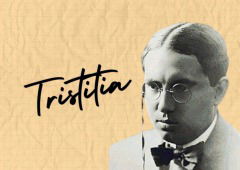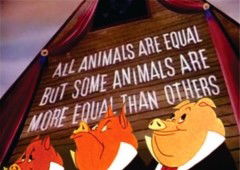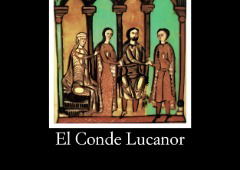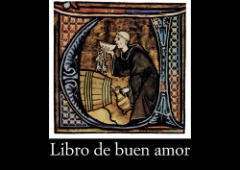A cocachos aprendí: cuál es el mensaje, quién es el autor y análisis
"La escuelita", conocido popularmente como "A cocachos aprendí", es uno de los poemas más célebres del poeta y folclorista peruano Nicomedes Santa Cruz.
Narra con humor y nostalgia las vivencias escolares de la infancia popular limeña, con sus carencias materiales, la disciplina severa y la riqueza del juego callejero.
Con un lenguaje coloquial, cargado de peruanismos, Santa Cruz reivindica la cultura popular afroperuana y el valor del barrio como espacio de aprendizaje de vida.
Poema A cocachos aprendí
A cocachos aprendí
mi labor de colegial
en el Colegio Fiscal
del barrio donde nací.Tener primaria completa
era raro en mi niñez
(nos sentábamos de a tres
en una sola carpeta).
Yo creo que la palmeta
la inventaron para mí,
de la vez que una rompí
me apodaron “mano ‘e fierro”,
y por ser tan mataperro
a cocachos aprendí.Juguetón de nacimiento,
por dedicarme al recreo
sacaba Diez en Aseo
y Once en Aprovechamiento.
De la Conducta ni cuento
pues, para colmo de mal
era mi voz general
“¡chócala pa’ la salida!”
dejando a veces perdida
mi labor de colegial.¡Campeón en lingo y bolero!
¡Rey del trompo con huaraca!
¡Mago haciéndome “la vaca”
y en bolitas, el primero…!
En Aritmética, Cero.
En Geografía, igual.
Doce en examen oral,
Trece en examen escrito.
Si no me “soplan” repito
en el Colegio Fiscal.Con esa nota mezquina
terminé mi Quinto al tranco,
tiré el guardapolvo blanco
(de costalitos de harina).
Y hoy, parado en una esquina
lloro el tiempo que perdí:
los otros niños de allí
alcanzaron nombre egregio.
Yo no aproveché el Colegio
del barrio donde nací…
Significado del poema
Es una evocación de la niñez del hablante lírico en un colegio fiscal de barrio. Allí, entre castigos, juegos y travesuras, se forja su experiencia vital.
Se trata de un texto que rescata la memoria personal y colectiva, mostrando cómo la escuela, pese a sus métodos duros, formó generaciones enteras.
Así, transita desde la comicidad (los apodos, las malas notas, las trampas en los exámenes) hasta la reflexión final. Entonces el adulto lamenta no haber aprovechado del todo la oportunidad educativa, en contraste con otros compañeros que alcanzaron “nombre egregio”.
De este modo, se mezcla la picardía con la crítica social. Por un lado, muestra la dureza de un sistema escolar disciplinario y, por otro, revela las limitaciones estructurales de la educación pública peruana.
¿Quién es el autor del poema A cocachos aprendí?
Nicomedes Santa Cruz (1925 - 1992) fue poeta, decimista, periodista e investigador del folclor afroperuano. Considerado uno de los máximos representantes de la cultura popular del Perú, dedicó su vida a reivindicar la herencia afrodescendiente en la música, la poesía y la tradición oral.
Publicó libros, grabó discos y participó en programas de radio y televisión donde difundió la décima y el contrapunto.
Su poesía se caracteriza por la mezcla de humor, denuncia social, memoria histórica y celebración de la identidad afroperuana. Obras como Décimas (1960) y Cumanana (1964) lo consolidaron como figura central de la literatura popular y de la cultura latinoamericana.
Estructura
Está escrito en décimas espinelas, forma poética de origen español que consta de estrofas de diez versos octosílabos con rima consonante, siguiendo el esquema abbaaccddc.
Este tipo de composición, cultivada en la tradición popular desde el Siglo de Oro, fue apropiada y recreada en América Latina, convirtiéndose en vehículo de la oralidad campesina y urbana.
De este modo, estos giros activan el registro del barrio, sitúan socialmente al yo poético y sostienen la musicalidad del habla costeña. Funcionan como ethos discursivo. La voz se legitima por su pertenencia a la cultura popular.
Por su parte, el uso del estribillo “a cocachos aprendí” refuerza la unidad del texto y le otorga carácter de canción o relato oral. Se logra conectar al lector/oyente con la tradición de la poesía popular cantada.
La cadencia de los versos, el ritmo musical y la facilidad para ser recitados o cantados convierten al poema en una pieza pensada para ser escuchada más que leída.
Identidad afroperuana en el poema
Si bien el poema narra una experiencia escolar aparentemente universal, su trasfondo está íntimamente ligado a la identidad afroperuana y a la misión cultural de Santa Cruz.
En primer lugar, el uso de la décima no es casual. Este género poético, aunque de origen español, fue adoptado y recreado por comunidades afrodescendientes en la costa peruana como medio de expresión oral, de denuncia y de celebración cultural.
Santa Cruz, como gran difusor de la décima, la convierte en instrumento para dar voz a las experiencias de los sectores populares y afroperuanos. De este modo, eleva lo que antes se consideraba marginal al rango de literatura nacional.
En segundo lugar, el lenguaje coloquial y los peruanismos (“cocachos”, “mataperro”, “soplan”) refuerzan la oralidad propia del habla popular limeña.
Esta oralidad es un rasgo central de la identidad afroperuana, donde la música, el ritmo y la cadencia de la palabra cumplen un papel fundamental en la transmisión cultural.
Además, el texto reivindica la memoria colectiva de los barrios populares, muchos de ellos con fuerte presencia afrodescendiente. El guardapolvo de costalitos y los juegos callejeros no son simples recuerdos.
Son parte de un mundo comunitario que contrasta con el prestigio alcanzado por “los otros niños” que lograron salir adelante. Con ello, el autor le otorga dignidad poética a esa infancia olvidada por los discursos oficiales.
El cierre del poema, con el hablante “parado en una esquina”, refleja también la condición histórica de la población afroperuana: marginada y postergada, pero resistente y consciente de su identidad.
Por ello, el tono melancólico no anula la vitalidad del relato. Al contrario, lo convierte en testimonio de una cultura que se reconoce en su propio pasado, con humor y con dolor.
Temas principales
Algunos de los temas principales que trabaja el poema son:
La educación como disciplina y resistencia
El poema expone una realidad escolar donde aprender estaba ligado al castigo físico: “a cocachos” y con la “palmeta”. Más que una simple anécdota, esto revela un sistema pedagógico que concebía la violencia como método de enseñanza.
Sin embargo, el hablante no lo narra con rencor, sino con humor y hasta con afecto. La paradoja radica en que, aunque doloroso, ese método representaba un modo de forjar carácter y disciplina.
Con ello, el autor resignifica la dureza de la escuela. El sufrimiento de la niñez se transforma en memoria compartida y hasta en orgullo.
La infancia y el barrio como escuela de vida
El colegio no es el único espacio de aprendizaje. El barrio aparece como un lugar donde se construye identidad y pertenencia a través de los juegos, las bromas y las amistades.
Juegos como el trompo, las bolitas o el bolero se convierten en hitos de la cultura popular limeña y en verdaderos ritos de socialización.
Así, la infancia se presenta como una etapa formativa más allá de las aulas, marcada por el ingenio y la picardía de los niños de sectores populares.
Desigualdad y precariedad educativa
El texto hace visible la carencia material y la falta de oportunidades. Completar la primaria era algo “raro en mi niñez”, lo que evidencia una sociedad con enormes brechas educativas.
Así, el guardapolvo de costales de harina es símbolo de la pobreza, pero también de la creatividad para dignificar lo poco que se tenía.
En este sentido, la obra se convierte en una crítica social implícita. El talento y la inteligencia de los niños no siempre podían desarrollarse plenamente por las condiciones estructurales de su entorno.
Nostalgia y arrepentimiento del adulto
Tras el tono festivo de las anécdotas infantiles, el final introduce un giro melancólico. El hablante adulto, parado en una esquina, reconoce que “llora el tiempo que perdí”.
Esa confesión trasciende lo personal y se vuelve colectiva: muchos niños de barrio no lograron aprovechar la educación por distintas razones (necesidad económica, rebeldía, falta de apoyo).
El poema se convierte en reflexión sobre la importancia de la educación y la fugacidad de la niñez, un llamado a valorar lo que no siempre se aprecia en el momento.
Símbolos
Aunque se trata de un poema de carácter oral y que hace referencia a elementos populares, existen varios elementos simbólicos dentro del texto.
Los cocachos y la palmeta
Representan el método disciplinario de la época, duro y violento. Son también símbolos de resistencia. El niño aprende no sólo lo que enseñaba la escuela, sino a soportar el dolor, a reírse de sí mismo y a salir fortalecido.
Al recordarlos con ironía, el hablante transforma lo traumático en experiencia vital compartida.
El guardapolvo blanco de costalitos de harina
Este uniforme precario simboliza las condiciones de pobreza en la educación pública, pero también la dignidad con la que las familias enfrentaban esas limitaciones.
El blanco, color asociado a la pureza, contrasta con el origen humilde del material, creando una imagen poderosa de la niñez popular que, pese a todo, buscaba presentarse con orgullo.
Los juegos infantiles (trompo, bolero, bolitas, huaraca, “hacer la vaca”)
No son meros pasatiempos, sino símbolos de la riqueza cultural y creativa del barrio. Representan la otra cara de la formación.
Allí se desarrollan destrezas, compañerismo, rivalidades y alegrías que complementan lo aprendido (o perdido) en la escuela. De este modo, los juegos simbolizan la libertad frente a la rigidez de las clases.
La esquina
Lugar donde el hablante concluye su relato, convertido en adulto. La esquina es símbolo de la vida del barrio, pero también del fracaso escolar y de la marginación social.
No es un espacio de progreso, sino de espera y de melancolía. Allí el poeta observa cómo “los otros niños” alcanzaron prestigio, mientras él quedó rezagado. Es una imagen fuerte del destino truncado por la falta de aprovechamiento y de oportunidades.
El contraste entre notas y habilidades
El “Diez en Aseo” y el “Once en Aprovechamiento” frente al “Cero en Aritmética” y la maestría en juegos muestran un símbolo de dualidad.
Éxito en lo popular y fracaso en lo académico. Este contraste refleja un sistema educativo que no valoraba los saberes del barrio ni la inteligencia práctica de los niños.
La voz general: “¡chócala pa’ la salida!”
Este grito colectivo simboliza el espíritu de camaradería y rebeldía de la infancia. Es la celebración de la amistad por encima de la obediencia, un gesto de resistencia lúdica frente a la autoridad escolar.
Figuras retóricas
Algunas de las principales figuras retóricas que se pueden encontrar en el poema son:
Anáfora y estribillo interno
La anáfora repite una o varias palabras al inicio de versos o secuencias para dar cohesión rítmica y semántica. En el poema “A cocachos aprendí” funciona como estribillo interno.
Así, aparece al arranque y retorna en posiciones estratégicas de la narración. Este motivo recurrente organiza la memoria del hablante como una letanía humorística que vuelve siempre al mismo núcleo: la pedagogía del golpe.
El efecto es de canto popular fácil de recordar y recitar. Refuerza la oralidad y convierte la experiencia privada en recuerdo colectivo.
Paralelismo
El paralelismo repite estructuras sintácticas semejantes. Santa Cruz arma series de versos con la misma plantilla: “En Aritmética, Cero. / En Geografía, igual. / Doce en examen oral, / Trece en examen escrito.”
Así, la simetría intensifica el contraste entre materias y resultados y marca un pulso casi musical, propio de la décima espinela.
Hipérbole
La hipérbole exagera para enfatizar. “Yo creo que la palmeta / la inventaron para mí” magnifica la frecuencia del castigo hasta convertir al yo poético en el destinatario “natural” del instrumento disciplinario.
La desmesura, en clave humorística, transforma el dolor en anécdota y genera empatía. Quien escucha sonríe, reconoce la dureza del método y a la vez la relativiza.
Metonimia
La metonimia nombra por contigüidad. “Me apodaron ‘mano ’e fierro’” metaforiza la rudeza/resistencia del niño en un sobrenombre que opera como antonomasia: ese apodo lo nombra entero.
Además, “guardapolvo blanco (de costalitos de harina)” usa el uniforme como metonimia del mundo escolar precario. Nombrar la prenda es invocar todo el sistema educativo popular que la rodea.
Antítesis
La antítesis contrapone ideas para intensificar significados. El poema juega constantemente con pares opuestos: juego/estudio, habilidad callejera/torpeza académica, triunfo lúdico/derrota escolar, orgullo infantil/llanto adulto.
“Diez en Aseo… Once en Aprovechamiento” versus “En Aritmética, Cero. / En Geografía, igual.” instala la antítesis con economía verbal.
Al final, “los otros niños… alcanzaron nombre egregio” y “yo… parado en una esquina” acentúan la oposición destino exitoso/marginación.
Aliteración
La aliteración repite fonemas para producir un efecto sonoro. En los primeros versos, la concentración de oclusivas y africadas (“A cocachos aprendí / mi labor de colegial / en el Colegio Fiscal”) genera un golpeteo consonántico que sugiere los “cocachos”.
Con ello, la repetición de la sílaba co- (co-cachos, co-legial, co-legio) crea un eco fónico que ancla el motivo central.
Epítetos valorativos y diminutivos expresivos
El epíteto añade una cualidad con carga afectiva (“esa nota mezquina”, “guardapolvo blanco”). Los diminutivos (“costalitos de harina”) no solo cuantifican: condensan ternura, precariedad y dignidad.
Contexto histórico
El poema fue escrito en el siglo XX, en un Perú marcado por las desigualdades sociales y educativas. Durante décadas, la educación pública en barrios populares estuvo caracterizada por la escasez de recursos, la disciplina rígida y el uso de la violencia como método pedagógico.
En este marco, Santa Cruz convierte la experiencia escolar en materia poética, combinando la crítica con el humor y la ternura.
La obra también refleja la tradición de la décima espinela, un género de raíz española arraigado en América Latina y, en especial, en el Perú afrodescendiente.
Lugar dentro de la literatura peruana
"A cocachos aprendí" ocupa un lugar destacado dentro de la literatura peruana por varias razones. Primero, porque rescata la décima como forma poética viva, capaz de expresar la experiencia popular urbana.
Segundo, porque introduce la voz afroperuana en el canon literario, visibilizando una memoria colectiva que antes era marginal.
Además, el poema es considerado parte del patrimonio cultural del Perú: es recitado en escuelas, musicalizado y transmitido en medios de comunicación.
Su importancia radica en que conjuga humor, oralidad y crítica social, convirtiéndose en un testimonio poético de la niñez popular limeña y, al mismo tiempo, en un símbolo de identidad cultural.
Ver también: