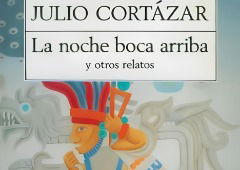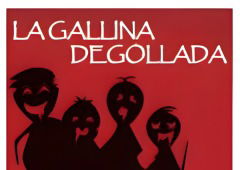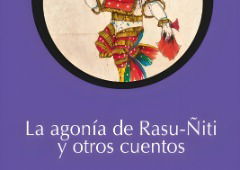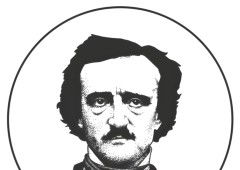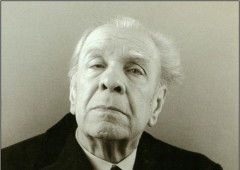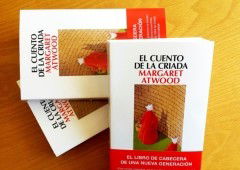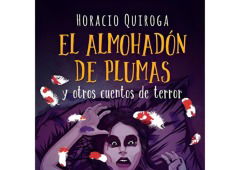La continuidad de los parques: resumen y análisis del cuento
"La continuidad de los parques" (1956) es una de las narraciones más célebres y representativas de Julio Cortázar. Este relato breve construye un universo de espejos entre realidad y ficción. Así, la lectura se convierte en un acto peligroso, capaz de desdibujar las fronteras entre el lector y lo leído.
Incluido en el libro Final del juego condensa el estilo del autor: la precisión narrativa, atmósfera ambigua y un desenlace inesperado que transforma lo cotidiano en inquietante.
Cuento "La continuidad de los parques"
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Resumen
La historia comienza con un hombre de negocios que regresa a su casa tras resolver asuntos importantes. Una vez instalado en su sillón favorito, se dispone a continuar la lectura de una novela que había dejado inconclusa. Así, la narración describe cómo, lentamente, se sumerge en la trama y olvida el mundo exterior.
En el libro que lee una pareja planea un crimen. La mujer y su amante se encuentran en una cabaña apartada, donde trazan el plan para asesinar al esposo de ella.
Tras preparar los detalles, el amante avanza hacia la casa de la víctima, pasando por parques y senderos oscuros. Finalmente, entra en la casa, atraviesa habitaciones y llega a la sala donde un hombre está leyendo en un sillón de terciopelo verde.
El cuento se interrumpe allí, revelando que el lector de la novela es el mismo hombre que está a punto de ser asesinado.
Personajes y su significación
- El hombre lector: figura anónima, burguesa, atrapada en la rutina y en el poder absorbente de la lectura. Representa al lector universal que se entrega por completo al libro.
- Los amantes de la novela: encarnan la pasión y la violencia. No tienen identidad plena, porque funcionan más como arquetipos que como individuos. Son los instrumentos del destino narrativo.
- La mujer: símbolo de la traición y del motor del crimen. Su gesto activa el pasaje entre ficción y realidad.
- El amante asesino: encarna la irrupción de lo ficticio en lo real. Es el puente entre ambos mundos.
Estilo, estructura y procedimientos narrativos
El estilo se caracteriza por la economía verbal, la tensión sostenida y la atmósfera sugestiva, heredera tanto de la tradición fantástica de Poe como de la experimentación literaria del siglo XX.
Así, el relato se articula en tercera persona, pero con un narrador que acompaña al protagonista lector. Primero en la realidad cotidiana y luego en el mundo ficticio de la novela.
Uno de los procedimientos más notables es el deslizamiento gradual entre los planos narrativos. Lo que comienza como la descripción de un hombre leyendo se transforma, casi sin transición perceptible, en la narración de la novela que lee.
Este pasaje imperceptible produce un efecto de extrañamiento y culmina en la revelación final, donde ficción y realidad se funden.
Dos movimientos que se ensamblan
Cortázar organiza el cuento en un esquema doble y simétrico. Primero describe la escena externa, es decir, la vida cotidiana del lector que regresa a su casa, se instala y retoma una lectura. En segundo lugar pone en marcha la novela interna: la historia que el personaje está leyendo.
Lo que resulta magistral es que ambos movimientos no aparecen como bloques aislados, sino que se superponen. Los elementos del primer plano (muebles, rutas, el sillón, el libro) se convierten en la continuidad literal del segundo.
Esa estructura binaria configura la tensión central. Con ello, la lectura no es sólo un contenido, es un proceso que prolonga y transforma la realidad.
Transición casi imperceptible
El paso de un plano a otro no está marcado por una indicación explícita (“entonces…”), sino por una operación de eco semántico. Los mismos objetos y espacios aparecen en ambos niveles y sirven de “puente”. Por ejemplo, el sillón que es descrito en la realidad y luego reaparece dentro de la ficción.
Esa técnica evita un corte y provoca que el lector experimente la misma inmersión que el personaje. La transición se siente como un deslizamiento, no como un salto.
Ritmo: de la cotidianeidad a la tensión
Cortázar controla el tempo mediante variaciones sintácticas y léxicas. En la primera parte prevalecen frases que describen y enmarcan (un ritmo más sosegado, acumulación de detalles domésticos), lo que induce calma y familiaridad.
Conforme avanza la novela interna, la prosa acelera. Hay oraciones más cortas, encadenamiento de acciones del amante, desplazamientos físicos (caminar, atravesar parques, abrir puertas).
Esa aceleración culmina en la yuxtaposición final donde la cadencia se quiebra abruptamente y el efecto es de choque. El lector siente cómo la lectura gana “velocidad” hasta invadir lo real.
Uso de repeticiones y leitmotivs
Cortázar repite objetos y términos (sillón, libro, parque, caminos) para crear eco y continuidad. Esas repeticiones no son redundantes.
Funcionan como anclas que atemorizan progresivamente al lector, porque lo familiar reaparece ahora en un contexto peligroso. Los leitmotivs actúan como costuras que cosen los dos planos narrativos.
El narrador y los puntos de vista
El relato está en tercera persona (narrador fuera de la historia: heterodiegético), pero esa voz no se mantiene distante ni omnisciente en sentido clásico.
De este modo, el narrador describe hechos externos y, al mismo tiempo, se alinea estrechamente con la percepción del hombre que lee. Sigue su mirada, atiende a los objetos que observa, reproduce su inmersión.
Aunque no accede a monólogos interiores largos, sí organiza la focalización hacia las experiencias sensoriales y atencionales del protagonista.
Revisa Tipos de narradores: características y ejemplos famosos
Ambigüedad en la autoridad narrativa
La voz narrativa parece omnisciente en el sentido de saber lo que ocurre en ambos planos, pero su autoridad se vuelve ambigua, porque no actúa como garante.
No advierte el peligro, no prioriza moralidad ni juicio. Esa neutralidad cómplice convierte al narrador en un vehículo de la intriga: camufla la trampa hasta el desenlace.
El efecto en el lector real: la dimensión metatextual y la complicidad lectora
Cortázar no sólo narra la inmersión de un personaje en una novela, reproduce ese proceso sobre quien lee el cuento.
Es decir, el texto hace lo que describe. Provoca que la atención del lector se desplace del “mundo real” del cuento al “mundo ficticio” y, en la última instancia, lo obligue a experimentar la confusión que vive el personaje.
Identificación y transferencia
El protagonista es deliberadamente anónimo y genérico (un hombre de negocios, un lector común). Ese anonimato facilita la identificación. Cualquier lector puede reconocerse en él.
Cuando la frontera narrativa se rompe, esa identificación se convierte en transferencia: los temores/expectativas del personaje recaen sobre nosotros. La experiencia deja de ser sólo cognitiva (entender el artificio) y se vuelve afectiva (sentir la tensión, la amenaza).
Temas
Algunos de los principales temas que trabaja el relato son:
La frontera difusa entre realidad y ficción
El tema central del cuento es la disolución de los límites entre lo real y lo ficticio. El protagonista, al leer, atraviesa un umbral imperceptible que lo convierte en parte de la historia que consumía como espectador.
Cortázar plantea que la literatura no es un simple reflejo o entretenimiento, sino una fuerza autónoma que puede irrumpir en la vida del lector.
Esta ruptura del pacto narrativo convencional es una reflexión sobre el poder de la ficción para cuestionar la realidad misma, anticipando debates metaficcionales de la literatura contemporánea.
El poder de la lectura y la inmersión absoluta
La lectura aparece como un acto transformador, casi ritual, en el que el protagonista se abstrae de todo lo exterior para entrar en el universo del libro.
La entrega al texto es tan profunda que se convierte en literal: la ficción invade y consume al lector. Aquí Cortázar sugiere que leer es siempre un riesgo, porque implica dejarse llevar por mundos que pueden cambiar al sujeto.
El destino y la fatalidad
El cuento desarrolla una visión trágica de la existencia. Lo que está escrito en la novela ya está determinado y el lector no puede escapar de su papel de víctima.
Esta idea del destino ineludible conecta con la tradición clásica de la tragedia, pero se expresa en un contexto moderno, donde lo inevitable no es un designio divino, sino una trama literaria.
El doble y el desdoblamiento del yo
La historia juega con la figura del desdoblamiento. El hombre que lee es también el hombre que va a morir. Esta duplicidad pone en escena la tensión entre el yo lector y el yo personaje. Entre quien cree controlar la lectura y quien, en realidad, es controlado por ella.
La figura del doble, tan presente en la literatura fantástica, aquí se manifiesta como un espejo entre lector y ficción.
Símbolos
Algunos de los símbolos principales son:
El sillón de terciopelo verde
Es uno de los símbolos más potentes del relato. Representa el confort burgués, el espacio íntimo y seguro, así como la trampa mortal. Lo que parece un lugar de descanso se convierte en el escenario del crimen.
Además, es el nexo entre lector y personaje, porque es allí donde ambos mundos confluyen.
El parque y los senderos
El parque, con sus caminos y oscuros pasajes, funciona como un espacio liminal. Es el escenario de tránsito entre lo doméstico y lo salvaje, entre la ficción y la realidad.
Los amantes se encuentran en la cabaña, pero es a través del parque que el crimen se traslada a la casa del lector. En cierto modo, es un puente simbólico entre mundos, cargado de misterio y amenaza.
El libro
El libro que lee el protagonista es un símbolo metanarrativo de la literatura misma. No se dice qué obra es, ni importa su autor, porque encarna la ficción como poder absoluto.
Con ello, resulta ser objeto de entretenimiento y herramienta fatal. Su trama no sólo absorbe al lector, sino que lo incluye como personaje. Se convierte en emblema del poder creador y destructor de la literatura.
Los amantes
Aunque parecen simples personajes de la novela interna, los amantes son símbolos arquetípicos de la pasión y la traición. Funcionan más como fuerzas narrativas que como seres individuales. Son los instrumentos del destino que arrastran al lector hacia su final.
En particular, la mujer simboliza la ruptura del orden doméstico, mientras que el amante representa la violencia externa que penetra en el mundo íntimo del protagonista.
El final abierto: lecturas posibles
El final abierto permite que se puedan abordar diversas interpretaciones.
Lectura literal: crimen efectivo
La lectura directa sostiene que el amante entra en la casa del lector y lo asesina. Así, la novela interna ha traspasado totalmente su marco y se ha materializado.
Los apoyos textuales son la continuidad espacial (el amante atraviesa habitaciones hasta el sillón) y la clausura abrupta que sugiere un desenlace externo. Esta lectura subraya la eficacia de la metalepsis y produce la inquietud máxima: la ficción mata.
Lectura psicológica o alucinatoria
Otra lectura plantea que la supuesta invasión es una proyección mental del lector. Su inmersión extrema le provoca una alucinación identificatoria. Es el desdoblamiento de su propia fantasía (miedo, culpa, deseos reprimidos). Aquí la “muerte” sería simbólica (la pérdida de la autonomía del yo frente al texto).
Lectura metafórica: peligro de la entrega absoluta
En clave metafórica el asesinato representa el peligro de entregarse sin control a cualquier discurso o ideología. No es tanto que la ficción mate físicamente, sino que consumir pasivamente relatos puede “anular” la capacidad crítica del lector. Esta lectura convierte el cuento en una advertencia cultural.
Biografía del autor
Julio Cortázar (1914 - 1984), nacido en Bruselas y criado en Argentina, es uno de los grandes maestros del cuento latinoamericano.
Profesor, traductor y escritor, emigró a París en 1951, donde desarrolló gran parte de su obra. Su narrativa se caracteriza por el juego con lo fantástico, lo cotidiano y lo absurdo, con un estilo que desarma la lógica habitual y desafía al lector.
Entre sus obras más destacadas se encuentran las colecciones de cuentos Bestiario (1951), Final del juego (1956), Las armas secretas (1959), Todos los fuegos el fuego (1966). Además, su novela Rayuela (1963) revolucionó la narrativa latinoamericana.
Participó activamente en la vida política y cultural de su tiempo, apoyando movimientos sociales y causas latinoamericanas.
Contexto de escritura
"La continuidad de los parques" fue publicado en 1956 dentro de la colección Final del juego, momento clave tanto en la vida personal de Julio Cortázar como en la literatura latinoamericana.
El autor se había instalado en París en 1951, alejándose de la censura y el conservadurismo de la Argentina peronista. En la capital francesa entró en contacto con movimientos intelectuales y artísticos de vanguardia. Este ambiente lo estimuló a concebir una narrativa que rompiera con las convenciones del realismo tradicional.
Por su parte, la década de 1950 en Latinoamérica estuvo marcada por dos tendencias literarias dominantes. Por un lado, el realismo social, que buscaba reflejar con fidelidad las injusticias y desigualdades de la región. Por otro, una renovación estética inspirada en Borges, que exploraba lo fantástico, lo metaficcional y lo filosófico.
Cortázar se inclinó por esta segunda vía, pero con un sello propio. En su obra lo fantástico no surge de mundos inventados ni de seres sobrenaturales, sino de la grieta que aparece en lo cotidiano cuando se quiebra la lógica establecida.
En ese sentido, el cuento refleja esta búsqueda estética. Se trrata de una historia breve, aparentemente simple, que rompe los límites entre ficción y realidad.
Su construcción recuerda la “unidad de efecto” que Edgar Allan Poe defendía en el cuento, pero también introduce el juego metaficcional que anticipa muchas de las preocupaciones literarias de la segunda mitad del siglo XX.
Además, el relato puede leerse como un reflejo de su propio momento vital. Cortázar, lector apasionado y traductor, sabía que la literatura es capaz de absorber completamente al lector. Por ello, hace de esa idea el núcleo del cuento.
En aquella época la cultura de masas comenzaba a expandirse. Así, este relato cuestionaba hasta qué punto el consumidor de historias sigue siendo un espectador pasivo o si se convierte en un sujeto atrapado en la maquinaria narrativa.
Impacto en la literatura
El impacto de "La continuidad de los parques" fue decisivo, tanto en la obra de Cortázar como en la narrativa latinoamericana y universal.
Consolidación de Cortázar
Este relato, junto con otros de Final del juego, confirmó a Cortázar como un maestro del cuento fantástico. A diferencia de Borges que exploraba lo metafísico y lo erudito, el autor apostó por un fantástico más cercano, nacido de lo cotidiano.
"La continuidad de los parques" fue celebrado por su precisión, intensidad y desenlace sorprendente, convirtiéndose en un modelo de relato breve en talleres literarios y estudios críticos.
Revolución en la concepción de lo fantástico
El cuento muestra que lo fantástico no requiere fantasmas, monstruos ni criaturas sobrenaturales. Basta con borrar las fronteras entre realidad y ficción.
Este enfoque renovó el género y abrió un camino distinto al realismo mágico de autores como García Márquez. Aquí lo fantástico no se integra en la realidad como algo naturalizado, sino que irrumpe violentamente y trastoca la lógica del lector.
Influencia en la metaficción contemporánea
La idea de que el lector se convierte en personaje de la historia anticipa muchas de las búsquedas metaficcionales de la segunda mitad del siglo XX.
Escritores posteriores, tanto en América Latina como en Europa, exploraron esta ruptura de niveles narrativos. Carlos Fuentes en Aura, Italo Calvino en Si una noche de invierno un viajero, o incluso propuestas posmodernas como las de Paul Auster.
Legado en la tradición del Boom Latinoamericano
Aunque "La continuidad de los parques" es anterior al auge del Boom, formó parte del terreno fértil que lo hizo posible. Cortázar, junto con Borges, Rulfo y otros, demostró que en Latinoamérica era posible producir una literatura de alcance universal.
El cuento no sólo se estudia como pieza aislada, sino como ejemplo de cómo la narrativa breve latinoamericana logró dialogar de igual a igual con las corrientes europeas y norteamericanas.
Ver también: