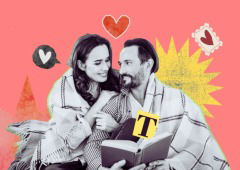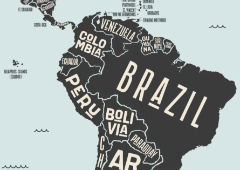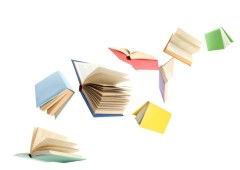15 cuentos para dormir adultos: los mejores relatos para un buen descanso
La lectura nocturna contribuye a establecer rutinas saludables de descanso. El acto de leer en un ambiente tranquilo y con luz tenue puede actuar como una señal para el cuerpo de que es momento de relajarse, facilitando la conciliación del sueño.
A continuación se pueden encontrar cuentos de autores famosos que pueden disfrutarse antes de dormir.
1. Los desarraigados - Cristina Peri Rossi
A menudo se ven, caminando por las calles de las grandes ciudades, a hombres y mujeres que flotan en el aire, en un tiempo y espacio suspendidos. Carecen de raíces en los pies, y a veces hasta carecen de pies. No les brotan raíces de los cabellos ni suaves lianas atan su tronco a alguna clase de suelo. Son como algas impulsadas por las corrientes marinas, y cuando se fijan a alguna superficie es por casualidad y dura sólo un momento. En seguida vuelven a flotar y hay cierta nostalgia en ello.
La ausencia de raíces les confiere un aire particular, impreciso; por eso resultan incómodos en todas partes y no se los invita a las fiestas ni a las casas, porque resultan sospechosos. Es cierto que en apariencia realizan los mismos actos que el resto de los seres humanos: comen, duermen, caminan y hasta mueren, pero quizás el observador atento podría descubrir que en su manera de comer, de dormir, caminar y morir hay una leve y casi imperceptible diferencia. Comen hamburguesas McDonald's o emparedados de pollo Pokins, ya sea en Berlín, Barcelona o Montevideo. Y lo que es mucho peor todavía: encargan un menú estrafalario, compuesto por gazpacho, puchero y crema inglesa. Duermen por la noche, como todo el mundo, pero cuando despiertan en la oscuridad de una miserable habitación de hotel tienen un momento de incertidumbre: no recuerdan dónde están, ni qué día es, ni el nombre de la ciudad en que viven.
Carecer de raíces otorga a sus miradas un rasgo característico: una tonalidad celeste y acuosa, huidiza, la de alguien que en lugar de sustentarse firmemente en raíces adheridas al pasado y al territorio, flota en un espacio vago e impreciso.
Aunque algunos al nacer poseían unos filamentos nudosos que sin duda con el tiempo se convertirían en sólidas raíces, por alguna razón u otra las perdieron, les fueron sustraídas o amputadas, y este desgraciado hecho los convierte en una especie de apestados. Pero en lugar de suscitar la conmiseración ajena, suelen despertar animadversión: se sospecha que son culpables de alguna oscura falta, el despojo (si lo hubo, porque podría tratarse de una carencia de nacimiento) los vuelve culpables.
Una vez que se han perdido, las raíces son irrecuperables. En vano el desarraigado permanece varias horas parado en una esquina, junto a un árbol, contemplando de soslayo esos largos apéndices que unen la planta con la tierra: las raíces no son contagiosas ni se adhieren a un cuerpo extraño. Otros piensan que permaneciendo mucho tiempo en la misma ciudad o país es posible que alguna vez le sean concedidas unas raíces postizas, unas raíces de plástico, por ejemplo, pero ninguna ciudad es tan generosa.
Sin embargo, hay desarraigados optimistas. Son los que procuran ver el lado bueno de las cosas y afirman que carecer de raíces proporciona gran libertad de movimientos, evita las dependencias incómodas y favorece los desplazamientos. En medio de su discurso, sopla un viento fuerte y desaparecen, tragados por el aire.
Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941) es una de las voces latinoamericanas más interesantes del panorama actual. Debido a la dictadura en su país natal, tuvo que emigrar a España en 1972, donde reside actualmente. La condición de exiliada es un tema recurrente en su obra y en este cuento se trabaja de manera metafórica.
Los inmigrantes cortan sus lazos con el pasado y existen en una especie de presente perpetuo en el que les resulta imposible volver a aferrarse. La historia intenta hacer entender la sensación que tiene alguien que ha debido abandonar su país y radicarse en un lugar con otra cultura y costumbres.
El narrador afirma "en apariencia realizan los mismos actos que el resto de los seres humanos: comen, duermen, caminan y hasta mueren".
Con esto, intenta hacer reflexionar al lector sobre la actitud que se tiene ante los extranjeros, un tema que es necesario analizar y discutir en la actualidad
2. El ramo azul - Octavio Paz
Desperté, cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos, recién regados, subía un vapor caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me sequé un poco y, tras de cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó:
-¿Dónde va señor?
-A dar una vuelta. Hace mucho calor.
-Hum, todo está ya cerrado. Y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse.
Alcé los hombros, musité “ahora vuelvo” y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada. Encendí un cigarrillo. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco, desmoronado a trechos. Me detuve, ciego ante tanta blancura. Sopló un poco de viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche, llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara: arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa, arrojando breves chispas, como un cometa minúsculo.
Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes percibí unos huaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce:
-No se mueva , señor, o se lo entierro.
Sin volver la cara pregunte:
-¿Qué quieres?
-Sus ojos, señor –contestó la voz suave, casi apenada.
-¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo, si me dejas. No vayas a matarme.
-No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos.
-Pero, ¿para qué quieres mis ojos?
-Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules y por aquí hay pocos que los tengan.
Mis ojos no te sirven. No son azules, sino amarillos.
-Ay, señor no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules.
-No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa.
-No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. Dé la vuelta.
Me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo, que brillaba con la luz de la luna.
-Alúmbrese la cara.
Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante silencioso.
-¿Ya te convenciste? No los tengo azules.
-¡Ah, qué mañoso es usted! –respondió- A ver, encienda otra vez.
Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga, me ordenó.
-Arrodíllese.
Me hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos.
-Ábralos bien –ordenó.
Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso.
-Pues no son azules, señor. Dispense.
Y despareció.
Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante una hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, sentado aún frente a la puerta.
Entré sin decir palabra.
Al día siguiente huí de aquel pueblo.
Octavio Paz (1914 - 1998) es una de las figuras más importantes de la intelectualidad mexicana. Ganador del Premio Nobel en 1990, se ha destacado particularmente como ensayista y poeta. Sin embargo, publicó varios cuentos.
"El ramo azul" muestra el estilo reflexivo del autor. La historia está contada desde la perspectiva de su protagonista, un hombre que pasa la noche en un pueblo desconocido y despierta por el calor. Así, se muestran elementos característicos del campo, como los alacranes, el canto de las grillos, la luna y las estrellas.
Entonces decide dar un paseo. Durante el camino, el hombre medita sobre la naturaleza humana y cómo las personas creen tener el control sobre su vida, pero el universo es más infinito y misterioso de lo que se puede imaginar.
En medio de esta reflexión, es irrumpido por un hombre que quiere quitarle los ojos, ya que son azules. Esto puede entenderse como un símbolo de lo exótico y diferente en un país donde casi todos tienen ojos cafés.
A pesar de que es una situación de riesgo, la escena adquiere un tinte tragicómico. Finalmente se resuelve de manera positiva, demostrando la idea de que la existencia humana resulta bastante aleatoria.
3. Espantos de agosto - Gabriel García Márquez
Llegamos a Arezzo un poco antes del medio día, y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar.
-Menos mal -dijo ella- porque en esa casa espantan.
Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del medio día, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente.
Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían noventa mil personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo.
-El más grande -sentenció- fue Ludovico.
Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor.
El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta, habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico.
Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro, y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas, y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio.
Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco, luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar.
Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no.
Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño conté los doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala, y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. “Qué tontería -me dije-, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos”. Sólo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita.
Gabriel García Márquez (Colombia, 1927 - 2014) es el gran representante del boom latinoamericano. En su obra mostró la realidad de su continente, mezclando elementos extraños como parte de lo cotidiano.
“Espantos de agosto” narra la visita de una familia latinoamericana (el narrador, su esposa y dos hijos) al castillo renacentista de Miguel Otero Silva, ubicado en la campiña toscana italiana.
Lo que comienza como una visita turística y placentera se transforma paulatinamente en una experiencia inquietante, al revelarse la leyenda del fantasma de Ludovico.
Aquí la pareja adulta representa el escepticismo moderno frente a las creencias tradicionales sobre fantasmas, mientras que los niños encarnan la fascinación por lo mágico. El final subvierte esta racionalidad, mostrando cómo los incrédulos pueden ser víctimas del misterio.
Este relato forma parte de su libro Doce cuentos peregrinos (1992). Fueron escritos durante su larga estancia en Barcelona y París. El personaje de Miguel Otero Silva, escritor venezolano real y amigo de García Márquez, aporta un matiz biográfico que enriquece la historia y refuerza su aparente veracidad.
5. Los libros voladores - Silvina Ocampo
Había muchos libros en aquella casa, tantos que nadie pudo contarlos, porque todos los días aparecían nuevos ejemplares que se alojaban en los anaqueles sin que supieran quién los traía ni dónde estarían. Pero de noche los libros seguramente se levantaban, cambiaban de sitio o se juntaban para parecer más numerosos. Entonces yo, con una curiosidad ridícula, resolví mirarlos en la tenue oscuridad, para ver en el silencio si se movían, en cuanto empecé a sospechar. ¿Qué pasaba con esos libros de noche, cuando el sol se acostaba, los sonidos de la calle morían meticulosamente y las hojas, que no eran hojas sino páginas, se movían con rumores de alas y de nidos en los estantes? A mi hermano le gusta jugar con ellos, pero papá dice que es un pecado y me mira a mí.
Yo tenía cinco años, mi hermano siete, y el resto de la casa eran personas mayores. En lugar de mesitas teníamos libros apilados; en lugar de banquitos, sillones, sofás o sillas, teníamos libros y, en lugar de tener la ropa y los zapatos en los roperos, teníamos libros dentro de los roperos. Todo el mundo cree que somos desordenados y no se equivocan. Llegó un momento en que ni siquiera la cocina sirvió para cocinar. En una mesa de libros pusieron un calentador para hacer distintos platos, aunque ya el gusto por la cocina se había perdido.
Me contaron que en una oportunidad unos hombres resolvieron asaltar la casa, viéndola de afuera tan linda, pero no pudieron llegar a la cocina, donde creyeron que sería fácil entrar, ya que en el camino varios libros se habían subido los unos sobre los otros, formando una barricada. No podían imaginar otra manera de asaltar una casa tan impenetrable y se fueron diciendo malas palabras con los más horribles puntapiés que propinaron a cuanto libro encontraron: grandes, chicos, de papel de Biblia, de papel de arroz, de papel de diario, de papel de tornasol, de papel de pluma, de estraza, de madera, de tisú, de papel grueso y ordinario para niños. Yo contemplé el desastre cerrando los ojos, pensando qué había retenido de esos libros y tratando de contener las lágrimas, que parecían de papel, ya secas en las mejillas.
Fue entonces cuando nuestros padres resolvieron que nos mudáramos de casa y nos instalamos en un departamento, con jardín. Porque éramos ambiciosos regalamos los libros para una biblioteca que llevaría nuestro nombre. Pero todo era un engaño para entusiasmarnos.
Dormí tranquilamente la primera y la segunda noche en la nueva casa. Habían comprado algunos libros lindos, llenos de figuras, un diccionario en ocho volúmenes, muy raro, con árboles y flores, y animales de todos los colores y de todas las razas. Yo pensaba que esos libros no ocuparían lugar. Entonces me dediqué a mirarlos con mayor interés. No salía a pasear, ni iba al cine para mirarlos, para imaginar qué pensarían al ver cómo yo los colocaba en los desvanes de la casa, en los lugares más solitarios y vacíos. ¿Dónde estarían los libros pornográficos? Eso me preocupaba un poco.
El tiempo fue pasando. Yo apenas lo sentí. Cómo podía imaginar que en tan poco tiempo se acumularía un mundo de libros, todos idénticos a los anteriores, con las mismas tapas, las mismas primeras hojas, las mismas enormes, resignadas apariencias. No podía creer que el tiempo, tan ingenioso, hubiera pasado y que me viera preso en un mundo idéntico al anterior y acorralado de nuevo en una desordenada biblioteca. Siempre hay que temer las ocurrencias del tiempo. Desde mi nacimiento lo sentí. Vi plantas, almohadones, lámparas verdes que en la otra casa no había. Vi un cupido de mármol, con sombrero de paja, luchando contra el viento, con los pies desnudos, pero los mismos libros grises, azules, colorados, violetas estaban. ¡Yo no sé qué decir de este milagro! ¿Cómo pasó el tiempo? El tiempo pasa sin hacerse ver, me dijo mi tía; sólo deja líneas en la cara y pelo blanco en la cabeza. Habría que nombrar detectives no sólo para los crímenes, sino para muchas otras cosas: para vigilar a los médicos y a sus enfermos, para vigilar el tiempo y a sus víctimas, para vigilar la vida clandestina de los libros. Yo no sirvo para vigilar el movimiento de cosas tan precisas. ¿Quién dirá que estos libros quieren vivir? A mí me están matando. La vida está en ellos. Parece que vivieran como si todo fuera a redimirlos.
La casa ya tiene muebles hechos con libros: una repisa, una ensaladera de libros, un reclinatorio de libros, una cama de libros. Ya progresó el mundo, desaparecen los colores; la luz intensa del amanecer no es la misma. Tengo en mis manos un libro. Tiene voces, no tiene letras. Nunca se me ocurrió quedarme en éxtasis oyéndolas. ¿Moriré porque los libros de pronto hablan sólo de muertes o de crímenes? A veces escucho las voces de dos libros que se mezclaron. Son voces angélicas: una es la voz de un Narciso, me dijo un amigo, que abraza el agua, toda la largura del agua; era un loco, se enamoraba de sí mismo; otra, la voz contraria de san Gabriel, que abraza el mundo. Y creo que podré vivir, pero no sé si es verdad o si será verdad.
Lo más incongruente o dramático de todo fue cuando los libros se unieron. Me llamaba la atención la posición que adoptaron algunos. No se separaban. A cualquier hora estaban juntos. Recuerdo que aparecieron unos libros chiquitos, tan chiquitos que eran ilegibles. Estaban Baudelaire, Rimbaud, Racine, Verlaine y algunos pensamientos de Pascal. Inmediatamente imaginé que eran los hijos de nuestros libros, sin descartar la idea de la copulación, tan importante. Traté de reunir algún libro y mezclarlo con el que tenía al lado, pero era muy largo de hacer y además resultaba casi imposible. Sin embargo, traté de olvidar esta idea absurda que se me había ocurrido. ¿Realmente los libros copulaban o se me había ocurrido a mí dentro de todos los argumentos que siempre me perseguían? Fue entonces cuando mi padre buscó a un psicoanalista para que me analizara.
Yo tendría siete años, la idea le parecía demasiado inocente y complicada, casi peligrosa. Mezclé a escritores de diferentes épocas o edades; resultaron muy pintorescos, pero nunca salió un recién nacido de estas mezcolanzas, ni nada que pudiera parecerse a la realidad. Tuve que admitir que me había equivocado y renunciar a mi fantasía. ¡Yo era demasiado chico!
Un día el cielo se llenó de nubes y la casa estaba a oscuras. Iluminados por relámpagos los libros no cesaban de aumentar; hablaban, discutían con fervor, con esa tremenda voz que tienen las personas cuando se enojan. No puedo decir que tuve miedo. No podía sentir miedo ante semejante disparate. ¿Estaría soñando? Nunca siento que sueño cuando ocurre algo anómalo. Siento que me he vuelto loco o que el mundo ya no es el mismo y me someto a cualquier tipo de resignación o de fervor. Vi que los libros se movían, que la agitación era profunda como en las manifestaciones políticas. Comprendí que algo terrible sucedía. Me acerqué a dos libros que estaban moviendo las primeras páginas con pasión. Hablaban de suicidio colectivo. Se acercaban a las ventanas más altas de la casa. Sin mirar por donde avanzaban, tropezaban con las sillas, de donde caían libros tras libros, y finalmente retomaban sus verdaderas posiciones, volviendo a los anaqueles. Entonces, muy entrada ya la noche, empezaron a caer de los balcones los libros, tan infinitos que nadie podía contarlos. Yo trataba de salvarlos, en vano. Miles y miles cayeron, grandes y chicos, con tapas gruesas y blandas. Me asomé a mirarlos desde arriba. De pronto sentí que morían. Montones de libros en el suelo, sobre flores caídas, sobre el barro, en todas partes, hasta que el último que vi comenzó a volar como un extraño pájaro, y así uno tras otro, hasta que el cielo se cubrió de una extraña nube. Bajé a la calle. El pueblo se había reunido para ver la nube de libros voladores. Vieron también otro montón de libros sin alas, en el suelo, y eran tal vez más numerosos que los anteriores, como aquellos que volaban con tanto alborozo. Alguien preguntó:—¿Y estos libros? —Son los libros que nadie supo escribir. —¿Alguien pudo leerlos?
—Nadie supo leerlos. Fue como si empezaran a leer. Por eso los quemaron. Hicieron grandes fogatas de libros.
—¿Por qué no sabían escribir aquellos que los escribieron?
—No sabían lo que era un adjetivo ni un verbo ni un pronombre.
—Pero algo tenían que decir.
—Eso no bastaba. Tenían que escribirlo de un modo lógico, de un modo claro, de un modo perfecto.
Todo había cambiado; los buenos libros no servían. Lo atribuyeron a causas políticas. Servían como cajas de bombones cuando venían las polillas, ¿cómo matarlas sin matar los libros?
—¿Es tan difícil escribir? ¿Más difícil que vivir?
—Menos arduo pero más difícil.
—¿Más divertido? ¿Menos real? ¿Menos cierto?
—Hay que conformarse. Vamos a ver qué hacemos con los libros que quedan, porque ya la casa vuelve a llenarse de libros. No son perros, no basta decirles «fuera de aquí». Nunca se van ni se irán. ¿Acaso se acostumbraron?
Pero ahora existe la televisión. Nuestra casa se llenó de cassettes. ¡Es lo único que faltaba! Yo defiendo los libros hasta la muerte. Dejaré de ser chico, seré grande y llevaré bajo el brazo un libro. ¡Es tan decorativo! ¡Tan cómodo! Si alguien me pregunta ¿qué haces?, contesto: Estoy leyendo. ¿Tenés los ojos bajo el brazo? Idiota.
Silvina Ocampo (Argentina, 1903 - 1993) es una escritora argentina que ha logrado reconocimiento póstumo. Durante muchos años, estuvo bajo la sombra de su marido (Adolfo Bioy Casares), su amigo (Jorge Luis Borges) y su hermana (Victoria Ocampo), personajes esenciales para el desarrollo intelectual bonaerense.
Se dedicó principalmente a la literatura fantástica, creando relatos en donde lo cotidiano es invadido por lo surreal. En su obra abundan aquellos que no parecían dignos de protagonismo en el periodo: niños, mujeres y objetos que cobran vida.
Este cuento es una especie de elegía a los libros que con sus historias parecen tener vida real. Está relatado por un niño de siete años que vive en una casa llena de libros, donde son prioridad por sobre los muebles, utensilios de cocina e, incluso, la ropa. Esta situación genera que el protagonista desarrolle un pensamiento crítico y creativo, que los observe como entes con personalidad propia.
Asimismo, la autora presenta una metáfora sobre la creación, al preguntarse si los libros copulan creando nuevos, ya que la literatura surge de la mezcla e influencias de todo lo anteriormente escrito.
Al final, se muestra que con el tiempo, los libros echan a volar y se escapan, pues han sido reemplazados por la televisión. Sin embargo, el niño ahora transformado en un adulto, permanece fiel a su amor y siempre estará acompañado por un libro bajo el brazo.
6. La tisana - León Bloy
Santiago se sintió realmente vil. Permanecer allí en la oscuridad, cual sacrílego espía, mientras esa mujer ser confesaba, le resultaba odioso.
No se había marchado cuando el sacerdote, vistiendo su blanca túnica, había llegado con ella, tampoco había hecho ruido para advertirles la presencia de un extraño. Ahora era demasiado tarde; lo único que conseguiría sería agravar la horrible indiscreción.
Era el atardecer de un día bochornoso y él no tenía nada que hacer; quizás por eso, buscando como las cochinillas un lugar fresco, se le ocurrió entrar a la vieja iglesia y sentarse a soñar en ese rincón oscuro detrás del confesionario, mientras veía cómo iba extinguiéndose la luz a través del rosetón.
De pronto, y sin saber cómo ni por qué, se convirtió en involuntario testigo de una confesión. Desde su lugar no escuchaba claramente las palabras; en realidad apenas oía un cuchicheo. Pero el coloquio parecía animarse ahora que se acercaba a su fin.
Podía sí distinguir algunas sílabas aisladas, que iban surgiendo del caudal opaco de esa penitencial conversación. El joven, que gracias a Dios era exactamente lo contrario de un granuja, comenzó a sentir miedo; temía sorprender una confesión que obviamente no le estaba destinada.
Y súbitamente sus temores se cumplieron. Una violenta conmoción parecía haberse producido. Las ondas inmóviles rugieron al separarse para dejar emerger a un monstruo, y el oyente, aniquilado de horror, escuchó estas palabras dichas con impaciencia: -¡Le repito, padre, que puse veneno en su tisana!
Después, nada más. La mujer, cuyo rostro no alcanzaba a ver, se levantó del reclinatorio y, silenciosamente, desapareció en la espesura de las tinieblas. El sacerdote estaba quieto como un muerto, y largos minutos transcurrieron antes que abriera la portezuela y se marchara él también, con el paso lento de un hombre destrozado.
Santiago necesitó del persistente tintineo de las llaves del sacristán, cuya invitación a retirarse resonó largamente en la nave, para poder levantarse, a tal punto esas palabras que le repercutían como un clamor lo habían dejado estupefacto.
¡Había reconocido perfectamente la voz de su madre! ¡Oh, imposible equivocarse! Había reconocido también su manera de caminar cuando la sombra femenina se irguió a dos pasos de él.
Pero, ¿qué había ocurrido? ¡Todo se derrumbaba, se esfumaba, todo no era más que una monstruosa broma! Vivía solo con esa madre, que no veía casi a nadie y apenas si salía para asistir a los servicios religiosos. Se había acostumbrado a venerarla con toda su alma, como a un modelo de rectitud y de bondad. Hasta donde pudo remontarse en el pasado, no encontró nada oscuro, nada extraño, ni una duda, ni un desvío. Solo un hermoso camino blanco hasta donde la vista se perdía, bajo un cielo pálido. Porque la existencia de la pobre mujer había sido siempre muy triste.
Desde la muerte de su esposo, al que mataron en Champigny, y de quien el joven apenas guardaba un recuerdo, ella nunca había dejado de vestir de duelo y de ocuparse exclusivamente en la educación de su hijo, de quien no se separaba un solo día. Nunca quiso enviarlo a escuela alguna, por temor a que el trato con los demás lo perjudicara, y por ello tomó completamente a su cargo la instrucción de su hijo, cuya alma había construido con fragmentos de la de ella. Gracias a ese sistema, tenía él una sensibilidad alerta y nervios vibrantes al extremo, que lo exponían a ridículos sufrimientos, y quizá también a verdaderos peligros.
Cuando la adolescencia hubo llegado, las consiguientes escapadas que ella no podía impedir la volvieron algo más melancólica, pero sin alterar su dulzura. Jamás un reproche ni una escena silenciosa. Ella aceptó, como tantas otras, lo inevitable. En fin, todo el mundo hablaba de ella con respeto, y sólo él en el mundo, su muy querido hijo, se veía ahora obligado a despreciarla: a despreciarla de rodillas y con los ojos llenos de lágrimas, como los ángeles despreciarían a Dios si no cumpliera sus promesas…
En verdad, aquello era como para perder la razón, como para salirlo a gritar por las calles. ¡Su madre, una asesina! Era insensato, era un millón de veces absurdo, era absolutamente imposible y, no obstante, era cierto. ¿No acababa acaso de confesarlo ella misma? Era como para arrancarse los cabellos. Pero, ¿asesina de quién? ¡Dios mío! Él no sabía de nadie que hubiese muerto envenenado entre la gente conocida. No era por cierto el caso de su padre, quien había recibido un puñado de metralla en el vientre. No era a él, tampoco, a quien había tratado de matar. Él nunca estuvo enfermo, nunca necesitó beber una tisana y sabía que su madre lo adoraba. La primera vez que había tardado en llegar de noche, y no había sido precisamente por cosas muy limpias, fue ella quien enfermó de inquietud.
¿Se trataba de un hecho anterior a su nacimiento? Su padre la había tomado como esposa por causa de su belleza, cuando ella tenía apenas veinte años. ¿Habría precedido a ese matrimonio alguna aventura que pudiese implicar un crimen? No, sin duda. Conocía muy bien aquel pasado límpido; se lo habían contado cien veces y los testimonios eran satisfactoriamente claros. ¿Por qué entonces esa terrible confesión? ¿Por qué, sobre todo, había tenido que ser el quien la escuchara?
Ebrio de horror y desesperación, volvió a su casa. Su madre corrió en seguida a abrazarlo.
-¡Qué tarde vuelves, mi querido hijo! ¡Y qué pálido estás! ¿Te sientes mal, acaso?
-No –respondió él-, no estoy enfermo, pero el fuerte calor que hace me fatiga y creo que no podré cenar. ¿Y tú, mamá, no sientes ningún malestar? ¿No has salido a buscar un poco de frescura? Me pareció divisarla de lejos en el muelle.
-He salido, en efecto, pero no pudiste verme en el muelle. Fui a confesarme, cosa que tú, mala persona, me parece ya no práctica desde hace tiempo.
Santiago se sorprendió de no sentirse ahogado, de no caer de espaldas, fulminado, como ocurre en las buenas novelas que solía leer. ¡Entonces era verdad que había ido a confesarse! No se había quedado dormido en la iglesia, y esa horrible catástrofe no fue una pesadilla, como llegó a imaginar, enloquecido por un momento.
No se desvaneció, pero palideció profundamente, tanto que su madre se alarmó.
-¿Qué tienes, mi pequeño Santiago? –le dijo-. Tú sufres, tú ocultas algo a tu madre. Deberías tener más confianza en ella, que sólo te ama a ti y que sólo te tiene a ti… ¡Cómo me miras, querido tesoro mío!… ¿qué te ocurre, pues? ¡Me asustas!…
Lo tomó amorosamente entre sus brazos.
-Escúchame con atención, muchacho. No soy una mujer curiosa, bien lo sabes, y no pretendo juzgarte. No me digas nada, si no quieres decirme nada, pero déjame que te cuide. Vas a acostarte en seguida. Entre tanto, te prepararé una comida muy liviana que te llevaré yo misma a la cama, ¿de acuerdo? Y si tienes fiebre esta noche, te prepararé una TISANA…
Esta vez sí que Santiago rodó por tierra.
-¡Por fin! –suspiró ella, un poco cansada, extendiendo la mano hacia una campanilla. Santiago tenía un aneurisma en último grado, y su madre, un amante que no deseaba ser padrastro.
León Bloy (1846-1917) fue un escritor francés, considerado como uno de los grandes cuentistas del siglo XIX. En este breve relato, el autor juega con el suspenso y un final sorpresivo que busca remecer al lector.
Así, rompe con el ideal de la madre como un ser angelical dispuesta a todo por su hijo, para mostrar que la naturaleza humana puede ser horrible, incluso en lazos familiares que deberían ser inquebrantables.
8. En su lengua natal - Pía Barros
Era una llovizna tenue, incómoda, la que hacía resbalosas las calles de París a esa hora de la noche. Apretó las manos en los bolsillos de la chaqueta y la mujer cruzó ante sus ojos rayando para siempre el mundo entre dos idiomas.
Por un instante, las manos empuñadas en el chaquetón parecían implorar como en una vieja oración de infancia. Los ojos se cruzaron y nunca se arrepintió tanto de que los suyos fuesen azules, porque cualquier francés podía tenerlos así, y ella esperar con ese mohín pucheresco que el le hablara, que dijera el abracadabra mágico del café con cigarrillos que conduce al cuartucho gélido, a las pieles anexándose deseantes, perfectas, ante un mismo llamado.
Pero el idioma le pesaba en el bolsillo como una lápida.
Giró tras ella, titubeante, buscando diccionarios en su cabeza, palabras suaves, llamadoras, serpenteantes. Ninguna en esa lengua de sonidos resfriados.
Palabras iracundas, demandantes, furiosas. Estaba tan lejos, en sus calles a oscuras de un país lejano, donde todos los códigos acudían casi sin palabras, despacito, de reojo, y los aromos, o paraguas, o el sol abrasador de verano, cooperaban en la complicidad de los acercamientos.
Y allí, sobre las veredas gastadas de un París mítico, con sólo un par de francos en los bolsillos, las palabras se negaban a asistir. Sacó la mano derecha y la estiró tras ella, hasta rozarle una hebra del cabello castaño. Hacía meses que no acariciaba a una mujer.
Ajustó su paso al de ella, que caminaba cada vez más rápido, presintiendo los pasos que la acosaban.
No podía aspirar su olor en la llovizna, así es que lo inventó en cada zancada. La hizo de ojos castaños también, y boca ávida, y manos calientes recorriendo su espalda.
Un par de cuadras más y la perdería. Hizo un último esfuerzo y tocó su hombro en el llamado.
Ella giró hacia él y se quedó quieta esperando las palabras.
La desolación le empañó el fracaso, y sólo se encogió de hombros ante ella, que dio una patadita impaciente sobre la calzada.
Volvió a encogerse de hombros, abatido. Y porque no tenía nada que perder, susurró triste, que quería lamerla en su lengua natal, pero que no podía, porque las palabras se le habían quedado lejos, más allá de toda esperanza, y que aunque ella jamás comprendiese, ésa había sido su noche triste, como en el tango, y que llamara a la policía si creía que era un vago obtuso, un drogo aterrador, pero que sólo quería café y cigarrillos y lamerla en su lengua natal, nada más.
Volvió a encogerse de hombros, derrotado, espiando en el fondo de los ojos de la muchacha cómo ella consideraba uno a uno esos sonidos ansiosos, sus manos colgando a los costados, su cartografía chilena y desarmada.
Entonces fue que ella dijo, en un rotundo español:
Mi cuarto queda cerca...y tengo café.
Pía Barros (Chile, 1956) ha dedicado su obra al compromiso político, la importancia de la memoria y la visión de la literatura como forma de resistencia ante el poder imperante.
"En su lengua natal" explora la realidad que vivieron muchos exiliados que, durante la dictadura militar en Chile, tuvieron que irse a vivir a lugares lejanos con lenguas desconocidas.
El relato está narrado desde la perspectiva de un joven que no tiene mucho que esperar en estas condiciones, hasta que ve una mujer en la calle que lo conquista de inmediato.
El cuento termina con un golpe de efecto. Esto genera no sólo humor, sino que funciona como una lección de vida, pues la autora pareciera afirmar que a pesar de los inconvenientes, no hay que dejar de intentar lo que se anhela.
9. No oyes ladrar los perros - Juan Rulfo
-Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.
-No se ve nada.
-Ya debemos estar cerca.
-Sí, pero no se oye nada.
-Mira bien.
-No se ve nada.
-Pobre de ti, Ignacio.
La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante.
La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda.
-Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio.
-Sí, pero no veo rastro de nada.
-Me estoy cansando.
-Bájame.
El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces.
-¿Cómo te sientes?
-Mal.
Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba:
-¿Te duele mucho?
-Algo -contestaba él.
Primero le había dicho: “Apéame aquí… Déjame aquí… Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco.” Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra.
-No veo ya por dónde voy -decía él.
Pero nadie le contestaba.
El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo.
-¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien.
Y el otro se quedaba callado.
Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo.
-Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio?
-Bájame, padre.
-¿Te sientes mal?
-Sí
-Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean.
Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse.
-Te llevaré a Tonaya.
-Bájame.
Su voz se hizo quedita, apenas murmurada:
-Quiero acostarme un rato.
-Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado.
La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo.
-Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas.
Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco, volvía a sudar.
-Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso… Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di!” Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente… Y gente buena. Y si no, allí esta mi compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser mi hijo.” Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo.
-No veo nada.
-Peor para ti, Ignacio.
-Tengo sed.
-¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír.
-Dame agua.
-Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo.
-Tengo mucha sed y mucho sueño.
-Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza… Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas.
Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara.
Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas.-¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: “No tenemos a quién darle nuestra lástima”. ¿Pero usted, Ignacio?
Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejaván, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado.
Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros.
-¿Y tú no los oías, Ignacio? -dijo-. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.
Juan Rulfo (México, 1917 - 1986) es uno de los escritores más relevantes de América Latina. Aunque sólo publicó tres libros, su fama se asentó por la creación de un mundo narrativo en el que prima lo regional, el habla coloquial y la tragedia del ser humano frente a la existencia.
"No oyes ladrar los perros" es un relato en el que se aborda el tema de la paternidad. A pesar de todos los defectos de su hijo, su padre es incapaz de abandonarlo a su propia suerte y lo carga durante horas para buscar ayuda e intentar salvarle la vida.
El final abierto permite que el lector se haga una idea de qué sucedió exactamente cuando lograron llegar al pueblo.
10. Felicidad clandestina - Clarice Lispector
Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos planas. Como si no fuera suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un papá dueño de una librería.
No lo aprovechaba mucho. Y nosotras todavía menos; incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del papá. Para colmo, siempre era algún paisaje de Recife, la ciudad en donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísimas palabras como “fecha natalicia” y “recuerdos”.
Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. Cómo nos debía de odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre. Conmigo ejercitó su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía: seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban.
Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como por casualidad, me informó de que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato.
Era un libro grueso, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él. Y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella me lo prestaría.
Hasta el día siguiente, de la alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza: no vivía, nadaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro.
Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento, como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí: me guiaba la promesa del libro, llegaría el día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera, me esperaba el amor por el mundo, anduve brincando por las calles y no me caí una sola vez.
Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviera al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el transcurso de la vida, el drama del “día siguiente” iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquélla.
Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que, mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido. Yo había empezado a adivinar, es algo que adivino a veces, que me había elegido para que sufriera. Pero incluso sospechándolo, a veces lo acepto, como si el que me quiere hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra.
¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía: “Pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana se lo presté a otra niña”. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos.
Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella oyendo silenciosa, humildemente, su negativa, apareció la mamá. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que, esa mamá buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó: “¡Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera quisiste leerlo!”.
Y lo peor para esa mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos observaba en silencio: la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena le ordenó a su hija: “Vas a prestar ahora mismo ese libro”. Y a mí: “Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras”. ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubieran regalado el libro: “el tiempo que quieras” es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer.
¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Tomé el libro. No, no partí brincando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo.
Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa, lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber en dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad habría de ser clandestina. Era como si ya lo presintiera. ¡Cuánto me demoré! Vivía en el aire… Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada.
A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo.
Ya no era una niña más con un libro: era una mujer con su amante.
Clarice Lispector (1920 - 1977) nació en Ucrania, pero a los pocos meses de vida se trasladó con su familia a Brasil, por lo que su visión está fuertemente influenciada por lo latinoamericano. Su obra se ocupó de representar la interioridad de la mujer, pues se caracteriza por el desarrollo psicológico de sus personajes, sus sensaciones e impresiones.
Por esto, se centra en contar pequeñas anécdotas de la vida cotidiana, donde cobra más importancia el mundo íntimo que la acción narrativa.
En "Felicidad clandestina" predomina la mirada infantil con una visión de aquella época como una etapa de exploración y descubrimiento del mundo. La protagonista va a tener que aprender a soportar la crueldad y la humillación hasta que su paciencia logrará recompensarla.
Otro de los aspectos más interesantes de este relato es el encuentro con el libro como objeto de deseo. De cierta manera, esta niña se hará mujer luego de la experiencia y podrá descubrir su pasión de vida.
11. La casa de Asterión - Jorge Luis Borges
Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas (cuyo número es infinito)1 están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo; aunque mi modestia lo quiera.
El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos.
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya veras cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.
No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo.
Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?
El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
-¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió.
Jorge Luis Borges (Argentina, 1899 - 1986) es uno de los escritores más importantes del siglo XX. En su obra, experimentó con los conceptos de espacio y tiempo, proponiendo relatos en los que el lector funciona como una pieza clave para descifrar el sentido múltiple.
Este cuento toma como referencia el mito griego del Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre que fue encerrado en un laberinto debido a su ferocidad.
En un giro muy interesante, Borges decide darle la vuelta al tópico y mostrarnos la interioridad de Asterión, este "monstruo" que fue condenado a la soledad.
Tal como el ser humano se encuentra condicionado por su vida y preocupaciones, el Minotauro es prisionero de un espacio en el que no escogió vivir.
Entonces, se puede comparar el mundo con su laberinto. Las personas buscan conocer la realidad, recorren su camino y se extravían a cada instante, intentando comprender y encontrar un sentido.
Sólo cuando Asterión se entrega a su destino y acepta la muerte, logra liberarse del dolor de la existencia. De esta manera, el autor busca que el lector empatice con esta criatura, que no era malvada ni peligrosa, sino que estaba sola frente a lo que le tocó vivir, tal como nosotros.
12. Golo - Elena Aldunate
La nave estelar descansa sobre la superficie yerma de la Luna. El silencio puebla de miedo un horizonte azulino. Un vacío transparente marca nítidos los contornos del cohete.
El hombre ha logrado su fantástica hazaña.
Lejos, Golo espera. Hace horas, humanas horas, que, silencioso, observa al extraño vehículo espacial.
Golo es un ser único, sus rasgos indescriptibles sugieren algo entre la verdad escueta y el cansancio total. Nada está de más en él. Golo es impávido, sereno, penetrante, solitario habitante del planeta muerto, último resultado de una generación superevolucionada.
De pronto decide. Sus líneas seguras y rápidas se mueven en dirección al intruso. Golo no es ni malo ni bueno. Ya no tiene para qué serlo. Pero algo lo impulsa hacia el objeto desconocido; algo en su cerebro le dice que esto tenía que suceder.
Ya cerca, nada se mueve, nada se percibe. Poco a poco, al poyarse en el metal fundido, su oído perfecto escucha la débil respiración jadeante y un "no sé qué" remoto, eliminado, doloroso, se en él. Allí hay vida, valor, necesidad.
En rápido deslizamiento sus dedos, si así pudieran llamarse, encuentran sencilla la inviolable cerradura. La puerta se abre rechinando.
Primero lo golpea el olor, el denso olor de allí dentro, y luego la tibieza que emana de la sangre caliente. Su mirada sin párpados, en la total oscuridad, ve, entre amarras metálicas, un cuerpo pequeño y peludo que se agita convulso y desde el cual dos ojos velados lo miran.
El animal comprende: la salvación está ahi. Gime suavemente. Los años de cautiverio de su especie, los siglos de domesticidad de su raza, le dicen que debe ser humilde. Débilmente estira sus patas, débilmente agita su cola. La lengua oscura y seca cuelga temblorosa de su hocico implorante.
Agua, piensa Golo, oxígeno. Se yergue, como un rayo, desparece para luego volver llevando algo así como un recipiente luminoso.
Sin miedo se acerca al animal y, con sus extrañas manos, le ayuda a beber agua, mientras ajusta a esa nariz seca y rugosa el oxígeno.
El animalito está demasiado exhausto para incorporarse, pero con supremo esfuerzo lame sorpresivamente la piel fría de Golo para darle las gracias, infinitas gracias.
Entonces, desgarrante, de lo profundo del recuerdo, de la raíz del ancestro suprimido, el amor comienza a germinar penetrando a través de esa estructura cerrada y Golo sonríe. Con sus ojos sin párpados, Golo llora mientras sus brazos estremecidos estrechan la hirsuta cabeza canina.
Elena Aldunate (Chile, 1925 - 2005) fue una escritora de ciencia ficción en una época en que las voces femeninas eran poco difundidas. Así, en la década de los 60 y 70 publicó historias en las que indagó sobre el rol social de la mujer y el futuro de una humanidad cada vez más mecanizada.
Este cuento recuerda la triste historia de Laika, la perra callejera que se convirtió en la primera criatura en orbitar la tierra. En 1957, el gobierno de la Unión Soviética la instaló a bordo del Sputnik 2 para experimentar la posibilidad de los vuelos tripulados. Su sacrificio permitió muchos avances en ese aspecto, pero hoy se juzga muchísimo la utilización de un ser inocente.
Así, el texto se enfoca en los diferentes y los abusados. Golo es el único habitante en su tierra, hasta que un día aparece un vehículo extraño con vida adentro. Con precaución, descubre a un animal que necesita ayuda. Esto despierta su instinto y lo salva, mientras el perro le agradece efusivamente.
De este modo, el relato intenta demostrar la importancia de los vínculos, pues es lo que se necesita para mantener la belleza de la vida. Si bien la narración comienza declarando "El hombre ha logrado su fantástica hazaña", aquello no es lo que realmente importa. El verdadero triunfo es la conexión entre dos especies que son capaces de entregar y recibir amor más allá de las apariencias.
Quizás por ello Aldunate escogió como co-protagonista a un perro, pues necesitaba un personaje que fuese incapaz de juzgar sólo por el aspecto, dándole al lector una importante lección.
13. Axolotl - Julio Cortázar
Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl.
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa.
En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao.
No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos.
Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo.
Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas... Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales.
Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias de enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora?
Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados.
Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez mas de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí.
Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario.
Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl.
Julio Cortázar (Argentina, 1914 - 1984) fue una de las grandes voces latinoamericanas del siglo XX. En sus cuentos jugó con los límites de lo posible a través de la ruptura de las coordenadas de espacio y tiempo, así como reflexionó sobre la identidad y el carácter dual de la existencia.
El escritor tomó como base para su historia al axolotl o ajolote, un anfibio con un aspecto muy peculiar, oriundo de México. De este modo, el animal se transforma en la obsesión del protagonista, pues jamás había observado una criatura que lo cautivara de tal manera.
Así, presenta una realidad cotidiana que comienza a fragmentarse para dar espacio a lo fantástico. Por ello, resulta esencial la figura del doble, ya que hombre y animal terminan intercambiándose.
14. El canario - Katherine Mansfield
Ves aquel clavo grande a la derecha de la puerta de entrada? Todavía me da tristeza mirarlo, y, sin embargo, por nada del mundo lo quitaría. Me complazco en pensar que allí estará siempre, aun después de mi muerte. A veces oigo a los vecinos que dicen: «Antes allí debía de colgar una jaula». Y eso me consuela: así siento que no se le olvida del todo.
…No te puedes figurar cómo cantaba. Su canto no era como el de los otros canarios, y lo que te cuento no es sólo imaginación mía. A menudo, desde la ventana, acostumbraba observar a la gente que se detenía en el portal a escuchar, se quedaban absortos, apoyados largo rato en la verja, junto a la planta de celinda. Supongo que eso te parecerá absurdo, pero si lo hubieses oído no te lo parecería. A mí me hacía el efecto que cantaba canciones enteras que tenían un principio y un final. Por ejemplo, cuando por la tarde había terminado el trabajo de la casa, y después de haberme cambiado la blusa, me sentaba aquí en la varanda a coser: él solía saltar de una percha a otra, dar golpecitos en los barrotes para llamarme la atención, beber un sorbo de agua como suelen hacer los cantantes profesionales, y luego, de repente, se ponía a cantar de un modo tan extraordinario, que yo tenía que dejar la aguja y escucharlo. No puedo darte idea de su canto, y a fe que me gustaría poderlo describir. Todas las tardes pasaba lo mismo, y yo sentía que comprendía cada nota de sus modulaciones.
¡Lo quería! ¡Cuánto lo quería! Quizá en este mundo no importa mucho lo que uno quiere, pero hay que querer algo. Mi casita y el jardín siempre han llenado un vacío, sin duda; pero nunca me han bastado. Las flores son muy agradecidas, pero no se interesan por nuestra vida. Hace tiempo quise a la estrella del atardecer. ¿Te parece una tontería? Solía sentarme en el jardín, detrás de la casa, cuando se había puesto el sol, y esperar a que la estrella saliera y brillara sobre las ramas oscuras del árbol de la goma. Entonces le murmuraba: «¿Ya estás aquí, amor mío?». Y en aquel instante parecía brillar sólo para mí. Parecía que lo comprendiera…; algo que es nostalgia y sin embargo no lo es. O quizá el dolor de lo que uno echa de menos, sí, era este dolor. Pero ¿qué era lo que echaba de menos? He de agradecer lo mucho que he recibido.
…Pero, en cuanto el canario entró en mi vida, olvidé a la estrella del atardecer: ya no me hacía falta. Y aquello ocurrió de una manera extraña. Cuando el chino que vendía pájaros se detuvo delante de mi puerta y levantó la jaulita donde el canario, en vez de sacudirse como hacían los dorados pinzones, lanzó un débil y leve gorjeo, me sorprendí a mí misma diciéndole:
-¿Ya estás aquí, amor mío?
Desde aquel instante fue mío.
…Aún me asombra ahora recordar cómo él y yo compartíamos nuestras vidas. En cuanto por la mañana quitaba el paño que cubría su jaula, me saludaba con una pequeña nota soñolienta. Yo sabía que quería decirme: «¡Señora! ¡Señora!». Luego lo colgaba afuera, mientras preparaba el desayuno de mis tres muchachos pensionistas, y no lo entraba hasta que volvíamos a estar solos en casa. Más tarde, en cuanto terminaba de lavar los platos, empezaba una verdadera diversioncita nuestra. Solía poner una hoja de periódico en la mesa, y, cuando colocaba la jaula encima, el canario sacudía las alas desesperadamente como si no supiera lo que iba a ocurrir. «Eres un verdadero comediante», le decía riñéndolo. Le frotaba el plato de la jaula, lo espolvoreaba de arena limpia, llenaba de alpiste y de agua los recipientes, ponía entre los barrotes unas hojas de pamplina y medio chile. Y estoy segura de que él comprendía y sabía apreciar cada detalle de esta ceremonia. ¿Comprendes? Era, de natural, de una pulcritud exquisita. En su percha jamás había una mancha. Y sólo viendo cómo disfrutaba bañándose se comprendía que su gran debilidad era la limpieza. Lo que yo ponía por último en la jaula era el envase en que se bañaba. Y al momento se metía en él. Primero sacudía un ala, luego la otra, después zambullía la cabeza y se remojaba las plumas del pecho. Toda la cocina se iba salpicando de gotas de agua, pero él no quería salir del baño. Yo solía decirle: «Es más que suficiente. Lo que quieres ahora es que te miren». Y por fin, de un salto, salía del agua, y sosteniéndose con una pata se secaba con el pico, y al terminar se sacudía, movía las alas, ensayaba un gorjeo y levantando la cabeza… ¡Oh! No puedo ni siquiera recordarlo. Yo acostumbraba limpiar los cuchillos mientras tanto, me parecía que también los cuchillos cantaban a medida que se volvían relucientes.
…Me hacía compañía, ¿comprendes? Eso es lo que me hacía. La compañía más perfecta. Si has vivido sola, sabrás lo inapreciable que eso puede ser. Sin duda tenía también a mis tres muchachos que venían a cenar, y a veces se quedaban en casa leyendo los periódicos. Pero no podía suponer que ellos se interesaran en los detalles de mi vida cotidiana. ¿Por qué se iban a interesar? Yo no significaba nada para ellos: tanto es así, que una noche, en la escalera, oí que, hablando de mí, me llamaban «el adefesio». No importa. No tiene importancia, la más mínima importancia. Lo comprendo bien. Ellos son jóvenes. ¿Por qué me iba a incomodar? Pero me acuerdo de que aquella. noche me consoló pensar que no estaba sola del todo. En cuanto los muchachos salieron, le dije a mi canario: «¿Sabes cómo la llaman a tu señora?». Y él ladeó la cabeza, y me miró con su ojito reluciente, de tal forma que tuve que reírme. Parecía como si le hubiese divertido aquello.
…¿Has tenido pájaros alguna vez?… Si no has tenido nunca, quizá todo esto te parezca exagerado. La gente cree que los pájaros no tienen corazón, que son fríos, distintos de los perros y los gatos. Mi lavandera solía decirme cuando venía los lunes: «¿Por qué no tiene un foxterrier bonito? No consuela ni acompaña un canario». No es verdad, estoy segura. Me acuerdo de una noche que había tenido un sueño espantoso (a veces los sueños son terriblemente crueles) y, como que al cabo de un rato de haberme despertado no conseguía tranquilizarme, me puse la bata y bajé a la cocina para beber un vaso de agua. Era una noche de invierno y llovía mucho. Supongo que aún estaba medio dormida: pero, a través de la ventana sin postigo, me parecía que la oscuridad me miraba, me espiaba. Y de pronto sentí que era insoportable no tener a nadie a quien poder decir: «He soñado un sueño horrible» o «Protégeme de la oscuridad». Estaba tan asustada, que incluso me tapé un momento la cara con las manos. Y luego oí un débil «¡Tui-tuí!». La jaula estaba en la mesa, y el paño que la cubría había resbalado de forma que le entraba una rayita de luz. «¡Tui-tuí!», volvía a llamar mi pequeño y querido compañero, como si dijera dulcemente: «Aquí estoy, señora mía: aquí estoy». Aquello fue tan consolador que casi me eché a llorar.
…Pero ahora se ha ido. Nunca más tendré otro pájaro, otro ser querido. ¿Cómo podría tenerlo? Cuando lo encontré tendido en la jaula, con los ojos empañados y las patitas retorcidas, cuando comprendí que nunca más lo oiría cantar, me pareció que algo moría en mí. Me sentí un vacío en el corazón como si fuera la jaula de mi canario. Me iré resignando, seguramente: tengo que acostumbrarme. Con el tiempo todo pasa, y la gente dice que yo tengo un carácter jovial. Tienen razón. Doy gracias a Dios por habérmelo dado.
Sin embargo, a pesar de que no soy melancólica y de que no suelo dejarme llevar por los recuerdos y la tristeza, reconozco que hay algo triste en la vida. Es difícil definir lo que es. No hablo del dolor que todos conocemos, como son la enfermedad, la pobreza y la muerte, no: es otra cosa distinta. Está en nosotros profunda, muy profunda: forma parte de nuestro ser al modo de nuestra respiración. Aunque trabaje mucho y me canse, no tengo más que detenerme para saber que ahí está esperándome. A menudo me pregunto si todo el mundo siente eso mismo. ¿Quién lo puede saber? Pero ¿no es asombroso que, en su canto dulce y alegre, era esa tristeza, ese no sé qué lo que yo sentía?
Katherine Mansfield (Nueva Zelanda, 1888 - 1923) es considerada una de las grandes maestras del cuento moderno. Su estilo se caracteriza por mostrar pequeños incidentes cotidianos que esconden momentos clave en la vida de sus personajes.
"El canario" es uno de sus relatos más recordados, pues muestra de manera directa la soledad de una mujer sumida por la melancolía y el abandono.
Aunque es una historia narrada de manera objetiva y desapegada, logra transmitir el dolor de una incomprendida. Alguien que sólo logró conectar con un pájaro que, tal como ella, entendió lo dura que puede resultar la existencia..
15. Mariposas - Samanta Schweblin
Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti, le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, viste; y esos piecitos… Están junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla pero Gorriti sólo mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá, hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones…? Ah, no; con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera, o de chocolate. Pero por alguna razón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y la sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola, le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta, intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega, le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza, intenta volar pero ya no puede. Al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren, y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse; las mariposas sólo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas, y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado, teme, quizá, reconocer en sus alas muertas, los colores de la suya.
Samanta Schweblin (Argentina, 1978) es una de las voces más importantes de la narrativa actual. Se ha destacado por la creación de un universo narrativo en el que prima lo fantástico, lo ambiguo y lo extraño.
Su obra gira en torno a la familia como lugar inicial del drama del ser humano. De hecho, en una entrevista afirmó:
El amor que un padre o una madre puede sentir por un hijo debe ser el amor más auténtico que existe sobre la faz de la tierra, más generoso y leal, y sin embargo, no deja de ser un amor peligroso ... cuando nosotros formamos al otro, también lo estamos deformando.
Por ello, en esta cuento toma la mariposa como un símbolo de la búsqueda de identidad y libertad de los hijos. El padre que termina matando a la mariposa tiene las mejores intenciones, pero su actitud puede resultar demasiado invasiva y conducir al desastre.
Ver también: