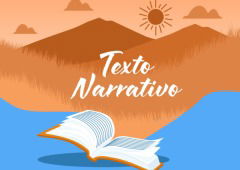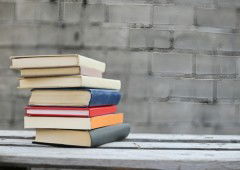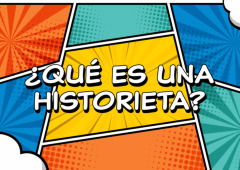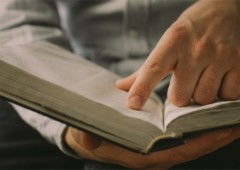¿Qué es un mito?: características, tipos y ejemplos
El mito es una historia sagrada que se vincula con lo absoluto, originario y divino. De esta manera, es una de las expresiones más antiguas de la humanidad y se encuentra presente en todas las culturas alrededor del mundo.
¿Qué es un mito?
Se trata de un relato tradicional que forma parte del sistema de creencias de una cultura. De este modo, los mitos buscan explicar el origen del mundo, de los fenómenos naturales, de los valores humanos, de los dioses y de la organización del universo.
Se ubica en un plano distinto del discurso científico o histórico. Opera a través de símbolos, arquetipos y estructuras narrativas universales ligadas al inconsciente colectivo para así otorgar sentido a la existencia.
Desde una perspectiva antropológica, constituye una forma arcaica pero aún viva de pensamiento, que se basa en la analogía y la repetición ritual, y no en la deducción lógica.
Características de los mitos
Algunas de sus características principales son:
Carácter sagrado y trascendente
El mito no es profano ni anecdótico, sino que está vinculado con lo sagrado. En muchas culturas se considera una revelación de verdades, transmitidas por los dioses o los ancestros.
Por ello, su narración forma parte de rituales religiosos o festividades. Además, tiene el poder de “recrear” el orden primordial cada vez que se cuenta.
Protagonismo de seres sobrenaturales
Los personajes de los mitos suelen ser dioses, espíritus, monstruos, héroes semidivinos o fuerzas de la naturaleza personificadas.
Estos seres representan fuerzas arquetípicas: el bien y el mal, el caos y el orden, la fertilidad, la guerra, la muerte, etc. Su comportamiento ejemplifica conflictos cósmicos o humanos de forma simbólica.
Muchas veces los mitos relatan las relaciones entre los dioses y los humanos, y cómo esas relaciones definieron el orden del mundo.
Tiempo mítico
El tiempo en que ocurren los mitos no es lineal ni cronológico, sino qu sagrado, circular o eterno. Es un tiempo fundacional: el “gran comienzo”, cuando los dioses actuaron y crearon la realidad.
Por ello, para las culturas tradicionales, el mito no está en el pasado, sino que “sucede siempre” y puede ser revivido simbólicamente en cada rito.
Oralidad y transmisión colectiva
El mito se transmite de generación en generación por medio de la oralidad, lo que permite su adaptación, reelaboración y reinterpretación.
Esto lo hace flexible, pero también profundamente arraigado en la tradición. Esta transmisión fortalece la memoria colectiva y la identidad cultural.
Función explicativa
El mito da sentido a lo que no se puede explicar por medio de la razón o la ciencia, especialmente en las culturas originarias. No sólo explica fenómenos naturales (como el trueno o las estaciones), sino también la existencia del mal, del sufrimiento, del orden social o del destino.
Aunque no ofrece “explicaciones científicas”, proporciona una comprensión simbólica, lo que puede resultar más profundo en ciertos niveles de experiencia humana.
Función normativa
Los mitos transmiten valores, reglas morales, prohibiciones (tabúes) y modelos de conducta. Por ejemplo, el mito de Ícaro advierte sobre los peligros de la desmesura.
En muchas culturas, fundamentan la ley, la jerarquía social, el género, la autoridad religiosa o los roles familiares. Por eso, muchas veces son invocados para justificar tradiciones o resistir el cambio cultural.
Carácter colectivo y universal
El mito no pertenece a un autor individual, sino al imaginario colectivo. Es propiedad de un pueblo, una tribu, una nación o, incluso, de toda la humanidad .
Pese a sus diferencias culturales, estos relatos comparten estructuras universales: héroes que descienden a los infiernos, dioses que mueren y resucitan, diluvios purificadores, árboles sagrados, serpientes sabias o malignas, etc. Esto demuestra que responde a necesidades humanas comunes más allá del tiempo y el lugar.
Relación con los rituales
Muchos veces los mitos no sólo se narran, sino que se escenifican en rituales, como los dramas religiosos, las danzas sagradas o las festividades del calendario agrícola.
El rito no representa el mito, reproduce su eficacia simbólica, permitiendo que la comunidad participe del tiempo sagrado y restablezca el orden cósmico.
En este sentido, mito y rito son inseparables: el primero da sentido al segundo, y el segundo reactualiza al primero.
Tipos de mitos
Aunque los mitos no siempre se pueden clasificar de forma rígida (porque muchos abarcan varios temas a la vez), los especialistas han identificado distintas categorías según el contenido temático y la función simbólica que cumplen.
Cada tipo responde a una necesidad existencial y social distinta.
Mitos cosmogónicos (origen del mundo)
Explican cómo surgió el universo, la tierra, el cielo, los mares y el orden cósmico. Son los relatos fundacionales por excelencia, pues marcan el paso del caos (desorden) al cosmos (orden).
Estas narraciones reflejan el deseo humano de comprender el principio de todo y su lugar en el orden cósmico.
Mitos teogónicos (origen de los dioses)
Se centran en el nacimiento, genealogía y relaciones entre los dioses y entidades sobrenaturales. Así, establecen jerarquías divinas, funciones sagradas y poderes espirituales.
Sirven para justificar las figuras de culto en una religión y los rituales destinados a apaciguar o venerar a ciertos dioses.
Mitos antropogónicos (del origen del ser humano)
Narran cómo fue creado el ser humano, de qué materia, con qué propósito, y muchas veces, explican su destino, fragilidad o su relación con lo divino.
De esta manera, proporcionan identidad espiritual al ser humano, así como permiten explicar sus dones y limitaciones.
Mitos etiológicos (del origen de fenómenos o costumbres)
Dan razón de por qué existen ciertos hechos, prácticas, lugares y costumbres. Son más localizados y específicos, pero mantienen su carga simbólica y cultural.
Así, legitiman tradiciones, celebraciones, estructuras sociales o paisajes sagrados.
Mitos escatológicos (del fin del mundo o transformaciones catastróficas)
Se centran en el destino final del universo, el juicio de los vivos y los muertos, la destrucción y renovación del mundo. Suelen ser cíclicos, es decir, el mundo termina para volver a comenzar.
Reflejan el miedo humano a la muerte colectiva, pero también la esperanza en una renovación espiritual.
Mitos heroicos (hazañas de héroes culturales)
Relatan la vida, pruebas, viajes y muertes de héroes míticos, hijos de dioses y humanos. Estos personajes median entre el mundo divino y el mundo humano.
Por ello, tienen una función ética y educativa. Representan modelos de conducta, valores como el coraje, la sabiduría o el sacrificio. Los héroes son espejos del alma humana.
Origen de los mitos
El mito surge en las primeras etapas del pensamiento humano como una forma de comprender y dar sentido al mundo. Antes del desarrollo del pensamiento racional, el ser humano necesitaba relatos que le permitieran estructurar la realidad y enfrentar sus temores existenciales: la muerte, el caos, el dolor, el destino.
Así, emergieron como expresiones simbólicas del inconsciente colectivo y como respuestas intuitivas a grandes interrogantes.
Filósofos como Mircea Eliade y Claude Lévi-Strauss han estudiado el mito desde distintas disciplinas. Ya sea desde la historia de las religiones, o la antropología estructural y psicología, coinciden en que el mito no es simple fantasía, sino una estructura mental y cultural universal.
Diferencias entre mito y leyenda
Aunque mito y leyenda comparten ciertos rasgos - ambas son narraciones tradicionales, transmitidas de forma oral y dotadas de elementos maravillosos o extraordinarios -, pertenecen a categorías distintas dentro del imaginario colectivo.
La diferencia más importante radica en su grado de vinculación con lo sagrado y lo histórico.
El mito es una narración que se sitúa en un tiempo primordial, fuera de la historia. Se refiere a un pasado sagrado, anterior a la existencia de los seres humanos, donde los protagonistas son dioses, héroes civilizadores, fuerzas cósmicas o arquetipos.
Su función principal es explicar el origen del mundo, de los seres humanos, de las instituciones, de los fenómenos naturales y del orden moral o cósmico.
Por ejemplo, los mitos griegos explicaban por qué cambian las estaciones (el mito de Perséfone), cómo surgió el fuego (el mito de Prometeo), o de dónde provienen las enfermedades (la caja de Pandora).
En contraste, la leyenda se sitúa en un tiempo más cercano al presente y está anclada, al menos en parte, en una realidad histórica o geográfica reconocible.
Aunque también contiene elementos fantásticos o sobrenaturales, estos se mezclan con personajes humanos comunes y escenarios conocidos.
Las leyendas suelen hablar de hechos ocurridos en un lugar y tiempo identificable, y muchas veces se presentan como "relatos verdaderos" o creíbles dentro de una comunidad.
Por ejemplo, la leyenda de “La Llorona” se ubica en pueblos reales y hace referencia a sentimientos humanos universales como el remordimiento, el abandono o la culpa.
De manera similar, las leyendas medievales sobre el Rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda están ligadas a un trasfondo histórico: la resistencia de los celtas ante la invasión sajona.
Otra diferencia fundamental es la función cultural de cada una. Mientras el mito transmite verdades simbólicas sobre el origen, el sentido de la vida o los grandes valores universales, la leyenda suele conservar la memoria colectiva, advertir sobre peligros morales o reforzar identidades locales.
El mito se conecta con lo trascendente. La leyenda con lo humano y lo comunitario. En ese sentido, el mito posee un carácter más atemporal y sagrado, mientras que la leyenda es temporal y profana.
También hay una diferencia en el estatus de creencia. Los mitos, en el contexto de las culturas que los originaron, eran asumidos como verdades sagradas, parte integral de la religión y el ritual.
Las leyendas, en cambio, suelen ser narradas con cierta ambigüedad: “dicen que pasó”, “mi abuela lo escuchó”, “en ese pueblo aseguran que...”. Este tono semiverídico les da un carácter más flexible, más propenso a la variación y la adaptación.
Ejemplos
1. Mito de creación del mundo en la cosmovisión guaraní
Al principio solo existía Ñamandú, el Gran Espíritu creador, quien flotaba en el vacío acompañado de la sabiduría, el amor y la palabra. Desde su propio ser, generó la luz primordial y creó su morada en el cielo. Para sostenerse, hizo cuatro columnas sagradas en los puntos cardinales, con las cuales dio estabilidad al universo.
Luego creó el mundo y a los primeros dioses auxiliares: Karai(fuego),Jakairá(aire),Tupã(trueno) y ÑamandúTatá (luz del sol), quienes ayudarían a mantener el equilibrio. Después, formó la Tierra y el agua, estableciendo ríos, montañas y bosques.
Para dar vida al mundo, Ñamandú creó a los primeros humanos, los Abá, a quienes les otorgó alma y lenguaje, asegurando que tuvieran una conexión espiritual con la divinidad. Sin embargo, el equilibrio fue perturbado por la maldad y la desobediencia de ciertos seres, lo que llevó a la primera gran catástrofe.
Como castigo, Tupã envió lluvias y tormentas para purificar la Tierra, en un diluvio que destruyó gran parte de la humanidad. No obstante, algunos sobrevivieron y fueron los ancestros de los guaraníes, quienes recibieron el mandato de buscar la "Tierra sin Mal", un lugar de armonía eterna.
Los guaraníes son un pueblo indígena originario de América del Sur que se extendió desde el Amazonas hasta el Río de la Plata. Hoy en día viven principalmente en Paraguay.
Este mito cosmogónico presenta una cosmovisión donde la palabra, la naturaleza y la moralidad están profundamente entrelazadas.
Se destaca la importancia del equilibrio, la conexión con los elementos y la constante búsqueda de la "Tierra sin Mal" como un ideal de vida en armonía.
Aunque comparte estructuras con otros mitos cosmogónicos, su énfasis en la relación entre el hombre y la naturaleza lo diferencia, reflejando la espiritualidad de los guaraníes.
2. Nacimiento de Afrodita
Cuando el mundo aún estaba en formación y los dioses primordiales gobernaban los cielos y la tierra, reinaba Urano, el Cielo estrellado, sobre todo lo que existía. Él cubría a Gea, la Tierra fecunda, y de su unión nacieron los primeros seres divinos.
Sin embargo, Urano era un padre cruel: temía el poder de sus hijos y los encerraba en las profundidades del vientre de Gea, impidiéndoles ver la luz del mundo.
Gea, desesperada por liberar a su descendencia, ideó un plan. Forjó una hoz de pedernal y pidió a sus hijos que la ayudaran. Sólo uno fue lo bastante valiente: Crono, el más joven de los titanes.
Una noche, cuando Urano descendió para unirse con Gea, Crono se escondió. Con un golpe certero, cortó los genitales de su padre, arrojándolos al mar.
Las aguas se agitaron con fuerza y de la espuma blanca que brotó en el lugar donde cayeron los restos del cielo, ocurrió algo extraordinario. Las olas comenzaron a brillar, a girar en espirales suaves, y de esa espuma luminosa emergió una figura radiante: una diosa desnuda, de belleza tan perfecta que hasta los vientos se detuvieron para contemplarla.
Era Afrodita, que no nació de vientre materno, sino del mar y del deseo cósmico. Flotaba sobre una concha nacarada, llevada por las olas hasta la costa de la isla de Citera, y más tarde, a las playas de Chipre.
Cuando puso pie en tierra firme, las flores brotaron bajo sus pasos y los dioses del Olimpo sintieron un estremecimiento en sus corazones: el amor, el deseo, la atracción acababan de nacer.
Desde ese momento, Afrodita fue reconocida como la diosa del amor, la belleza, la sensualidad y la vida. Pero también, con su llegada, comenzaron los enredos del corazón, los celos, las pasiones y los conflictos. Porque donde hay amor, hay lucha. Y donde hay belleza, hay poder.
Este mito teogónico resulta ser muy simbólico. Afrodita no nació de una unión amorosa, sino de un acto de violencia que, paradójicamente, dio origen a la diosa del amor.
En la cosmovisión griega, esto representa cómo de la destrucción y el caos puede surgir la armonía, la belleza y el deseo.
Afrodita encarna la fuerza atractiva del universo, el principio que une a los seres y da origen tanto al placer como a la fecundidad. Asimismo, encierra el conflicto, pues también es causa de pasiones, celos y guerras.
El lugar de su nacimiento, el mar, refuerza su carácter misterioso y sensual, ligado a lo incontrolable y cambiante.
Explora Afrodita: la fascinante historia de la diosa griega del amor
3. Creación del hombre en la tradición maya
Antes de la existencia de todo, en una noche infinita, se reunieron los creadores, Hurakán, Corazón del Cielo, y Kukulkán, la Serpiente Emplumada. Luego de conversar largo rato, decidieron crear el mundo, que surgió a través de la Palabra. Dijeron "tierra" y se hizo la tierra, dijeron "montaña" y desde las aguas brotaron los montes, y lo mismo sucedió con los árboles y los ríos.
Kukulkán sintió que tenían que animar los espacios con seres que se movieran. Por ello, crearon a los animales: venados, jaguares, pumas, búhos, quetzales y serpientes. Les asignaron dónde vivir y les pidieron hablar, pero no eran capaces, sólo emitían rugidos, graznidos y aullidos.
Así, surgió la idea del ser humano. Tomaron tierra y los moldearon con dos piernas, dos brazos y un rostro alargado. Sin embargo, se derritieron y no alcanzaron a proferir ninguna palabra. Entonces, procedieron a realizar seres de madera que pudieron moverse y hablar. No obstante, eran criaturas vacías y de corazón ingrato que no agradecieron haber sido creados.
Hurakán y Kukulkán se enojaron. Enviaron fuertes vientos y tormentas que arrasaron con todo. Los pocos que lograron sobrevivir, se convirtieron en monos que olvidaron haber sido humanos. Después, los dioses se retiraron, hasta que un tiempo después llegaron un coyote, un zorro, un loro y un cuervo para mostrarles granos amarillos que habían surgido en la tierra. De esta manera, supieron que el maíz sería la carne de la nueva humanidad que podría iluminar el mundo con su lenguaje.
Narrado en el Popol Vuh, este mito antropogónico explica el origen del hombre. Lo interesante es que los humanos surgieron a base de prueba y error, hasta que los dioses descubrieron el mejor elemento para darle forma a su invención.
El punto central es que la verdadera humanidad sólo es posible cuando se encuentra el equilibrio entre lo divino y lo terrestre, simbolizado en el maíz, el alimento sagrado.
Este relato refleja una visión del mundo donde los dioses, los humanos y la naturaleza están intrínsecamente conectados en un ciclo de creación, destrucción y renovación.
4. Iztaccíhuatl y Popocatépetl
Hace muchos años existió una doncella llamada Iztaccíhuatl, hija del rey de un gran señorío. Al reino llegaron guerreros ofreciendo sus servicios y después de muchas pruebas, fueron admitidos. Se ofreció un banquete de celebración y allí la princesa conoció a Popocatépetl, que se convertiría en el mejor guerrero.
Los jóvenes se enamoraron y sus días se llenaron de inquietud. El rey se dio cuenta de esta situación y le prometió a Popocatépetl la mano de su hija, si es que era capaz de someter a un poblado que se negaba a rendirse a sus órdenes. Si lograba traerle la cabeza de aquel rey enemigo clavada en un lanza, la princesa y el reino serían suyos.
El joven se puso en marcha, pero el poblado quedaba muy lejos y la guerra fue muy larga. Con el tiempo, el rey decidió que lo más prudente era que su hija se casara con un príncipe y la ofreció en matrimonio. Iztaccíhuatl enfermó y a los pocos días murió.
En ese momento, regresó el guerrero de su batalla, anunciando su victoria. Al ver que su amada había muerto, la tomó en brazos y la llevó a la montaña más alta, se arrodilló a su lado y decidió custodiarla por siempre.
Esa noche, los dioses convirtieron los cuerpos de ambos en volcanes. Desde entonces, Iztaccíhuatl yace con sus cabellos extendidos, cubierta de nieve, mientras a su lado se encuentra Popocatépetl, que emana fuego de su cráter y espera a que despierte su princesa.
Este mito etiológico de la tradición azteca buscó explicar el origen de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que adornaban el paisaje con su magnificencia. Además, se necesitaba entender por qué Popocatépetl estaba activo e Iztaccíhuatl no.
5. El Ragnarök
En los antiguos tiempos, los dioses nórdicos sabían que todo tenía un final, incluso ellos mismos. Vivían en Asgard, dominando los cielos, pero una sombra crecía sobre el destino del mundo.
Era el Ragnarök, “el destino de los dioses”, un día profetizado desde siempre. No llegaría de inmediato, sino tras señales inconfundibles: los inviernos se volverían eternos, los hermanos lucharían entre sí, la moral se disolvería y el caos reinaría en Midgard, el mundo de los hombres.
Entonces llegaría la gran batalla. Loki, el dios embustero, escaparía de su castigo, guiando a los enemigos de los dioses: gigantes de fuego, monstruos marinos y bestias aterradoras. A su lado marcharían sus hijos: el lobo Fenrir, de fauces enormes, y la serpiente Jörmungandr, que rodea el mundo. Mientras tanto, Heimdall tocaría su cuerno para anunciar el inicio del fin.
En el campo de Vigrid, los dioses enfrentarían su destino. Odín, el sabio padre de todos, caería devorado por Fenrir. Thor, el dios del trueno, mataría a Jörmungandr, pero moriría envenenado por su aliento. Freyr, sin su espada mágica, caería ante el gigante de fuego Surt, quien acabaría prendiendo fuego a todo el mundo. Las estrellas caerían del cielo. La tierra se hundiría en el mar. Todo sería consumido por las llamas y el caos.
Pero no era el fin total. De entre las cenizas, la tierra renacería, verde y pura. Dos seres humanos, Líf y Lífthrasir, se esconderían en el bosque de Hoddmímir y repoblarían el mundo.
Algunos dioses sobrevivirían o renacerían: Balder regresaría de la muerte y un nuevo sol alumbraría los días venideros. El ciclo, como la naturaleza, volvería a empezar.
En la mitología nórdica, el Ragnarök representa una visión cíclica del tiempo y de la existencia ligada a los ritmos naturales y a la aceptación del destino.
A diferencia de otras religiones que prometen una eternidad estática o una victoria definitiva del bien, esta cosmovisión muestra que todo lo que nace, incluso los dioses, debe morir.
Sin embargo, también enseña que de la destrucción puede brotar la renovación, como ocurre con las estaciones o los ciclos agrícolas.
Este mito escatológico refleja un mundo donde la lucha es inevitable y noble, donde el valor reside no en evitar la muerte, sino en enfrentarse a ella con coraje. Los dioses saben que van a morir, pero batallan con honor. Esto refleja el espíritu guerrero de las sociedades vikingas, donde la gloria estaba en el combate y el destino era ineludible.
Descubre Mitología nórdica: cosmovisión y dioses vikingos y Thor: ¿quién es y cómo se llama su martillo?
6. Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad
Hace miles de años, en la ciudad de Uruk, gobernaba Gilgamesh, rey poderoso, nacido de madre diosa y padre humano.
Era más fuerte y sabio que cualquier otro hombre, pero también orgulloso y tiránico. Su pueblo clamaba por alivio y los dioses respondieron creando a Enkidu, un salvaje del bosque, igual en fuerza a Gilgamesh.
Cuando los dos héroes se enfrentaron, no ganaron enemigos, sino una profunda amistad. Juntos emprendieron hazañas colosales: mataron al guardián del bosque, Humbaba, y al toro celeste enviado por la diosa Ishtar. Pero al desafiar a los dioses, pagaron un precio. Enkidu cayó enfermo y murió, dejando a Gilgamesh hundido en el dolor.
La muerte de su amigo marcó a Gilgamesh profundamente. Por primera vez, comprendió que su destino era morir. Negándose a aceptarlo, emprendió una larga y peligrosa búsqueda para encontrar a Utnapishtim, el único a quien los dioses habían hecho inmortal tras sobrevivir al gran diluvio.
Gilgamesh atravesó montañas, cruzó el mar de la muerte y llegó al fin del mundo. Allí encontró a Utnapishtim, quien le contó cómo los dioses habían puesto fin a la humanidad con un diluvio, pero también cómo, por su virtud, él y su esposa habían recibido la vida eterna.
Pero cuando Gilgamesh pidió lo mismo, los dioses se negaron. Su destino, como el de todos los hombres, era morir. Utnapishtim le reveló la existencia de una planta en el fondo del océano que podía devolver la juventud. Gilgamesh la consiguió, pero mientras dormía, una serpiente se la llevó.
Sin más remedio, Gilgamesh regresó a Uruk, no con la inmortalidad, sino con una nueva sabiduría. Miró los muros de su ciudad, las obras que había construido y entendió: aunque él moriría, su legado viviría.
Este mito es de origen mesopotámico, concretamente de la antigua Sumeria y Acad, en la región que hoy es Irak. Es parte de la Epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, escrita en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme.
Se trata de una meditación sobre la condición humana, la amistad, la muerte y el sentido de la vida. A diferencia de otros mitos heroicos centrados en conquistas, este relato presenta un protagonista que, tras perder a su mejor amigo, se ve obligado a confrontar el miedo universal a la muerte.
Su búsqueda de la inmortalidad es, en realidad, una búsqueda de sentido ante la fugacidad de la existencia. El relato enseña que los dioses, aunque poderosos, han puesto límites a los humanos. Así, no se puede escapar a la muerte, pero sí se puede crear, amar y dejar huellas que perduren.
Revisa Poema de Gilgamesh: resumen, análisis y legado
Importancia cultural del mito
Los mitos cumplen funciones esenciales dentro de una cultura. No son simples narraciones folclóricas, sino estructuras de pensamiento simbólico que dan forma a todo un modo de vida. Su importancia puede analizarse desde distintos enfoques:
Fundan la cosmovisión de los pueblos
Una cosmovisión es la forma en que un grupo humano comprende la realidad, el universo y su rol en él. Los mitos están en el centro de esa visión.
Por ejemplo, en muchas culturas indígenas, la naturaleza es sagrada, porque los mitos cuentan que fue creada por dioses o por espíritus que aún la habitan.
También en culturas antiguas, el sol y la luna no son objetos astronómicos. Son entidades vivas, con historias y sentimientos, que influyen en la vida cotidiana.
Entonces, el mito no es sólo una explicación, sino una guía práctica sobre cómo vivir, relacionarse con la tierra, con los otros y con lo invisible.
Otorgan legitimidad y cohesión social
Muchos sistemas políticos, religiosos o familiares se legitiman a través de mitos. Por ejemplo, los emperadores incas eran considerados descendientes del dios Sol (Inti).
Por su parte, en Grecia, las ciudades-estado tenían mitos fundacionales (como el de Atenea protegiendo a Atenas) que reforzaban su identidad colectiva.
Los mitos ayudan a establecer jerarquías, normas morales, ritos de paso y calendarios agrícolas. Son instrumentos de cohesión y control, pero también de resistencia cultural.
Transmiten valores y enseñanzas
Aunque los mitos no enseñan de forma directa como una parábola religiosa o una fábula, transmiten de forma simbólica valores éticos y existenciales. Ya sea la humildad, la obediencia, la valentía, la sabiduría, el respeto por lo sagrado.
Por ejemplo, el mito de Narciso advierte sobre los peligros del ego, mientras que el mito de Quetzalcóatl enseña el valor del conocimiento y el sacrificio por la humanidad.
Permiten enfrentar el misterio y la muerte
Los mitos ayudan a soportar lo incomprensible y lo inevitable, especialmente la muerte. En ellos, el alma viaja, se transforma, es guiada por dioses o pasa pruebas que dan sentido al sufrimiento.
El mito egipcio de Osiris relata cómo el dios fue asesinado y luego resucitado, estableciendo el modelo del ciclo de la vida. En muchas culturas, los mitos del inframundo muestran que la muerte no es el fin, sino parte del ciclo natural.
Resistencia y reactivación en culturas actuales
Aún hoy, muchos pueblos originarios utilizan sus mitos para reafirmar su identidad, proteger su territorio y resistir la asimilación cultural. De este modo, se convierte en acto político y espiritual.
En América Latina, las comunidades indígenas narran sus mitos en ceremonias que actualizan su memoria ancestral.
Además, los mitos también se reinterpretan en el arte, la literatura y el cine, como formas de renovar el imaginario colectivo.
Influencias de los mitos
Los mitos no sólo moldearon el imaginario colectivo, sino que lograron asentarse en diversas manifestaciones artísticas, sociales y culturales.
Aunque vivimos en una era científica y tecnológica, el mito no ha desaparecido, sino que ha mutado. Su presencia persiste en distintos niveles:
El mito en la literatura
Desde la antigüedad, el mito ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura. No se trata únicamente de que los escritores hayan recontado mitos antiguos, sino de que han adoptado sus estructuras, símbolos y arquetipos para abordar las grandes preguntas de la existencia.
En obras como La Odisea o La Ilíada, ya se encuentra la influencia del mito como relato fundacional de valores culturales, pero esta presencia se extiende incluso hasta la literatura contemporánea.
Autores como James Joyce reescribieron mitos clásicos - como el de Ulises - en contextos modernos, demostrando que la estructura del viaje heroico sigue vigente.
De manera similar, Jorge Luis Borges integró mitos de diversas culturas en sus relatos breves, para explorar temas como el infinito, la identidad o la creación literaria.
El mito en la psicología y sociología: Jung y Campbell
El campo de la psicología ha encontrado en el mito una herramienta fundamental para comprender el alma humana. Carl Gustav Jung propuso que los mitos expresan los arquetipos del inconsciente colectivo: patrones simbólicos universales que todos los seres humanos comparten, más allá de su cultura o época.
Así, figuras como el Héroe, la Gran Madre, el Viejo Sabio o la Sombra, presentes en los mitos, también aparecen en los sueños y en las pesadillas. Para Jung, el mito es un espejo del proceso interior que vive el individuo en su búsqueda de integridad.
Por su parte, Joseph Campbell profundizó en el análisis de los mitos heroicos y propuso el concepto de “el viaje del héroe”. Se trata de una estructura narrativa que se repite en culturas de todo el mundo.
Este viaje simboliza el proceso humano de transformación a través de pruebas, crisis, muerte simbólica y renacimiento. Campbell mostró que no solo los mitos antiguos, sino también las películas modernas, las novelas y las experiencias vitales reproducen este modelo.
Gracias a Jung y Campbell se llegó a la conclusión de que los mitos no son invenciones fantasiosas del pasado, sino manifestaciones arquetípicas de la psique humana.
El mito en los rituales modernos y festivales
A pesar de vivir en sociedades tecnificadas y, en apariencia, alejadas de la religiosidad tradicional, los mitos continúan presentes en los rituales modernos.
Muchos festivales religiosos y populares - como la Navidad, la Semana Santa, el Día de Muertos o el Carnaval - conservan elementos míticos en sus símbolos, personajes y ceremonias.
El árbol navideño, la resurrección pascual, las ofrendas a los difuntos o los desfiles con máscaras no son invenciones recientes. Son herencias de antiguos relatos míticos sobre la vida, la muerte, la renovación o el paso de las estaciones.
Además, en celebraciones deportivas, patrióticas o, incluso, escolares, se actualizan mitos de identidad, sacrificio o triunfo colectivo. El ritual moderno no elimina el mito: lo transforma, lo actualiza y le da un nuevo contexto.
Así, lo que para una sociedad antigua era un rito agrícola o cósmico, para una actual puede ser un espectáculo masivo o una conmemoración histórica, pero con una estructura simbólica similar.
Esto confirma que los seres humanos necesitan ritos que den sentido a la vida y los mitos son su fundamento simbólico.
El mito en las religiones actuales
Las religiones, como el cristianismo, el islam, el hinduismo o el budismo, conservan estructuras míticas en sus relatos, doctrinas y prácticas.
El nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús en el cristianismo es, desde una perspectiva simbólica, un mito de sacrificio y redención.
El viaje del profeta Mahoma al cielo, los ciclos de reencarnación en el hinduismo o la iluminación de Buda son relatos que explican el origen del sufrimiento, la posibilidad de salvación y el destino final del ser humano.
Aunque para los creyentes estos relatos no son “mitos” sino verdades reveladas, desde un enfoque comparativo de las religiones se reconoce que muchos de estos relatos tienen una estructura mítica compartida.
Así, presentan un orden cósmico, una visión del bien y del mal, figuras divinas que actúan en el mundo y promesas escatológicas. Lejos de desaparecer, el mito ha evolucionado en el marco de las religiones como una forma de transmitir lo sagrado, lo invisible y lo absoluto.
El mito en las creencias urbanas y la cultura popular
En la actualidad, incluso fuera del ámbito religioso, persisten nuevas formas de mitología. Las llamadas creencias urbanas o mitos contemporáneos surgen en contextos modernos, pero cumplen funciones similares a los mitos antiguos.
De este modo, canalizan miedos colectivos y construyen identidad. Ejemplos de ello son las leyendas sobre criaturas como “El Chupacabras” o los avistamientos de ovnis, que circulan en redes sociales, medios masivos y conversaciones populares.
Del mismo modo, los superhéroes de los cómics y el cine se han convertido en figuras míticas modernas. Personajes como Superman, Batman, Wonder Woman o Spider-Man reproducen arquetipos antiguos: el elegido, el huérfano, el redentor, el vengador.
Estas figuras reflejan valores, tensiones y aspiraciones de la sociedad contemporánea. Incluso el culto al cuerpo, la fama o el éxito -proyectado en influencers, celebridades o figuras públicas - puede verse como una nueva forma de mitología mediática, donde lo extraordinario, lo inalcanzable y lo idealizado reemplaza al héroe antiguo.
También películas como Star Wars, Matrix, El Señor de los Anillos o Harry Potter están estructuradas como mitos modernos, con héroes, fuerzas del bien y del mal y un viaje transformador.
Bibliografía:
- Campbell, Joseph. (2016). El poder del mito. Capitán Swing.
- Elíade, Mircea. (2010). Mito y realidad. Kairos.
Ver también: