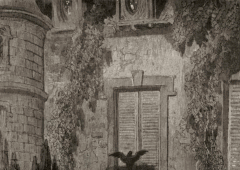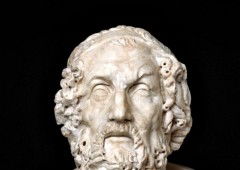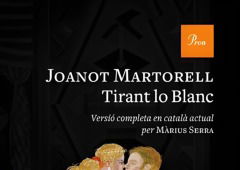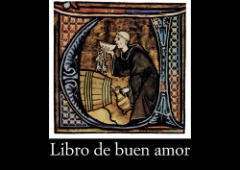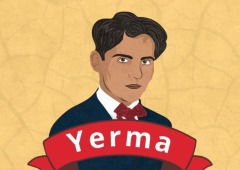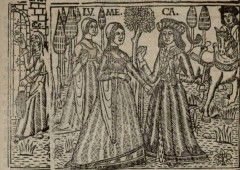Poema de Gilgamesh: resumen, análisis y legado
El Poema de Gilgamesh es una de las primeras epopeyas de la humanidad, escrita en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme en la antigua Mesopotamia (aproximadamente 2100-1200 a.C.).
Se trata de una obra clave para comprender la evolución del pensamiento humano y la literatura, ya que aborda temas existenciales con un estilo que influenció muchas narraciones posteriores.
La epopeya de Gilgamesh: resumen
La historia sigue a Gilgamesh, rey de Uruk, quien es descrito como un ser semidivino, dos tercios dios y un tercio humano.
Inicialmente es un gobernante tiránico, pero su vida cambia con la llegada de Enkidu, un hombre salvaje creado por los dioses para equilibrar su poder.
Gilgamesh y Enkidu se convierten en amigos y emprenden grandes hazañas, como la derrota de Humbaba y la matanza del toro celestial enviado por la diosa Ishtar.
Sin embargo, los dioses deciden castigar a Enkidu con la muerte. Devastado, Gilgamesh emprende un viaje en busca de la inmortalidad, que lo lleva hasta Utnapishtim, el sobreviviente de un diluvio universal.
Finalmente, aprende que la inmortalidad es un privilegio de los dioses y regresa a Uruk, aceptando su destino humano.
Personajes principales
- Gilgamesh: Rey de Uruk, valiente y poderoso, pero arrogante. Su búsqueda de la inmortalidad es el centro de la epopeya.
- Enkidu: Creado por los dioses. Inicialmente un ser salvaje, pero se convierte en el fiel amigo de Gilgamesh.
- Ishtar: Diosa del amor y la guerra, rechazada por Gilgamesh, lo que la lleva a enviar al Toro Celestial en su contra.
- Utnapishtim: Un sabio inmortal que sobrevivió al diluvio y ofrece a Gilgamesh una lección.
- Humbaba: Guardián del bosque de los cedros, derrotado por Gilgamesh y Enkidu.
Origen y descubrimiento del poema
Tiene su origen en la antigua Mesopotamia y es considerado la obra literaria más antigua de la humanidad. Sus primeros fragmentos datan de alrededor del 2100 a.C., escritos en sumerio.
Con el tiempo, la historia evolucionó y fue reescrita en Acadia, incorporando nuevos episodios y consolidándose en la versión conocida como la Epopeya de Gilgamesh, redactada entre los siglos XIII y X a.C. en Babilonia.
El poema fue descubierto en el siglo XIX por arqueólogos británicos en la Biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. Fue George Smith, un asiriólogo del Museo Británico, quien en 1872 descifró por primera vez el relato del diluvio en una de las tablillas.
Esto causó gran impacto en Occidente debido a sus similitudes con el relato bíblico del Génesis. Desde entonces, numerosas tablillas han sido halladas en diferentes sitios arqueológicos, permitiendo la reconstrucción del poema.
Análisis
La búsqueda de la inmortalidad y la inevitabilidad de la muerte
La epopeya presenta la obsesión de Gilgamesh por la inmortalidad tras la muerte de Enkidu. Su viaje en busca de Utnapishtim refleja la ansiedad humana ante el inminente fin.
Más tarde, aprende que la inmortalidad es exclusiva de los dioses y que la verdadera trascendencia se encuentra en las acciones y el legado dejado en vida.
La obra en general trabaja en relación a la fugacidad de la existencia y la aceptación del destino humano.
La amistad como fuerza transformadora
La relación entre Gilgamesh y Enkidu es el núcleo emocional del poema. Enkidu humaniza a Gilgamesh, enseñándole humildad y compañerismo. Su muerte provoca la crisis existencial del protagonista.
En este sentido, la amistad se muestra como una fuerza que da significado a la vida y transforma al individuo.

Civilización versus naturaleza
Enkidu representa el estado primitivo del hombre antes de ser civilizado. Su paso de la naturaleza salvaje a la sociedad de Uruk simboliza la evolución de la humanidad desde una existencia tribal hacia una cultura urbana organizada.
Sin embargo, el poema también muestra cómo esta transición implica una pérdida de libertad e inocencia. Este será un tema que trabajarán grandes pensadores siglos más tarde como Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) con la teoría del buen salvaje.
El poder y la responsabilidad del liderazgo
Al inicio del poema, Gilgamesh es un rey despótico que oprime a su pueblo. A través de sus experiencias con Enkidu y su viaje, aprende a ser un líder más sabio.
Su transformación enfatiza la idea de que un gobernante no sólo debe cultivar la fuerza, sino que también promover la justicia y demostrar compasión.
La relación entre los dioses y los hombres
El poema ilustra la percepción mesopotámica de la relación entre humanos y deidades. Los dioses son caprichosos y pueden castigar incluso a los héroes más grandes.
La mortalidad es presentada como un destino inevitable, reafirmando la insignificancia humana frente al cosmos divino.
El conocimiento y la sabiduría a través del sufrimiento
Gilgamesh crece como personaje a medida que sufre. Su viaje no sólo es físico, sino que también se trata de un proceso de aprendizaje. . La sabiduría surge a través de la experiencia y el dolor.
De este modo, descubre que la inmortalidad no es alcanzable y que debe encontrar significado en su propio rol como rey y constructor de Uruk.
Símbolos
- El muro de Uruk: Representa la durabilidad del legado humano frente a la mortalidad individual.
- El sueño y la muerte de Enkidu: Simbolizan la fragilidad de la vida y el destino inevitable de los seres humanos.
- La planta de la juventud: Un objeto de esperanza que se le escapa a Gilgamesh, reafirmando la imposibilidad de evitar la muerte.
- El diluvio narrado por Utnapishtim: Un antecedente del relato del diluvio en la Biblia. Representa la voluntad de los dioses y la supervivencia de la humanidad.
- Los viajes de Gilgamesh: Reflejan el proceso de maduración del héroe y su aceptación de la mortalidad.
El lugar del poema en la cosmovisión sumeria
El Poema de Gilgamesh refleja aspectos fundamentales de la cosmovisión sumeria, una cultura donde los dioses tenían un control absoluto sobre el destino humano.
En este contexto, la historia representa la lucha entre el deseo de trascendencia y la inevitabilidad de la muerte. Los sumerios concebían el universo como un espacio ordenado por las divinidades, donde la humanidad ocupaba un lugar subordinado.
El fin de los hombres era una condición ineludible y el único medio de alcanzar cierto grado de inmortalidad era a través de la construcción y el legado que se dejaba en la tierra.
También muestra la visión sumeria del inframundo (Kur) como un lugar sombrío y sin esperanza. La muerte de Enkidu y su visión del lugar al que llega enfatizan la idea de que el más allá no es un paraíso, sino un destino inevitable donde las almas llevan una existencia monótona y sin consuelo.
Lo anterior refuerza la importancia de la vida en la tierra, así como los logros materiales y culturales como la única forma de perpetuar la memoria de una persona.
De igual modo, el relato del diluvio contado por Utnapishtim resuena con mitos sumerios previos sobre la destrucción cíclica de la humanidad por voluntad de los dioses. Esto refuerza la percepción de que el destino humano es frágil y depende de la voluntad divina.
Por lo tanto, la historia de Gilgamesh no es sólo un relato de aventuras, sino una reflexión sobre la relación entre los hombres, los dioses y el orden del cosmos según la mentalidad sumeria.
Importancia para la historia de la literatura
El Poema de Gilgamesh es fundamental para la literatura mundial, porque es la obra literaria más antigua que se conserva en una forma coherente. Su influencia se observa en mitos posteriores, incluyendo relatos bíblicos como el de Noé.
También introduce temas universales como la búsqueda de sentido, la naturaleza de la amistad y la inevitabilidad de la muerte, los que seguirán apareciendo a lo largo de los siglos.
Además, su estructura narrativa sentó las bases para la tradición de las epopeyas clásicas como La Ilíada y La Odisea de Homero.
Su mensaje principal es que el verdadero propósito de la vida no es alcanzar la inmortalidad, sino construir algo que perdure y ser recordado por las futuras generaciones.
Con ello anticipa cuestiones filosóficas tratadas por escritores posteriores. La idea de que la verdadera inmortalidad reside en el legado de las acciones humanas se encuentra en obras como las Meditaciones de Marco Aurelio y en la tradición existencialista del siglo XX.
Ver también: