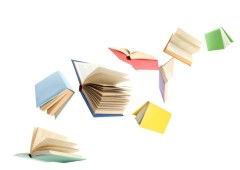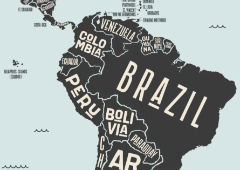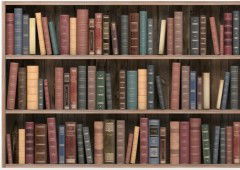13 cuentos latinoamericanos cortos que debes leer
El cuento es una de las formas narrativas más antiguas de la literatura, caracterizado por su brevedad, intensidad y capacidad de sugerencia.
A diferencia de la novela, se centra en un momento clave, una situación límite o un cambio profundo que afecta a sus personajes. De este modo, en pocas palabras logra condensar experiencias universales, apelando tanto a lo simbólico como a lo emocional.
En América Latina el cuento ha alcanzado un lugar privilegiado dentro de la tradición literaria. Así, este género ha permitido retratar desde lo fantástico hasta lo social.
1. Cortísimo metraje - Julio Cortázar
Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia, se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual del auto-stop, tímidamente pregunta si dirección Beaune o Tournus. En la carretera unas palabras, hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro, lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda mientras el terror poco a poco. Bajo los árboles una profunda gruta vegetal donde se podrá, salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no, se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque. Cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital porque en ese oficio no hay que descuidarse.
Julio Cortázar (Argentina, 1914 - 1984) se encuentra dentro de los escritores más populares del siglo XX. En sus cuentos jugó con los límites de lo posible a través de la ruptura de las coordenadas de espacio y tiempo, así como reflexionó sobre la identidad y el carácter dual de la existencia.
Aunque el autor tiene cuentos aún más breves, "Cortísimo metraje" es un gran ejemplo de la maestría que posee para generar atmósferas. En sólo unas líneas es capaz de crear una historia llena de suspenso en la que nada es lo que parece.
A medida que el lector se adentra en el relato, presiente el peligro que corre la muchacha ante el hombre que se ofreció a llevarla. Sin embargo, al final, se descubre que él se convirtió en la víctima de un robo. Así, cambia la dinámica de damisela en peligro, para demostrar que las apariencias pueden engañar.
2. 70 - Ana María Shua
Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también.
La argentina Ana María Shua (1951) es una de las narradoras de microficción más destacadas de América Latina. El año 2017 publicó Todos los universos posibles en el que recopiló las narraciones breves que escribió a lo largo de 30 años.
Su obra se destaca por el uso del ingenio y la sorpresa. En este caso, la historia comienza con una imagen pavorosa de un hombre lobo que pareciera estar listo para atacar. Sin embargo, luego se da el golpe de efecto al explicitar que se encuentra en el dentista. Así, se trata de sorprender al lector y recurrir al uso del humor.
3. Punto final - Cristina Peri Rossi
Cuando nos conocimos, ella me dijo: «Te doy el punto final. Es un punto muy valioso, no lo pierdas. Consérvalo, para usarlo en el momento oportuno. Es lo mejor que puedo darte y lo hago porque me mereces confianza. Espero que no me defraudes». Durante mucho tiempo, tuve el punto final en el bolsillo. Mezclado con las monedas, las briznas de tabaco y los fósforos, se ensuciaba un poco; además, éramos tan felices que pensé que nunca habría de usarlo. Entonces compré un estuche seguro y allí lo guardé. Los días transcurrían venturosos, al abrigo de la desilusión y del tedio. Por la mañana nos despertábamos alegres, dichosos de estar juntos; cada jornada se abría como un vasto mundo desconocido, lleno de sorpresas a descubrir. Las cosas familiares dejaron de serlo, recobraron la perdida frescura, y otras, como los parques y los lagos, se volvieron acogedoras, maternales. Recorríamos las calles observando cosas que los demás no veían y los aromas, los colores, las luces, el tiempo y el espacio eran más intensos. Nuestra percepción se había agudizado, como bajo los efectos de una poderosa droga. Pero no estábamos ebrios, sino sutiles y serenos, dotados de una rara capacidad para armonizar con el mundo. Teníamos con nuestros sentidos una singular melodía que respetaba el orden del exterior, sin sujetarse a él.
Con la felicidad, olvidé el estuche, o lo perdí, inadvertidamente. No puedo saberlo. Ahora que la dicha terminó, no encuentro el punto final por ningún lado. Esto crea conflictos y rencores suplementarios. «¿Dónde lo guardaste? —me pregunta ella, indignada—. ¿Qué esperas para usarlo? No demores más, de lo contrario, todo lo anterior perderá belleza y sentido». Busco en los armarios, en los abrigos, en los cajones, en el forro de los sillones, debajo de la mesa y de la cama. Pero el punto no está; tampoco el estuche. Mi búsqueda se ha vuelto tensa, obsesiva. Es posible que lo haya extraviado en alguno de nuestros momentos felices. No está en la sala, ni en el dormitorio, ni en la chimenea. ¿El gato se lo habrá comido?
Su ausencia aumenta nuestra desdicha de manera dolorosa. En tanto el punto no aparezca, estamos encadenados el uno al otro, y esos eslabones están hechos de rencor, apatía, vergüenza y odio. Debemos conformarnos con seguir así, desechando la posibilidad de una nueva vida. Nuestras noches son penosas, compartiendo la misma habitación, donde el resquemor tiene la estatura de una pared y asfixia, como un vapor malsano. Tiñe los muebles, los armarios, los libros dispersos por el suelo. Discutimos por cualquier cosa, aunque los dos sabemos que, en el fondo, se trata de la desaparición del punto, de la cual ella me responsabiliza. Creo que a veces sospecha que en realidad lo tengo, escondido, para vengarme de ella. «No debí confiar en ti —se reprocha—. Debí imaginar que me traicionarías». Era un estuche de plata, largo, de los que antiguamente se usaban para guardar rapé. Lo compré en un mercado de artículos viejos. Me pareció el lugar más adecuado para guardarlo. El punto estaba allí, redondo, minúsculo, bien acomodado. Pero pasaron tantos años. Es posible que se extraviara durante una mudanza, o quizás alguien lo robó, pensando que era valioso.
Luego de buscarlo en vano casi todo el día, me voy de casa, para no encontrar su mirada de reproche, su voz de odio. Toda nuestra felicidad anterior ha desaparecido, y sería inútil pensar que volverá. Pero tampoco podemos separarnos. Ese punto huidizo nos liga, nos ata, nos llena de rencor y de fastidio, va devorando uno a uno los días anteriores, los que fueron hermosos.
Sólo espero que en algún momento aparezca, por azar, extraviado en un bolsillo, confundido con otros objetos. Entonces será un gordo, enlutado, sucio y polvoriento punto final, a destiempo, como el que colocan los escritores noveles.
Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941) es una destacada poeta y narradora que en su obra ha indagado la denuncia política y el análisis del lenguaje, además de la exploración del amor y el deseo.
En este cuento examina la flexibilidad de las relaciones en el mundo moderno, pues en la actualidad ya no se cree necesariamente en el "felices para siempre" y se entiende que el amor puede acabarse.
Entonces, juega con la metáfora del punto final, convirtiéndolo en un objeto real que debe saber utilizarse de manera sabia. De lo contrario, se alarga excesivamente algo que podría haberse recordado con cariño.
4. El mundo - Eduardo Galeano
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.
A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana.
Y dijo que somos un mar de fueguitos.
- El mundo es eso - reveló - un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Eduardo Galeano (1940 - 2015) es uno de los escritores más reconocidos de América Latina. En su obra, analiza de manera crítica la realidad del continente.
En "El mundo" vislumbra la existencia humana como campos de energía que entregan lo que tienen en su interior. De esta manera, lo importante en la vida es cultivar el alma por sobre otros intereses.
5. La soga - Silvina Ocampo
A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos: subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga, la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa; sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año, de su vida de siete años, Antoñito había esperado que le dieran la soga; ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamano, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia delante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara; era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba, a regañadientes, al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: “Toñito, no juegues con la soga.”
La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas, ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos: sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia delante, para retorcerse mejor.
Si alguien le pedía: “Toñito, préstame la soga”, el muchacho invariablemente contestaba: “No”. A la soga ya le había salido una lengüita, en el sito de la cabeza, que era algo aplastada, con barba; su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena.
¿Una soga, de qué se alimenta? ¡Hay tantas en el mundo! En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes… Toñito decidió que era herbívora; le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento, decía: “Prímula, vamos Prímula.” Y Prímula obedecía.
Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas.
Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba.
Silvina Ocampo (1903 - 1993) fue una escritora argentina que logró reconocimiento de forma póstuma. Durante muchos años, estuvo bajo la sombra de su marido (Adolfo Bioy Casares), su amigo (Jorge Luis Borges) y su hermana (Victoria Ocampo), personajes esenciales para el desarrollo intelectual bonaerense.
Se dedicó principalmente a la literatura fantástica, creando historias en donde lo cotidiano es conquistado por lo surreal. En su obra abundan aquellos que no parecían dignos de protagonismo en aquel periodo: niños, mujeres y objetos.
Este cuento presenta a un niño con una soga a la que trata como una mascota o un juguete. Es una premisa que podría ser tratada de forma dulce e inocente, pero la autora decidió convertirla en una historia siniestra. De este modo, la cuerda adquiere vida propia y termina acabando con su dueño.
6. La migala - Juan José Arreola
La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye.
El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada.
Unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes: el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres.
La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible.
Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona.
Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto. Pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño, o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles.
Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo.
Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero.
Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible.:
Juan José Arreola (1918 - 2001) es uno de los escritores mexicanos más destacados del siglo XX. En su obra jugó con lo fantástico y la crítica social.
En este cuento se presenta a un hombre que, afectado por la pérdida de su pareja, decide someterse voluntariamente a la tortura de poseer una araña gigante que corre libre por su casa. Al ser venenosa, se convierte en una gran amenaza, pero al mismo tiempo, en su posibilidad de salvación. Una sola picadura lo podría liberar del "descomunal infierno de los hombres".
El nombre de su amada, Beatriz, hace referencia al personaje de la Divina Comedia, aquella joven que cautivó al poeta y lo condujo hasta el paraíso. En "La migala" se menciona a Beatriz al comienzo y al final, convirtiéndose en una presencia constante dentro de la narración. Así, el autor intenta demostrar la imposibilidad del amor y la araña se sitúa como símbolo de la soledad a la que está sometido el hombre.
7. La casa de Asterión (1947) - Jorge Luis Borges
Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas (cuyo número es infinito)1 están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo; aunque mi modestia lo quiera.
El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos.
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya veras cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.
No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo.
Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?
El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
-¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió.
Jorge Luis Borges (Argentina, 1899 - 1986) es uno de los escritores más importantes del siglo XX. En su obra, experimentó con los conceptos de espacio y tiempo, proponiendo relatos en los que el lector funciona como una pieza clave para descifrar el sentido múltiple.
Este cuento toma como referencia el mito griego del Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre que fue encerrado en un laberinto debido a su ferocidad.
En un giro muy interesante, Borges decide darle la vuelta al tópico y mostrarnos la interioridad de Asterión, este "monstruo" que fue condenado a la soledad.
Tal como el ser humano se encuentra condicionado por su vida y preocupaciones, el Minotauro es prisionero de un espacio en el que no escogió vivir.
Entonces, se puede comparar el mundo con su laberinto. Las personas buscan conocer la realidad, recorren su camino y se extravían a cada instante, intentando comprender y encontrar un sentido.
Sólo cuando Asterión se entrega a su destino y acepta la muerte, logra liberarse del dolor de la existencia. De esta manera, el autor busca que el lector empatice con esta criatura, que no era malvada ni peligrosa, sino que estaba sola frente a lo que le tocó vivir, tal como nosotros.
8. Las manos de la fundadora - Fernando Iwasaki
Qué miedo me daba besar el hábito de la madre fundadora cada vez que las monjas nos arrastraban hasta la capilla del colegio para ver su cuerpo incorrupto. No me gustaban ni su cara de momia ni sus manos verdosas como bizcochuelos podridos. Aunque lo peor era esa Virgen adornada con el pelo de la madre fundadora, blanco y erizado como la telaraña de una tarántula.
Un día las monjas me encerraron en la capilla por mentirosa, amenazándome con la cachetada de la fundadora. Ellas creen que vomité de susto, pero tenía que impedir que me pegara. La mano izquierda sabía mejor.
Fernando Iwasaki (Perú, 1961) es un destacado escritor latinoamericano con una obra en la que predomina el humor y la búsqueda de identidad.
El 2004 publicó Ajuar funerario, libro que se compone de microcuentos de terror en los que se mezcla la sorpresa y la perversidad. Así, este relato está narrado desde la perspectiva de una niña que asiste a un colegio de monjas y teme a la figura sagrada de la capilla.
Con un golpe de efecto, el autor aterroriza al lector con un final en el que se descubre que la figura cobró vida para amenazar a la chica y que ella se defendió mordiéndola.
9. Literatura - Julio Torri
El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró, y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos; no había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas; oía gorjear a los jilgueros de su mujer, y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores.
La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje; la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural.
En este cuento, Julio Torri (México, 1889 - 1970), decide hacerle un homenaje a la literatura. Así, muestra a un escritor frente a su obra, decidido a transformar una realidad burda y agobiante en un mundo mágico donde todo es posible.
10. Amores perfectos - Diego Muñoz Valenzuela
-Yo creo que lo nuestro no puede continuar –asevera con tristeza la mujer lobo.
-¿Por qué? –pregunta angustiado el vampiro, rodeando su peluda cintura para sujetarla.
-Porque es necrofilia –repone ella mientras lame su rostro pálido con devoción.
-Eso depende del punto de vista –argumenta el no muerto, estrechándola con vigor-. Creo que lo nuestro es más bien zoofilia.
Se dieron un largo beso de amantes, resignados ante el destino inevitable.
Diego Muñoz Valenzuela (1956) es un escritor chileno que ha dedicado su carrera al microcuento. Aquí recurre al humor al presentar una relación amorosa entre dos criaturas de unión improbable.
11. Encantato - Mariángeles Abelli Bonardi
Nadie sabe que lo es, que puede cambiar de forma; que un sombrero oculta su redondeada frente, su espira y que, transformado en apuesto joven, entrará al salón, y allí, sumergido en la música y los colores titilantes de la fiesta, derramará labia y besos por su cara y sus pómulos antes de derramarse en ella, dejándola en la playa, embarazada y sola (sin que nadie le crea que el padre no es un hombre), para luego entrar al agua y volver a su forma verdadera: un delfín rosado que en Brasil conocen como Boto.
En este cuento, la escritora argentina Mariángeles Abelli Bonardi (1974), se inspira en la leyenda del Bufeo colorado, un mito propio de América Latina (Perú y Brasil).
Según la creencia popular, en los días de fiesta, la criatura abandonaba el agua y se convertía en un joven bello y elegante que conquistaba mujeres. Se le reconocía por jamás sacarse el sombrero, pues allí se encontraban los orificios nasales que era incapaz de esconder. Esta historia solía utilizarse para explicar los embarazos fuera del matrimonio.
En este relato, se muestra cómo seduce a una chica a la que dejará embarazada y abandonada a su propia suerte. Asimismo, se constata el terror de la muchacha al darse cuenta de que se ha relacionado con un ser que no es ni animal ni humano.
12. Soledad - Álvaro Mutis
En mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árboles, rodeado del húmedo silencio esparcido por las vastas hojas del banano silvestre, conoció el Gaviero el miedo de sus miserias más secretas, el pavor de un gran vacío que le acechaba tras sus años llenos de historias y de paisajes. Toda la noche permaneció el Gaviero en dolorosa vigilia, esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su naufragio en las girantes aguas de la demencia. De estas amargas horas de insomnio le quedó al Gaviero una secreta herida de la que manaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo secreto e innombrable. La algarabía de las cacatúas que cruzaban en bandadas la rosada extensión del alba, lo devolvió al mundo de sus semejantes y tornó a poner en sus manos las usuales herramientas del hombre. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira volvieron a ser los mismos para él después de su aterradora vigilia en la mojada y nocturna soledad de la selva.
Este cuento presenta un momento de revelación y quiebre en la vida de Gaviero, un personaje recurrente en la obra de Mutis.
Enmarcado en la selva oscura y húmeda, el relato utiliza un escenario hostil para representar un viaje introspectivo hacia el miedo más profundo: el vacío existencial.
De este modo, la naturaleza, en su inmensidad abrumadora, sirve como espejo del mundo interior del protagonista. Así, el hombre experimenta un enfrentamiento con su propia vulnerabilidad y un miedo “secreto e innombrable” que lo marca para siempre.
Este episodio simboliza una crisis espiritual que transforma su percepción del mundo. La llegada del amanecer y el regreso de los sonidos de la vida cotidiana, representados por las cacatúas, marcan un retorno al mundo humano, pero ya nada será igual: ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza tienen el mismo peso.
13. El golpe - Pía Barros
- Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe?
- Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio.
El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo.
Pía Barros (Chile, 1956) ha dedicado su obra al compromiso político, la importancia de la memoria y la visión de la literatura como forma de resistencia ante el poder imperante.
Sus primeras producciones surgieron en época de dictadura, por lo que el eje de su narrativa estuvo relacionado con evitar la censura. Así recurrió a la denuncia oblicua, por medio de la utilización de metáforas y comparaciones.
A través de sólo dos diálogos y un comentario, la autora logra entregar una visión de la situación del país luego del Golpe de Estado de 1973.
Si bien, existe un daño general que ha afectado a toda la población, el cuento queda abierto a la interpretación del lector, ya que cualquier marca de aquel dolor encierra la posibilidad de curarse.
Ver también: