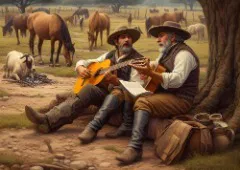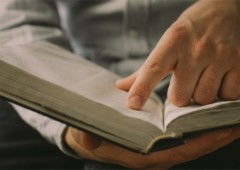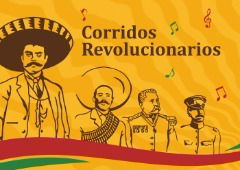Poemas Lonccos: características, historia y ejemplos
La poesía loncca es una manifestación literaria popular del sur del Perú, especialmente de Arequipa. Recoge la voz, el sentir y la cosmovisión del campesino andino-mestizo conocido como loncco.
Se caracteriza por su tono directo y coloquial, el uso de vocablos y giros regionales, así como por la sencillez expresiva que transmite autenticidad.
1. Mas qui seya un zapallo - Artemio Ramírez Bejarano
Llegó la fecha esperada,
de mi amigo, es el santo;
bien temprano me levanto
pa’ver qué le regalaba;
recorrí «tuita» la «tablada»,
estaban verdes las habas;
los choclos recién en «cabello»
y las papas con la «helada».«Caray» qué suerte pa’mala,
y yo que lo aprecio tanto,
de remate «tuavía» su santo,
cómo no «gua» llevarle nada;
él siempre’n mis cumpleaños,
se viene «dende’ la población,
trayéndome mi güen regalo
y pa’ mis «ccoros» la «colación».«Verdá» pue’ que’n la quebrada,
sembré una mata’e zapallo,
al «güelo» monte’n mi caballo,
y llegando allí la planta estaba;
cgan grande «jué» mi alegría
al encontrar lo que «deseyaba»,
no le había «caído» la «helada»,
estaba justo lo que yo quería.Cogí un grande «coloráu»,
lo acaricié con mis manos,
es que somos hermanos,
porque la tierra nos ha «Dáu»,
y contento con el fruto,
gracias a la tierra que cultivo,
le hago presente a mi amigo,
«que’l ser ioneco» no e’ser Bruto.«Tuitos» t’invitan cerveza
como si «juera» una dicha,
ya t’invito mi rica chicha,
la bebida de más pureza;
y con l’amistá más sincera,
«de’ste loncco» chacarero,
te canto como jilguero,
al son de la marinera.Yo no te traigo diploma,
ni tampoco pergamino,
yo soy «loncco» campesino
que bajo desde la loma;
pa’ abrazarte como hermano
con mi «paccha» de cariño.
quizá con alma de niño
te traigo el corazón en la mano.Le pido a la Providencia,
en’el día de tus cumpleaños,
que vivas por muchos años
pa’ nuestra complacencia;
y que «seyáis» el ejemplo,
De’ste lar tan querido,
«ande» se siente’l Latido
del corazón de tu pueblo.¡Disculpen el atrevimiento;
quizás mi presencia molesta,
de repente les «áhugo» la fiesta
con mi «loncco» sentimiento;
pero no crean que me callo,
ni que te tampoco yo me alabo.
como chacarero, traigo mí regalo,
mas «qui’seya» un zapallo.
Artemio Ramírez Bejarano (1913) es uno de los grandes exponentes de la poesía loncca arequipeña. Su obra se caracteriza por el uso del habla popular campesina, la celebración de las costumbres rurales y la exaltación de la identidad del loncco como símbolo de orgullo y pertenencia.
El tema central del poema es la amistad y la manera en que el loncco expresa su afecto a través de un gesto humilde: regalar un zapallo cultivado con esfuerzo.
Sus versos mantienen un tono coloquial, con expresiones propias del campo y del castellano andino. No obstante, no se trata sólo de registrar la forma de hablar del campesino. Hay un rescate de sus valores: amistad, solidaridad, gratitud hacia la tierra y sencillez en el modo de vida.
2. El gañán - Félix García Salas
¡Ya se ha muerto el Gañán!,se quedó solo el patrón,se quedó sola la yunta,se quedó solo el canchón.Ya no habrá quien madrugue;está balando la yunta ,no le trayen su tercio de chala,no le trayen su ración.No viene el caminar lento,ese obligado tormentose está muriendo de pena,cómo extraña a su aijón.Se van a secar las coyundas,se va a rajar ese yugo;cómo se oxidará ese aperocómo se resecará el barsónNadie consuela a la yunta,no se levanta del suelo,está perdiendo el resuellode tanto mirar al pantión.Quién hará ese barbecho,ni ese surqueo derecho;cómo harán ese melgueo,quién recibira la ración.Quién ordenará ese muyuri,quién las chullas sacará;no desensurainarán la ambona,se acabó el mejor peón.Se acabó el loncco huesudo,el loncco de duros callos;aquél que doblegó la tierrahoy descansa en el pantión.
Félix García Salas (1943) es uno de los poetas más representativos de la poesía loncca. Su obra se inscribe en un marco de oralidad, por lo que utiliza un lenguaje sencillo y lleno de giros regionales.
Aquí la voz poética no busca ornamentos, sino reflejar la vida del trabajador rural, preservando en sus versos la memoria y el habla del campesinado del sur del Perú.
El tema central es la muerte del peón, figura esencial en el trabajo de la chacra y símbolo de esfuerzo, sacrificio y conexión con la tierra.
De este modo, el texto expone cómo su ausencia no sólo afecta al patrón y al entorno humano, sino también a los animales, las herramientas y la misma naturaleza, que quedan en silencio y abandono.
El estilo de la poesía loncca se hace evidente en la presencia de vocablos regionales ("yunta", "coyundas", "aijón"). Asimismo, en la musicalidad y en la mirada campesina que humaniza el paisaje y los instrumentos de labor.
¿Qué es la Poesía Loncca?
Es un género literario y performativo originario de la provincia de Arequipa (Perú) que reproduce, celebra y juega con el habla del loncco (campesino del entorno arequipeño).
Se trata de versos que se centran en la vida cotidiana, el paisaje, la fiesta, la picardía y las penas del mundo rural periurbano.
Se caracteriza por su oralidad, su tono coloquial, su humor (a veces picaresco) y por vulnerar deliberadamente las “reglas” del español culto para mantener la fuerza expresiva propia del habla local.
Es un testimonio cultural que preserva la identidad y las costumbres del pueblo arequipeño. Así, la poesía loncca consolidó su lugar como una memoria viva de los pueblos andinos del sur peruano, heredera tanto de la oralidad ancestral como del mestizaje colonial.
Características
- Temática: la poesía loncca suele dedicar versos a la tierra, al trabajo de la chacra, a la familia, a la comida, a las costumbres locales, al amor (con frecuencia en forma de piropos) y a la ironía social. Abarca tanto la nostalgia (añoranza de la vida rural) como la sátira (burla cariñosa de vicios y defectos).
- Oralidad y performance: su forma natural es la declamación. El texto se construye para ser escuchado con modulaciones, repeticiones y música de acompañamiento (yaravíes, pampeñas, marineras, etc.). Los intérpretes usan entonación “cantada” y teatralización.
- Libertad métrica y “poesía inculta”: la loncca rompe con las expectativas formales de la poesía culta (rima regular, métrica académica) y privilegia el efecto expresivo y la oralidad sobre la perfección técnica. Por ello, algunos críticos la han etiquetado como “profana” o “poesía inculta”.
Rasgos lingüísticos
La poesía loncca es también un fenómeno lingüístico. Se apoya en formas propias del habla arequipeña - voseo histórico en algunas construcciones, préstamos, “barbarismos” intencionales y rasgos fonéticos - que los autores y declamadores exageran para efecto expresivo.
En la escritura se han utilizado convenciones gráficas para aproximar sonidos locales (por ejemplo, usos gráficos como “cc” o “qq” para representar formas que evocan el contacto con el quechua/aimara). Además, abunda el léxico campesino y expresiones idiomáticas locales (arequipeñismos).
Todo ello hace de la loncca un objeto de interés para la sociolingüística y los estudios de contacto de lenguas.
Origen y génesis histórica
La poesía loncca nació en el valle del Colca, en la región de Arequipa. Tiene sus raíces en un entramado cultural complejo, fruto del encuentro entre las tradiciones andinas y la influencia hispánica colonial.
Su origen no puede entenderse sin considerar dos factores. Por un lado, la cosmovisión de los pueblos quechuas y aymaras que habitaron la zona desde tiempos anteriores a los incas, y por otro, el proceso de mestizaje cultural que se consolidó tras la llegada de los españoles.
En tiempos prehispánicos la poesía en los Andes estaba ligada a la oralidad y a las prácticas rituales. Los pueblos andinos concebían la palabra como portadora de energía y de vínculo sagrado con la naturaleza y los dioses.
Cánticos, versos y expresiones poéticas acompañaban las ceremonias agrícolas, las festividades y los ritos comunitarios. Este sustrato oral fue esencial para que, siglos más tarde, la poesía loncca pudiera emerger como una manifestación híbrida y popular.
Con la colonización española se introdujeron nuevas formas de expresión literaria y musical, así como la lengua castellana, que lentamente se fue imponiendo sobre las lenguas originarias.
Sin embargo, en Arequipa y sus alrededores el castellano adoptó un registro particular. Se llenó de giros, refranes y modismos que convivieron con palabras de origen quechua, creando así el habla característica del loncco arequipeño.
Fue en este contexto donde los campesinos y habitantes de los pueblos del Colca comenzaron a elaborar versos populares. se trataba de rimas llenas de humor, ironía y crítica social, transmitidas en veladas, fiestas patronales o encuentros comunitarios.
Durante los siglos XVIII y XIX, Arequipa consolidaba una identidad regional marcada por la defensa de lo propio frente a Lima y el poder central. Así, la poesía loncca se convirtió en una herramienta de afirmación cultural.
Los “lonccos”, campesinos orgullosos de su tierra y su tradición, usaban estos versos para expresar su visión del mundo, sus valores comunitarios y también su capacidad de resistencia frente a la marginación.
De este modo, surgió como una especie de “literatura popular” en paralelo a la poesía culta de la élite arequipeña, pero con un arraigo mucho más profundo en las prácticas cotidianas de la gente del valle.
Su vitalidad radica en que supo combinar elementos de la tradición andina con la estructura poética introducida por los españoles (coplas, rimas, versos octosílabos).
Ya en el siglo XX, con la migración y el proceso de modernización, la poesía loncca adquirió un nuevo matiz. Se convirtió en símbolo de lo “auténticamente arequipeño”.
Escritores, investigadores y cultores populares comenzaron a recopilar y valorar estos versos, elevando lo que antes se consideraba simple “chacota” o burla campesina a un estatus de patrimonio cultural.
Desarrollo histórico
Se pueden distinguir al menos cuatro momentos en la historia de la loncca
- Tradición oral anónima (piropo, dichos, coplas rurales).
- Primeras fijaciones literarias por escritores urbanos que imitan al loncco (finales siglo XIX–principios XX).
- Rescatistas y “poetas lonccos” autóctonos (mitad del siglo XX: Artemio Ramírez Bejarano, Félix García Salas, etc.) y declamadores emblemáticos (Isidro Zárate) que la popularizan en radio y escena.
- Difusión contemporánea, institucionalización y prácticas de revival, con concursos, recopilaciones y una nueva sensibilidad patrimonial que busca proteger la tradición mientras la adapta a públicos urbanos y escolares.
Formas y modos de transmisión de la poesía loncca
La poesía loncca no se transmitió originalmente a través de la escritura ni de medios formales, sino como parte de una tradición oral.
Su preservación y difusión descansan en mecanismos sociales, culturales y rituales que permiten comprender cómo estas expresiones se integran en la memoria colectiva y siguen vivas en la actualidad.
Oralidad cotidiana y comunitaria
En sus orígenes la poesía loncca circulaba en espacios de encuentro comunitario: ferias, chacras, fiestas patronales, reuniones familiares y mingas (trabajos colectivos).
Se recitaba, improvisaba o cantaba en quechua o en castellano andino, sirviendo como vehículo de comunicación y entretenimiento.
La oralidad garantizaba no sólo su transmisión, sino también su constante renovación. Cada recitador podía añadir, adaptar o modificar versos según el momento, lo que generaba un carácter dinámico y vivo.
Improvisación y competencia poética
Un rasgo esencial fue la improvisación. Muchos lonccos se reconocían por su capacidad para crear versos repentinos que jugaban con la ironía, el humor o la crítica social.
Estas composiciones improvisadas podían darse en diálogos, contrapuntos o “retos poéticos” entre campesinos, parecidos a los payadores en el Río de la Plata o a los huapangueros en México.
Así, el arte poético no era patrimonio de unos pocos, sino una habilidad que la comunidad valoraba y celebraba.
Transmisión intergeneracional
La enseñanza de la poesía loncca se daba en el seno familiar. Los niños escuchaban a padres y abuelos improvisar coplas mientras trabajaban en la chacra, al calor de una fogata o en las veladas de fiesta.
No existía un aprendizaje formal, sino una absorción natural del ritmo, las imágenes y las temáticas. La repetición y memorización de versos se combinaban con la creación espontánea, formando una pedagogía oral que aseguraba la continuidad de esta tradición.
Música, danza y canto
En muchos casos la poesía loncca no se recitaba como simple texto, sino acompañada de música y danza. Tonadas tradicionales andinas, interpretadas con arpa, violín o guitarra, servían de soporte melódico para que los versos cobraran fuerza y llegaran al público.
Así, la poesía se integraba con el baile y la celebración, expandiendo su alcance y facilitando la memorización de los textos.
Espacios rituales y festivos
El calendario festivo andino, especialmente las fiestas patronales y agrícolas, fue uno de los escenarios privilegiados para la transmisión de la poesía loncca.
Durante estas celebraciones se recitaban versos que ensalzaban al santo patrono, agradecían las cosechas o expresaban la identidad de la comunidad.
Por tanto, la fiesta era un espacio donde la poesía se reafirmaba como lenguaje simbólico que fortalecía la cohesión social.
De la oralidad a la escritura y los medios modernos
Si bien la poesía loncca fue primordialmente oral durante siglos, en el siglo XX comenzó un proceso de recopilación y fijación escrita por investigadores, folcloristas y escritores locales.
Esto permitió que se preservara parte de su riqueza expresiva frente a la amenaza del olvido. Más recientemente, la radio, la televisión regional y, en la actualidad, las redes sociales y plataformas digitales han funcionado como nuevos canales de transmisión, revitalizando esta tradición y dándole un alcance más amplio.
Importancia cultural y social
Identidad
La poesía loncca constituye una expresión emblemática de la identidad regional y campesina del sur peruano. Desde el punto de vista identitario es un símbolo de orgullo regional.
Frente a la centralización cultural que históricamente ha favorecido la capital y la élite urbana, esta tradición poética afirma la autonomía simbólica y estética de Arequipa.
Su relevancia cultural radica en que captura la voz de las comunidades locales, su humor, sus valores y su visión del mundo. Así, se ofrece un testimonio de las prácticas, creencias y sensibilidad estética de los lonccos.
A través de versos llenos de ironía, picardía y sabiduría popular se refleja la vida cotidiana, los vínculos comunitarios y las relaciones sociales propias de las zonas rurales. Con ello, se convierte en un archivo oral de la memoria histórica y cultural del pueblo.
Rol integrador y educativo
Al recitarse en fiestas patronales, veladas comunitarias, ferias y celebraciones escolares, cumple la función de transmitir normas sociales, valores éticos y códigos de convivencia, reforzando la cohesión comunitaria.
Sus versos permiten que generaciones distintas compartan experiencias, recuerdos y enseñanzas, creando un sentido de pertenencia y continuidad cultural.
La crítica social y la sátira presentes en la poesía loncca no sólo entretienen. Permiten reflexionar sobre la vida en comunidad, corregir excesos, celebrar virtudes y conservar la memoria colectiva.
Estudios
La poesía loncca también ha tenido importancia en la reivindicación de la oralidad y las tradiciones populares frente a la escritura formal y la cultura académica.
Al preservar las expresiones del pueblo campesino se contribuye a visibilizar la riqueza cultural que existe fuera de los centros urbanos y de los circuitos literarios oficiales.
La recopilación de versos lonccos por folcloristas y escritores, así como su difusión en medios modernos ha logrado grandes cambios.
Ha permitido que estas composiciones sigan vigentes como símbolo de resistencia cultural, cohesión social y celebración del mestizaje lingüístico y étnico.
Su estudio y valorización en escuelas y universidades fortalecen la conciencia sobre la diversidad cultural del Perú. Así, se reconoce que la poesía popular es tan importante como la poesía culta para comprender la identidad nacional.
Debates críticos: autenticidad, imitación y transformación
La poesía loncca es objeto de debates. Algunos estudiosos y portavoces culturales advierten que la “loncca auténtica” - la hablada por lonccos de antaño - se ha debilitado por la urbanización, la migración y la escolarización.
Otras voces señalan que la tradición nunca fue homogénea y que las imitaciones urbanas (o las recreaciones festivas) también son formas legítimas de revitalización.
Además, hay una discusión sobre la línea que separa la recuperación cultural de la “parodia” mercantil. Así, los arreglos para concursos y medios puede empobrecer la espontaneidad original, aunque permite que el género llegue a nuevos públicos.
En suma, la loncca está en tensión entre preservación, adaptación y espectáculo, una tensión típica de muchas manifestaciones folclóricas en el siglo XXI.
Legado y perspectivas actuales
El legado de la poesía loncca es múltiple:
- Mantiene viva una dimensión del habla arequipeña y su cosmovisión rural.
- Nutre repertorios musicales, escénicos y pedagógicos locales.
- Ofrece a la lingüística y a la antropología material de estudio (contacto de lenguas, variación dialectal, prácticas performativas).
- Funciona como signo identitario usado hoy en actos cívicos, carnavales y concursos escolares.
Ver también