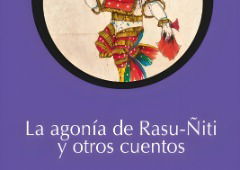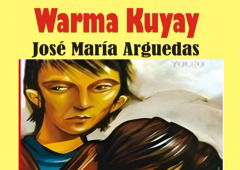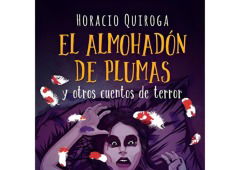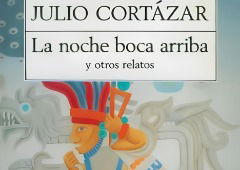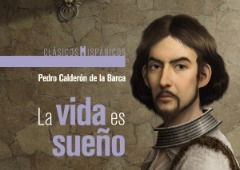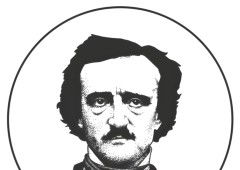El sueño del pongo: resumen y análisis del cuento
El cuento "El sueño del pongo" de José María Arguedas condensa en pocas páginas la fuerza simbólica de la tradición oral quechua.
El autor lo recogió de relatos transmitidos en comunidades indígenas y lo reescribió con su particular sensibilidad, respetando su esencia mítica y su carga moral.
De esta manera, da testimonio del sufrimiento indígena en el Perú, pero también en una afirmación de esperanza y redención simbólica.
Cuento El sueño del pongo
Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era siervo iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable; sus ropas viejas.
El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia.
– ¿Eres gente u otra cosa? - le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio.
Humillándose, el pongo contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie.
- ¡A ver! - dijo el patrón - por lo menos sabrá lavar ollas, siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parece que no son nada. ¡Llévate esta inmundicia! - ordenó al mandón de la hacienda.
Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y, todo agachado, siguió al mandón hasta la cocina.
El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas eran sin embargo como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien. Pero había un poco como de espanto en su rostro; algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. ‘Huérfano de huérfanos; hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza’, había dicho la mestiza cocinera, viéndolo.
El hombrecito no hablaba con nadie; trabajaba callado; comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban, cumplía. ‘Sí, papacito; sí, mamacita’, era cuanto solía decir.
Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto, y por su ropa tan haraposa y acaso, también porque quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María, en el corredor de la casa -hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre; lo sacudía como a un trozo de pellejo.
Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y, así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara.
- Creo que eres perro. ¡Ladra! - le decía.
El hombrecito no podía ladrar.
- Ponte en cuatro patas - le ordenaba entonces-
El pongo obedecía, y daba unos pasos en cuatro pies.
- Trota de costado, como perro - seguía ordenándole el hacendado.
El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna.
El patrón reía de muy buena gana; la risa le sacudía todo el cuerpo.
- ¡Regresa! - le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor.
El pongo volvía, corriendo de costadito. Llegaba fatigado.
Algunos de sus semejantes, siervos, rezaban mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior en el corazón.
- ¡Alza las orejas ahora, vizcacha! ¡Vizcacha eres! - mandaba el señor al cansado hombrecito. - Siéntate en dos patas; empalma las manos.
Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando sobre las rocas. Pero no podía alzar las orejas.
Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor.
- Recemos el Padrenuestro - decía luego el patrón a sus indios, que esperaban en fila.
El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía ni ese lugar correspondía a nadie.
En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda.
- ¡Vete pancita! - solía ordenar, después, el patrón al pongo.
Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo, delante de la servidumbre. Lo obligaba a reírse, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos.
Pero... una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ése, ese hombrecito, habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado.
- Gran señor, dame tu licencia; padrecito mío, quiero hablarte - dijo.
El patrón no oyó lo que oía.
- ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? - preguntó.
- Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte - repitió el pongo.
- Habla... si puedes - contestó el hacendado.
- Padre mío, señor mío, corazón mío - empezó a hablar el hombrecito -. Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos: juntos habíamos muerto.
- ¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio - le dijo el gran patrón.
- Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos. Los dos juntos: desnudos ante nuestro gran Padre San Francisco.
- ¿Y después? ¡Habla! - ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad.
- Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran Padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pensando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío.
- ¿Y tú?
- No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo.
- Bueno, sigue contando.
- Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: ‘De todos los ángeles, el más hermoso, que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente'.
- ¿Y entonces? - preguntó el patrón.
Los indios siervos oían, oían al pongo, con atención sin cuenta pero temerosos.
- Dueño mío: apenas nuestro gran Padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol; vino hasta llegar delante de nuestro Padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro.
- ¿Y entonces? - repitió el patrón.
- Ángel mayor: cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro; que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre’, diciendo, ordenó nuestro gran Padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te erguiste, solo; en el resplandor del cielo la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecho de oro, transparente.
- Así tenía que ser - dijo el patrón, y luego pregunto:
- ¿Y a ti?
- Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro Gran Padre San Francisco volvió a ordenar: ‘Que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario. Que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano’.
- ¿Y entonces?
- Un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran Padre; llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. ‘Oye viejo -ordenó nuestro gran Padre a ese pobre ángel -, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído; todo el cuerpo, de cualquier manera; cúbrelo como puedas. ¡Rápido!’
Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió, desigual, el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado. Y aparecí avergonzado, en la luz del cielo, apestando...
- Así mismo tenía que ser - afirmó el patrón. - ¡Continúa! ¿O todo concluye allí?
- No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos, los dos, ante nuestro Gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también nuevamente, ya a ti ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo: ‘Todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora ¡lámanse el uno al otro! Despacio, por mucho tiempo’. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora: sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera.
Resumen del cuento
El relato cuenta la historia de un pongo, un sirviente indígena en la hacienda de un terrateniente. Se trata de un hombre pequeño, débil y desaliñado que soporta en silencio las humillaciones, burlas y maltratos del patrón. Su aspecto miserable hace que nadie lo respete y que sea constantemente objeto de crueldad.
Un día se acerca a su patrón para contarle que ha tenido un sueño. En él Dios lo lleva al cielo junto a su jefe. Allí, dos ángeles se encargan de ellos. Al patrón lo cubren con miel dorada, mientras que al pongo lo embadurnan con excrementos.
Sin embargo, llega el momento del castigo: deben lamerse entre sí. La historia cierra con el silencio de los presentes.
Estilo y corriente literaria
"El sueño del pongo" pertenece al indigenismo literario, corriente que surge en Perú en las primeras décadas del siglo XX con escritores como Enrique López Albújar, Ciro Alegría y el propio José María Arguedas.
En esa época el criollismo era la corriente literaria más popular y se centraba en retratar costumbres regionales y ambientes rurales desde una mirada externa.
Por su parte, el indigenismo busca dar voz a las culturas precolombinas. Se trata de visibilizar su cosmovisión, mitos y lengua. Por ello, tiene un propósito ético, político y cultural, orientado a reivindicar al indígena como sujeto histórico.
En este sentido, el cuento no sólo describe una situación de servidumbre, sino que recupera una narración oral quechua, recogida por Arguedas de la tradición popular.
Temas
Algunos de los principales temas que trabaja el cuento son:
El poder y la injusticia social
El relato se centra en la relación de dominio que se genera entre el patrón y el pongo, reflejando la explotación que sufrían los indígenas en el sistema de haciendas.
La figura del amo simboliza el poder absoluto y deshumanizador, mientras que el pongo encarna al oprimido, reducido a la servidumbre más humillante.
Con ello, Arguedas denuncia la violencia estructural y la desigualdad de clases, mostrando cómo el poder corrompe y degrada tanto al explotador como al explotado.
La humillación y la dignidad del ser humano
El pongo es objeto de burlas y desprecios constantes, reducido a una condición casi animal. Sin embargo, el relato demuestra que la dignidad humana no puede aniquilarse por completo.
A través del sueño revelado por un poder divino, el siervo recupera un espacio de justicia simbólica, donde se invierte el orden social y el patrón es castigado.
De este modo, el cuento subraya que, aunque el sometimiento físico exista, la dignidad espiritual y la justicia trascendente permanecen.
La justicia divina y el castigo
Un elemento central del relato es la intervención sobrenatural en el sueño del pongo. Allí se manifiesta un juicio más allá de lo humano, donde Dios equilibra lo que en la tierra parece imposible. Así, el rico y poderoso recibe su castigo, mientras que el pobre obtiene justicia.
Se trata de un motivo arraigado en la cosmovisión andina y cristiana, donde la justicia puede no darse en la vida terrenal, pero se asegura en un plano espiritual.
La resistencia cultural y la voz del pueblo indígena
Aunque el cuento parece narrar una historia simple, en realidad funciona como un testimonio de resistencia. Al recuperar un relato de tradición oral quechua, Arguedas preserva la memoria colectiva de los pueblos indígenas, quienes transmitían en cuentos y leyendas una esperanza de justicia frente al abuso colonial.
La narración rescata un imaginario popular en el que los pobres no están completamente vencidos, pues cuentan con la fuerza de la espiritualidad y la justicia cósmica.
El sufrimiento como destino compartido
El cuento refleja la condición histórica del indígena en el Perú: el trabajo forzado, la servidumbre y la humillación. El pongo no es solo un individuo, sino un símbolo de todo un pueblo sometido.
Al mismo tiempo, se deja entrever que ese sufrimiento no es eterno, sino que en algún momento se quiebra y el opresor deberá pagar por su violencia. Este motivo conecta la historia individual con la memoria colectiva y la esperanza en el cambio.
Personajes como símbolo
En este breve relato no queda espacio para caracterizar en profundidad a los personajes. Por ello, pueden entenderse como símbolos.
El pongo: la dignidad humillada y el poder de la justicia divina
El protagonista representa a los indígenas explotados en el sistema colonial andino. Su condición de sirviente pequeño, pobre y maltratado muestra la deshumanización sufrida por los campesinos quechuas frente al gamonalismo.
Sin embargo, a pesar de ser reducido a un ser casi invisible, su figura adquiere un valor universal. Es el símbolo de la resistencia silenciosa, de la humildad que confía en una justicia superior.
Su sueño visionario lo eleva de la condición de víctima a la de instrumento de la justicia divina, mostrando que incluso el más débil tiene un lugar en el orden moral del mundo.
El amo: el poder despótico y la corrupción moral
El amo encarna la violencia estructural del gamonalismo, un sistema en el que los terratenientes ejercían un poder casi feudal sobre los indígenas.
Su trato cruel hacia el pongo no sólo evidencia la explotación, sino que lo convierte en un símbolo del abuso de poder y de la deshumanización de quien ostenta la autoridad.
Resulta significativo que en el sueño aparezca en igualdad de condiciones con el pongo: ambos desnudos ante Dios. Esto lo transforma en una alegoría de la fragilidad de los opresores.
A pesar de su aparente fuerza terrenal, no puede escapar al castigo divino. Así, representa la ceguera moral de los dominadores.
Dios: la justicia trascendente
En el relato Dios cumple un papel central como garante del equilibrio cósmico. No es el Dios abstracto del cristianismo europeo, sino una figura resignificada en clave andina.
Se trata de un protector de los oprimidos frente a las injusticias terrenales. Su aparición en el sueño revela que, aunque el orden humano esté marcado por la desigualdad y la crueldad, existe una fuerza superior que restablece el equilibrio.
De este modo, simboliza tanto la esperanza religiosa de los pueblos indígenas como la expresión de un orden moral universal.
Los ángeles: la voz de la colectividad
Los ángeles que aparecen en el sueño actúan como testigos del juicio divino. Simbolizan la mirada colectiva que valida el castigo al amo y la reivindicación del pongo.
Su presencia refuerza la idea de que el sufrimiento de los pobres no es invisible y que, aunque en la tierra nadie escuche sus quejas, en el ámbito espiritual la comunidad celeste respalda la justicia.
En este sentido, son una metáfora de la comunidad indígena que, aunque fragmentada por el poder gamonal, comparte un mismo deseo de justicia.
El sueño: símbolo de justicia poética y redención
Más que un simple recurso narrativo, el sueño es en sí mismo un personaje simbólico. Es un espacio donde se invierte el orden terrenal y se revela la verdad oculta.
Representa la posibilidad de una justicia poética inaccesible en la vida real, pero alcanzable en el plano visionario y espiritual.
En la cosmovisión andina los sueños poseen un valor revelador y profético. Por eso, el relato no presenta el sueño como mera fantasía, sino como un juicio auténtico que marca el destino moral de opresor y oprimido.
Contexto de escritura
José María Arguedas recopiló “El sueño del pongo” de la tradición oral quechua en la región andina del Perú. Su trabajo estuvo motivado por una doble vocación: su formación académica como antropólogo y su identidad cultural. El autor creció entre comunidades indígenas, lo que le permitió acceder al universo simbólico y lingüístico de los quechuas desde dentro.
Fue publicado en 1965 dentro de su libro Relatos, una colección que incluye tanto narraciones originales suyas como versiones literarias de relatos quechuas transmitidos oralmente.
En cuanto al contexto histórico, los años 60 en el Perú fueron un período de intensas transformaciones sociales. Las tensiones entre hacendados, gamonales y campesinos indígenas estaban llegando a un punto de crisis que, pocos años después, desembocaría en las reformas agrarias del gobierno de Juan Velasco Alvarado (1969).
En este clima de desigualdad y de lucha, Arguedas se propuso dar visibilidad a las voces indígenas, mostrando cómo la tradición oral podía convertirse en una forma de resistencia cultural y de denuncia social.
El hecho de que Arguedas presentara el cuento no como un “documento antropológico” sino como una narración literaria es crucial.
Con ello, demuestra su voluntad de inscribir la cosmovisión quechua dentro de la literatura nacional, es decir, no como algo marginal o folclórico, sino como parte esencial del patrimonio cultural peruano.
En este sentido, "El sueño del pongo” es,un puente entre oralidad y escritura, entre el mundo indígena, así como entre la denuncia política y la expresión literaria.
Impacto en la literatura peruana
“El sueño del pongo” es uno de los relatos más representativos del indigenismo literario tardío y marca un momento clave en la historia de la narrativa peruana. Su importancia se puede destacar en varios niveles:
-
Revalorización de la oralidad indígena: Arguedas fue pionero en convertir relatos quechuas orales en literatura escrita, sin borrar su carácter comunitario ni sus símbolos religiosos. Con ello, dignificó una tradición cultural que había sido sistemáticamente marginada, elevándola al mismo rango que la literatura occidental.
-
Denuncia de la opresión: El cuento se consolidó como una metáfora de la justicia social pendiente en el Perú. En un país marcado por profundas desigualdades raciales y económicas, la historia del pongo oprimido que obtiene justicia en el más allá tuvo un enorme poder simbólico, no sólo para los lectores indígenas, sino también para el público mestizo y urbano que descubría, a través de Arguedas, la violencia estructural de la servidumbre.
-
Literatura como resistencia: La historia se convirtió en un testimonio de la capacidad de los pueblos indígenas para resistir a través de su cosmovisión. Al trasladar al plano literario las categorías de justicia divina propias de la espiritualidad andina, Arguedas mostró que la esperanza y la rebeldía no siempre se manifiestan en el terreno político inmediato, sino también en el imaginario cultural.
-
Proyección universal: Aunque se trata de un cuento profundamente enraizado en la cultura quechua, su resonancia va más allá de lo local. Temas como la injusticia social, la explotación y la esperanza en una justicia superior convierten al relato en un texto universal, capaz de dialogar con otras tradiciones literarias que narran la lucha de los oprimidos frente al poder arbitrario.
-
Canon literario peruano: Gracias a este cuento y a otras obras de Arguedas, la literatura peruana integró definitivamente el mundo andino en su identidad nacional. Antes el espacio indígena había sido más bien un “tema exótico” abordado desde fuera. Con Arguedas se convirtió en voz propia, configurando una identidad literaria mestiza, pluricultural y más auténtica.
Ver también:
- El torito de la piel brillante: resumen y análisis del cuento
- Obras de José María Arguedas que te harán descubrir Perú
- Yawar fiesta: resumen y análisis de la novela de José María Arguedas
- Warma Kuyai: resumen y análisis del cuento de José María Arguedas
- La agonía de Rasu-Ñiti: resumen y análisis del cuento de Arguedas
- Los gallinazos sin plumas: un análisis del cuento de Julio Ramón Ribeyro