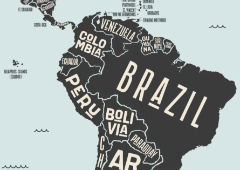9 cuentos largos para cautivar a los jóvenes (analizados)
La lectura en la juventud constituye una herramienta fundamental para el desarrollo intelectual, emocional y social. En esta etapa de formación, los libros no solo amplían el conocimiento y fortalecen las habilidades lingüísticas, sino que también estimulan la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico.
Leer permite a los jóvenes enfrentarse a distintas realidades, comprender perspectivas diversas y cuestionar su propio entorno. A través de la literatura, se construyen identidades, se despierta la sensibilidad ante los problemas humanos y se adquiere una comprensión más profunda del mundo.
- La noche boca arriba - Julio Cortázar
- La lotería - Shirley Jackson
- Catedral - Raymond Carver
- Encender una hoguera - Jack London
- Los que se van de Omelas - Ursula K. Le Guin
- Cuando hablábamos con los muertos - Mariana Enríquez
- ¿Cuánta tierra necesita un hombre? - León Tolstói
- Guerra en los basureros - Guadalupe Nettel
- La monstruosa radio - John Cheever
1. La noche boca arriba - Julio Cortázar
A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él —porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre— montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones.
Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pié y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe.
Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla, y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. «Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado...» Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio.
La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. «Natural», dijo él. «Como que me la ligué encima...» Los dos rieron, y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento.
Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaron la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás.
Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían.
Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. «Huele a guerra», pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor de la guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante.
—Se va a caer de la cama —dijo el enfermo de al lado—. No brinque tanto, amigazo.
Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse.
Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no le iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose.
Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. «La calzada», pensó. «Me salí de la calzada.» Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como el escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y al la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada mas allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores.
Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás.
—Es la fiebre —dijo el de la cama de al lado—. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien.
Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco.
Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno.
Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara frente él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida.
Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada... Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque otra vez estaba inmóvil en al cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía la muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.
Julio Cortázar (Argentina, 1914 - 1984) es uno de los escritores más populares de los últimos tiempos. En sus cuentos jugó con los límites de lo posible a través de la ruptura de las coordenadas de espacio y tiempo, así como reflexionó sobre la identidad y el carácter dual de la existencia.
En este relato se yuxtaponen dos experiencias. En primera instancia, hay un hombre que tiene un accidente en motocicleta y debe ser trasladado a un hospital para recuperarse.
Mientras se encuentra en la sala de cuidados sueña que está en un selva donde es perseguido en la temida guerra florida. En ella los aztecas "cazaban" individuos de otros pueblos para realizar sacrificios a los dioses.
De este modo, ambas realidades se van intercalando hasta un final sorpresivo donde el lector comprende que el moteca era quien soñaba con el mundo moderno, y no al revés.
Puedes revisar La noche boca arriba: resumen y análisis del cuento de Cortázar
2. La lotería - Shirley Jackson
La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío; las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las diez; en algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba dos días y tenía que iniciarse el día 26, pero en aquel pueblecito, donde apenas había trescientas personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las diez de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer.
Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños; tendían a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio, y sus conversaciones seguían girando en torno a la clase y los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondeadas; Bobby, Harry Jones y Dickie Delacroix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo, lejos del montón de piedras de la esquina, y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa y jerséis finos, llegaron poco después de sus hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, empezaron a llamar a sus hijos y los pequeños acudieron a regañadientes, después de la cuarta o la quinta llamada. Bobby Martin esquivó, agachándose, la mano de su madre cuando pretendía agarrarle y volvió corriendo, entre risas, hasta el montón de piedras. Su padre le llamó entonces con voz severa y Bobby regresó enseguida, ocupando su lugar entre su padre y su hermano mayor. La lotería —igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y el programa de la fiesta de Halloween— era dirigida por el señor Summers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas.
El señor Summers era un hombre jovial, de cara redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era una gruñona. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los vecinos y el señor Summers dijo: “Hoy llego un poco tarde, amigos”. El administrador de correos, el señor Graves, venía tras él cargando con un taburete de tres patas, que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra el señor Summers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Summers preguntó: “¿Alguno de vosotros quiere echarme una mano?”, se produjo un instante de vacilación hasta que dos de los hombres, el señor Martin y su hijo mayor, Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los papeles del interior.
Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hacía mucho tiempo y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde antes incluso de que naciera el viejo Warner, el hombre de más edad del pueblo. El señor Summers hablaba con frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja negra. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, la que habían construido las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año, después de la lotería, el señor Summers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era completamente negra, sino que le había saltado una gran astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o manchada. El señor Martin y su hijo mayor, Baxter, sujetaron con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor Summers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado, el señor Summers había conseguido que se sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se habían utilizado durante generaciones.
Según había argumentado el señor Summers, las fichas de madera habían sido muy útiles cuando el pueblo era pequeño, pero ahora que la población había superado los tres centenares de vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. La noche antes de la lotería, el señor Summers y el señor Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja, que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Summers para guardarla hasta el momento de llevarla a la plaza, la mañana siguiente. El resto del año, la caja se guardaba a veces en un sitio, a veces en otro; un año había permanecido en el granero del señor Graves y otro año había estado en un rincón de la oficina de correos y, a veces, se guardaba en un estante de la tienda de los Martin y se dejaba allí el resto del año.
Había muchos detalles a cumplimentar antes de que el señor Summers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia, y de los miembros de cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al señor Summers como encargado de dirigir el sorteo, por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que, en otro tiempo, el director del sorteo hacía una especie de exposición, una salmodia rutinaria y discordante que se venía recitando año tras año, como mandaban los cánones. Había quien creía que el director del sorteo debía limitarse a permanecer en el estrado mientras la recitaba o cantaba, mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la gente, pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia se había eliminado. También se decía que había existido una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para extraer la papeleta de la caja, pero también esto se había modificado con el tiempo y ahora sólo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar su suerte. El señor Summers tenía mucho talento para todo ello; luciendo su camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos, con una mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire de gran dignidad e importancia mientras conversaba interminablemente con el señor Graves y los Martin.
En el preciso instante en que el señor Summers terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, la señora Hutchinson apareció a toda prisa por el camino que conducía a la plaza, con un suéter sobre los hombros, y se añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de asistentes.
—Me había olvidado por completo de qué día era —le comentó a la señora Delacroix cuando llegó a su lado, y las dos mujeres se echaron a reír por lo bajo—. Pensaba que mi marido estaba en la parte de atrás de la casa, apilando leña —prosiguió la señora Hutchinson—, y entonces he mirado por la ventana y he visto que los niños habían desaparecido de la vista; entonces he recordado que estábamos a veintisiete y he venido corriendo.
Se secó las manos en el delantal y la señora Delacroix respondió:
—De todos modos, has llegado a tiempo. Todavía están con los preparativos.
La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Se despidió de la señora Delacroix con unas palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla avanzar; dos o tres de los presentes murmuraron, en voz lo bastante alta como para que les oyera todo el mundo: “Ahí viene tu mujer, Hutchinson”, y, “Finalmente se ha presentado, Bill”. La señora Hutchinson llegó hasta su marido y el señor Summers, que había estado esperando a que lo hiciera, comentó en tono jovial:
—Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie.
—No querría que dejara los platos sin lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe? —respondió la señora Hutchinson con una sonrisa, provocando una ligera carcajada entre los presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones tras la llegada de la mujer.
—Muy bien —anunció sobriamente el señor Summers—, supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Falta alguien?
—Dunbar —dijeron varias voces—. Dunbar, Dunbar.
El señor Summers consultó la lista.
—Clyde Dunbar —comentó—. Es cierto. Tiene una pierna rota, ¿no es eso? ¿Quién sacará la papeleta por él?
—Yo, supongo —respondió una mujer, y el señor Summers se volvió hacia ella.
—La esposa saca la papeleta por el marido —anunció el señor Summers, y añadió—: ¿No tienes ningún hijo mayor que lo haga por ti, Janey?
Aunque el señor Summers y todo el resto del pueblo conocían perfectamente la respuesta, era obligación del director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El señor Summers aguardó con expresión atenta la contestación de la señora Dunbar.
—Horace no ha cumplido aún los dieciséis —explicó la mujer con tristeza—. Me parece que este año tendré que participar yo por mi esposo.
—De acuerdo —asintió el señor Summers—. Efectuó una anotación en la lista que sostenía en las manos y, luego, preguntó—: ¿El chico de los Watson sacará papeleta este año?
Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre la multitud.
—Aquí estoy —dijo—. Voy a jugar por mi madre y por mí.
El chico parpadeó, nervioso, y escondió la cara mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz alta: “Buen chico, Jack”, y, “Me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo”.
—Bien —dijo el señor Summers—, creo que ya estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner?
—Aquí estoy —dijo una voz, y el señor Summers asintió.
Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el señor Summers carraspeaba y contemplaba la lista.
—¿Todos preparados? —preguntó—. Bien, voy a leer los nombres (los cabezas de familia, primero) y los hombres se adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guardad la papeleta cerrada en la mano, sin mirarla hasta que todo el mundo tenga la suya. ¿Está claro?
Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones; la mayoría de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose los labios y sin desviar la mirada del señor Summers. Por fin, éste alzó una mano y dijo, “Adams”. Un hombre se adelantó a la multitud. “Hola, Steve”, le saludó el señor Summers. “Hola, Joe”, le respondió el señor Adams. Los dos hombres intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca; a continuación, el señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su familia, sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta.
—Allen —llamó el señor Summers—. Anderson… Bentham.
—Ya parece que no pasa el tiempo entre una lotería y la siguiente —comentó la señora Delacroix a la señora Graves en las filas traseras—. Me da la impresión de que la última fue apenas la semana pasada.
—Desde luego, el tiempo pasa volando —asintió la señora Graves.
—Clark… Delacroix…
—Allá va mi marido —comentó la señora Delacroix, conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia la caja.
—Dunbar —llamó el señor Summers, y la señora Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres exclamaba: “Animo, Janey”, y otra decía: “Allá va”.
—Ahora nos toca a nosotros —anunció la señora Graves y observó a su marido cuando éste rodeó la caja negra, saludó al señor Summers con aire grave y escogió una papeleta de la caja. A aquellas alturas, entre los reunidos había numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con gesto nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy juntos; la mujer sostenía la papeleta.
—Harburt… Hutchinson…
—Vamos allá, Bill —dijo la señora Hutchinson, y los presentes cercanos a ella soltaron una carcajada.
—Jones…
—Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería —comentó el señor Adams al viejo Warner. Este soltó un bufido y replicó:
—Hatajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada les parece suficiente. A este paso, dentro de poco querrán que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía: “La lotería en verano, antes de recoger el grano”. A este paso, pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del bosque. La lotería ha existido siempre —añadió, irritado—. Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe Summers ahí arriba, bromeando con todo el mundo.
—En algunos lugares ha dejado de celebrarse la lotería —apuntó la señora Adams.
—Eso no traerá más que problemas —insistió el viejo Warner, testarudo—. Hatajo de jóvenes estúpidos.
—Martin… —Bobby Martin vio avanzar a su padre—. Overdyke… Percy…
—Ojalá se den prisa —murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor—. Ojalá acaben pronto.
—Ya casi han terminado —dijo el muchacho.
—Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre —le indicó su madre.
El señor Summers pronunció su propio apellido, dio un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la caja. Luego, llamó a Warner.
—Llevo sesenta y siete años asistiendo a la lotería —proclamó el señor Warner mientras se abría paso entre la multitud—. Setenta y siete loterías.
—Watson… —El muchacho alto se adelantó con andares desgarbados. Una voz exhortó: “No te pongas nervioso, muchacho”, y el señor Summers añadió: “Tómate el tiempo necesario, hijo”. Después, cantó el último nombre.
—Zanini…
Tras esto se produjo una larga pausa, una espera cargada de nerviosismo hasta que el señor Summers, sosteniendo en alto su papeleta, murmuró:
—Muy bien, amigos.
Durante unos instantes, nadie se movió; a continuación, todos los cabezas de familia abrieron a la vez la papeleta. De pronto, todas las mujeres se pusieron a hablar a la vez:
—Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? ¿A los Watson?
Al cabo de unos momentos, las voces empezaron a decir:
—Es Hutchinson. Le ha tocado a Bill Hutchinson.
—Ve a decírselo a tu padre —ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor.
Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie Hutchinson le gritó al señor Summers:
—No le has dado tiempo a escoger qué papeleta quería! Te he visto, Joe Summers. ¡No es justo!
—Tienes que aceptar la suerte, Tessie —le replicó la señora Delacroix, y la señora Graves añadió:
—Todos hemos tenido las mismas oportunidades.
—Vamos, Tessie, cierra el pico! —intervino Bill Hutchinson.
—Bueno —anunció, acto seguido, el señor Summers—. Hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora deberemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. —Consultó su siguiente lista y añadió—: Bill, tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella?
—Están Don y Eva —exclamó la señora Hutchinson con un chillido—. ¡Ellos también deberían participar!
—Las hijas casadas entran en el sorteo con las familias de sus maridos, Tessie —replicó el señor Summers con suavidad—. Lo sabes perfectamente, como todos los demás.
—No ha sido justo —insistió Tessie.
—Me temo que no —respondió con voz abatida Bill Hutchinson a la anterior pregunta del director del sorteo—. Mi hija juega con la familia de su esposo, como está establecido. Y no tengo más familia que mis hijos pequeños.
—Entonces, por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido a la tuya —declaró el señor Summers a modo de explicación—. Y, por lo que respecta a la casa, también corresponde a la tuya, ¿no es eso?
—Sí —respondió Bill Hutchinson.
—Cuántos chicos tienes, Bill? —preguntó oficialmente el señor Summers.
—Tres —declaró Bill Hutchinson—. Está mi hijo, Bill, y Nancy y el pequeño Dave. Además de Tessie y de mí, claro.
—Muy bien, pues —asintió el señor Summers—. ¿Has recogido sus papeletas, Harry?
El señor Graves asintió y mostró en alto las hojas de papel.
—Entonces, ponlas en la caja —le indicó el señor Summers—. Coge la de Bill y colócala dentro.
—Creo que deberíamos empezar otra vez —comentó la señora Hutchinson con toda la calma posible—. Os digo que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué papeleta quería. Todos lo habéis visto.
El señor Graves había seleccionado cinco papeletas y las había puesto en la caja. Salvo éstas, dejó caer todas las demás al suelo, donde la brisa las impulsó, esparciéndolas por la plaza.
—Escuchadme todos! —seguía diciendo la señora Rutchinson a los vecinos que la rodeaban.
—¿Preparado, Bill? —inquirió el señor Summers, y Bill Hutchinson asintió, después de dirigir una breve mirada a su esposa y a sus hijos.
—Recordad —continuó el director del sorteo—: Sacad una papeleta y guardadla sin abrir hasta que todos tengan la suya. Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. —El señor Graves tomó de la manita al niño, que se acercó a la caja con él sin ofrecer resistencia—. Saca un papel de la caja, Davy —le dijo el señor Summers. Davy introdujo la mano donde le decían y soltó una risita—. Saca sólo un papel —insistió el señor Summers—. Harry, ocúpate tú de guardarlo.
El señor Graves tomó la mano del niño y le quitó el papel de su puño cerrado; después, lo sostuvo en alto mientras el pequeño Dave se quedaba a su lado, mirándole con aire de desconcierto.
—Ahora, Nancy —anunció el señor Summers. Nancy tenía doce años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró la respiración mientras se adelantaba, agarrándose la falda, y extraía una papeleta con gesto delicado—. Bill, hijo —dijo el señor Summers, y Billy, con su rostro sonrojado y sus pies enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su papeleta—. Tessie…
La señora Hutchinson titubeó durante unos segundos, mirando a su alrededor con aire desafiante y luego apretó los labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta y la sostuvo a su espalda.
—Bill… —dijo por último el señor Summers, y Bill Hutchinson metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de sacarla con el último de los papeles.
Los espectadores habían quedado en silencio.
—Espero que no sea Nancy —cuchicheó una chica, y el sonido del susurro llegó hasta el más alejado de los reunidos.
—Antes, las cosas no eran así —comentó abiertamente el viejo Warner—. Y la gente tampoco es como en otros tiempos.
—Muy bien —dijo el señor Summers—. Abrid las papeletas. Tú, Harry, abre la del pequeño Dave.
El señor Graves desdobló el papel y se escuchó un suspiro general cuando lo mostró en alto y todos comprobaron que estaba en blanco. Nancy y Bill, hijo, abrieron los suyos al mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con expresión radiante, agitando sus papeletas por encima de la cabeza.
—Tessie… —indicó el señor Summers. Se produjo una breve pausa y, a continuación, el director del sorteo miró a Bill Hutchinson. El hombre desdobló su papeleta y la enseñó. También estaba en blanco.
—Es Tessie —anunció el señor Summers en un susurro—. Muéstranos su papel, Bill. —Bill Hutchinson se acercó a su mujer y le quitó la papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto negro, la marca que había puesto el señor Summers con el lápiz la noche anterior, en la oficina de la compañía de carbones. Bill Hutchinson mostró en alto la papeleta y se produjo una reacción agitada entre los congregados.
—Bien, amigos —proclamó el señor Summers—, démonos prisa en terminar.
Aunque los vecinos habían olvidado el ritual y habían perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición de utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían reunido antes estaba preparado y en el suelo; entre las hojas de papel que habían extraído de la caja, había más guijarros. La señora Delacroix escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos y se volvió hacia la señora Dunbar.
—Vamos —le dijo—. Date prisa.
La señora Dunbar sostenía una piedra de menor tamaño en cada mano y murmuró, entre jadeos:
—No puedo apresurarme más. Tendrás que adelantarte. Ya te alcanzaré.
Los niños ya tenían su provisión de guijarros y alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Davy Hutchinson. Tessie Hutchinson había quedado en el centro de una zona despejada y extendió las manos con gesto desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella.
—¡No es justo! —exclamó.
Una piedra la golpeó en la sien.
—¡Vamos, vamos, todo el mundo! —gritó el viejo Warner. Steve Adams estaba al frente de la multitud de vecinos, con la señora Graves a su lado.
—¡No es justo! ¡No hay derecho! —siguió exclamando la señora Hutchinson e, instantes después, todo el pueblo cayó sobre ella.
La obra de Shirley Jackson (Estados Unidos, 1916 - 1965) se caracteriza por revelar la oscuridad que se oculta bajo la aparente normalidad de la vida cotidiana.
Publicado en 1948, "La lotería" es uno de sus relatos más polémicos y comentados, pues causó conmoción en su época al mostrar la violencia que puede nacer del conformismo social.
El cuento narra la celebración anual de una “lotería” en un pequeño pueblo. A primera vista todo parece una simple tradición comunal: los vecinos se reúnen, los niños juegan y las familias esperan el resultado.
Sin embargo, lo que empieza con una atmósfera de rutina termina revelando un horror inimaginable. La persona que “gana” el sorteo es apedreada hasta morir por los propios habitantes, incluidos sus familiares.
Jackson escribió este cuento como una crítica a las costumbres que se perpetúan sin cuestionarse y a la violencia que surge cuando la sociedad actúa por inercia.
De este modo, la autora muestra cómo lo monstruoso puede presentarse bajo una apariencia de normalidad, evidenciando la fragilidad moral del ser humano.
3. Catedral - Raymond Carver
Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en casa. Su esposa había muerto. De modo que estaba visitando a los parientes de ella en Connecticut. Llamó a mi mujer desde casa de sus suegros. Se pusieron de acuerdo. Vendría en tren: tras cinco horas de viaje, mi mujer le recibiría en la estación. Ella no le había visto desde hacía diez años, después de un verano que trabajó para él en Seattle. Pero ella y el ciego habían estado en comunicación. Grababan cintas magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me entusiasmaba. Yo no le conocía. Y me inquietaba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van guiados por perros. Un ciego en casa no era una cosa que yo esperase con ilusión.
Aquel verano en Seattle ella necesitaba trabajo. No tenía dinero. El hombre con quien iba a casarse al final del verano estaba en una escuela de formación de oficiales. Y tampoco tenía dinero. Pero ella estaba enamorada del tipo, y él estaba enamorado de ella, etc. Vio un anuncio en el periódico: Se necesita lectora para ciego, y un número de teléfono. Telefoneó, se presentó y la contrataron en seguida. Trabajó todo el verano para el ciego. Le leía a organizar un pequeño despacho en el departamento del servicio social del condado. Mi mujer y el ciego se hicieron buenos amigos. ¿Que cómo lo sé? Ella me lo ha contado. Y también otra cosa. En su último día de trabajo, el ciego le preguntó si podía tocarle la cara. Ella accedió. Me dijo que le pasó los dedos por toda la cara, la nariz, incluso el cuello. Ella nunca lo olvidó. Incluso intentó escribir un poema. Siempre estaba intentando escribir poesía. Escribía un poema o dos al año, sobre todo después de que le ocurriera algo importante.
Cuando empezamos a salir juntos, me lo enseñó. En el poema, recordaba sus dedos y el modo en que le recorrieron la cara. Contaba lo que había sentido en aquellos momentos, lo que le pasó por la cabeza cuando el ciego le tocó la nariz y los labios. Recuerdo que el poema no me impresionó mucho. Claro que no se lo dije. Tal vez sea que no entiendo la poesía. Admito que no es lo primero que se me ocurre coger cuando quiero algo para leer.
En cualquier caso, el hombre que primero disfrutó de sus favores, el futuro oficial, había sido su amor de la infancia. Así que muy bien. Estaba diciendo que al final del verano ella permitió que el ciego le pasara las manos por la cara, luego se despidió de él, se casó con su amor, etc., ya teniente, y se fue de Seattle. Pero el ciego y ella mantuvieron la comunicación. Ella hizo el primer contacto al cabo del año o así. Le llamó una noche por teléfono desde una base de las Fuerzas Aéreas en Alabama. Tenía ganas de hablar. Hablaron. El le pidió que le enviara una cinta y le contara cosas de su vida. Así lo hizo. Le envió la cinta. En ella le contaba al ciego cosas de su marido y de su vida en común en la base aérea. Le contó al ciego que quería a su marido, pero que no le gustaba dónde vivían, ni tampoco que él formase parte del entramado militar e industrial. Contó al ciego que había escrito un poema que trataba de él. Le dijo que estaba escribiendo un poema sobre la vida de la mujer de un oficial de las Fuerzas Aéreas. Todavía no lo había terminado. Aún seguía trabajando en él. El ciego grabó una cinta. Se la envió. Ella grabó otra. Y así durante años. Al oficial le destinaron a una base y luego a otra. Ella envió cintas desde Moody ACB, McGuire, McConnell, y finalmente, Travis, cerca de Sacramento, donde una noche se sintió sola y aislada de las amistades que iba perdiendo en aquella vida viajera. Creyó que no podría dar un paso más. Entró en casa y se tragó todas las píldoras y cápsulas que había en el armario de las medicinas, con ayuda de una botella de ginebra. Luego tomó un baño caliente y se desmayó.
Pero en vez de morirse, le dieron náuseas. Vomitó. Su oficial —¿por qué iba a tener nombre? Era el amor de su infancia, ¿qué más quieres?— llegó a casa, la encontró y llamó a una ambulancia. A su debido tiempo, ella lo grabó todo y envió la cinta al ciego. A lo largo de los años, iba registrado toda clase de cosas y enviando cintas a un buen ritmo. Aparte de escribir un poema al año, creo que ésa era su distracción favorita. En una cinta le decía al ciego que había decidido separarse del oficial por una temporada. En otra, le hablaba de divorcio. Ella y yo empezamos a salir, y por supuesto se lo contó al ciego. Se lo contaba todo. O me lo parecía a mí. Una vez me preguntó si me gustaría oír la última cinta del ciego. Eso fue hace un año. Hablaba de mí, me dijo. Así que dije, bueno, la escucharé. Puse unas copas y nos sentamos en el cuarto de estar. Nos preparamos para escuchar. Primero introdujo la cinta en el magnetófono y tocó un par de botones. Luego accionó una palanquita. La cinta chirrió y alguien empezó a hablar con voz sonora. Ella bajó el volumen. Tras unos minutos de cháchara sin importancia, oí mi nombre en boca de ese desconocido, del ciego a quien jamás había visto. Y luego esto: «Por todo lo que me has contado de él, sólo puedo deducir…» Pero una llamada a la puerta nos interrumpió, y no volvimos a poner la cinta. Quizá fuese mejor así. Ya había oído todo lo que quería oír.
Y ahora, ese mismo ciego venía a dormir a mi casa. —A lo mejor puedo llevarle a la bolera —le dije a mi mujer. Estaba junto al fregadero, cortando patatas para el horno. Dejó el cuchillo y se volvió.
—Si me quieres —dijo ella—, hazlo por mí. Si no me quieres, no pasa nada. Pero si tuvieras un amigo, cualquiera que fuese, y viniera a visitarte, yo trataría de que se sintiera a gusto. —Se secó las manos con el paño de los platos.
—Yo no tengo ningún amigo ciego.
—Tú no tienes ningún amigo. Y punto. Además —dijo—, ¡maldita sea, su mujer acaba de morirse! ¿No lo entiendes? ¡Ha perdido a su mujer!
No contesté. Me había hablado un poco de su mujer. Se llamaba Beulah. ¡Beulah! Es nombre de negra.
—¿Era negra su mujer? —pregunté.
—¿Estás loco? —replicó mi mujer—. ¿Te ha dado la vena o algo así?
Cogió una patata. Vi cómo caía al suelo y luego rodaba bajo el fogón.
—¿Qué te pasa? ¿Estás borracho?
—Sólo pregunto —dije.
Entonces mí mujer empezó a suministrarme más detalles de lo que yo quería saber. Me serví una copa y me senté a la mesa de la cocina, a escuchar. Partes de la historia empezaron a encajar.
Beulah fue a trabajar para el ciego después de que mi mujer se despidiera. Poco más tarde, Beulah y el ciego se casaron por la iglesia. Fue una boda sencilla —¿quién iba a ir a una boda así?—, sólo los dos, más el ministro y su mujer. Pero de todos modos fue un matrimonio religioso. Lo que Beulah quería, había dicho él. Pero es posible que en aquel momento Beulah llevara ya el cáncer en las glándulas. Tras haber sido inseparables durante ocho años —ésa fue la palabra que empleó mi mujer, inseparables—, la salud de Beulah empezó a declinar rápidamente. Murió en una habitación de hospital de Seattle, mientras el ciego sentado junto a la cama le cogía la mano. Se habían casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos —y hecho el amor, claro— y luego el ciego había tenido que enterrarla. Todo esto sin haber visto ni una sola vez el aspecto que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un poco de lástima por el ciego. Y luego me sorprendí pensando qué vida tan lamentable debió llevar ella. Figúrense una mujer que jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una mujer que se ha pasado día tras día sin recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo marido jamás ha leído la expresión de su cara, ya fuera de sufrimiento o de algo mejor. Una mujer que podía ponerse o no maquillaje, ¿qué más le daba a él? Si se le antojaba, podía llevar sombra verde en un ojo, un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos morados, no importa. Para luego morirse, la mano del ciego sobre la suya, sus ojos ciegos llenos de lágrimas —me lo estoy imaginando—, con un último pensamiento que tal vez fuera éste: «él nunca ha sabido cómo soy yo», en el expreso hacia la tumba. Robert se quedó con una pequeña póliza de seguros y la mitad de una moneda mejicana de veinte pesos. La otra mitad se quedó en el ataúd con ella. Patético.
Así que, cuando llegó el momento, mi mujer fue a la estación a recogerle. Sin nada que hacer, salvo esperar —claro que de eso me quejaba—, estaba tomando una copa y viendo la televisión cuando oí parar al coche en el camino de entrada. Sin dejar la copa, me levanté del sofá y fui a la ventana a echar una mirada.
Vi reír a mi mujer mientras aparcaba el coche. La vi salir y cerrar la puerta. Seguía sonriendo. Qué increíble. Rodeó el coche y fue a la puerta por la que el ciego ya estaba empezando a salir. ¡El ciego, fíjense en esto, llevaba barba crecida! ¡Un ciego con barba! Es demasiado, diría yo. El ciego alargó el brazo al asiento de atrás y sacó una maleta. Mi mujer le cogió del brazo, cerró la puerta y, sin dejar de hablar durante todo el camino, le condujo hacia las escaleras y el porche. Apagué la televisión. Terminé la copa, lavé el vaso, me sequé las manos. Luego fui a la puerta.
—Te presento a Robert —dijo mi mujer—. Robert, éste es mi marido. Ya te he hablado de él.
Estaba radiante de alegría. Llevaba al ciego cogido por la manga del abrigo.
El ciego dejó la maleta en el suelo y me tendió la mano. Se la estreché. Me dio un buen apretón, retuvo mi mano y luego la soltó.
—Tengo la impresión de que ya nos conocemos —dijo con voz grave.
—Yo también —repuse. No se me ocurrió otra cosa. Luego añadí—: Bienvenido. He oído hablar mucho de usted.
Entonces, formando un pequeño grupo, pasamos del porche al cuarto de estar, mi mujer conduciéndole por el brazo. El ciego llevaba la maleta con la otra mano. Mi mujer decía cosas como: «A tu izquierda, Robert. Eso es. Ahora, cuidado, hay una silla. Ya está. Siéntate ahí mismo. Es el sofá. Acabamos de comprarlo hace dos semanas.»
Empecé a decir algo sobre el sofá viejo. Me gustaba. Pero no dije nada. Luego quise decir otra cosa, sin importancia, sobre la panorámica del Hudson que se veía durante el viaje. Cómo para ir a Nueva York había que sentarse en la parte derecha del tren, y, al venir de Nueva York, a la parte izquierda.
—¿Ha tenido buen viaje? —le pregunté—. A propósito, ¿en qué lado del tren ha venido sentado?
—¡Vaya pregunta, en qué lado! —exclamó mi mujer—. ¿Qué importancia tiene?
—Era una pregunta.
—En el lado derecho —dijo el ciego—. Hacía casi cuarenta años que no iba en tren. Desde que era niño. Con mis padres. Demasiado tiempo. Casi había olvidado la sensación. Ya tengo canas en la barba. O eso me han dicho, en todo caso. ¿Tengo un aspecto distinguido, querida mía? —preguntó el ciego a mi mujer. —Tienes un aire muy distinguido, Robert. Robert —dijo ella—, ¡qué contenta estoy de verte, Robert!
Finalmente, mi mujer apartó la vista del ciego y me miró. Tuve la impresión de que no le había gustado su aspecto. Me encogí de hombros.
Nunca he conocido personalmente a ningún ciego. Aquel tenía cuarenta y tantos años, era de constitución fuerte, casi calvo, de hombros hundidos, como si llevara un gran peso. Llevaba pantalones y zapatos marrones, camisa de color castaño claro, corbata y chaqueta de sport. Impresionante. Y también una barba tupida. Pero no utilizaba bastón ni llevaba gafas oscuras. Siempre pensé que las gafas oscuras eran indispensables para los ciegos. El caso era que me hubiese gustado que las llevara. A primera vista, sus ojos parecían normales, como los de todo el mundo, pero si uno se fijaba tenían algo diferente. Demasiado blanco en el iris, para empezar, y las pupilas parecían moverse en sus órbitas como si no se diera cuenta o fuese incapaz de evitarlo. Horrible. Mientras contemplaba su cara, vi que su pupila izquierda giraba hacia la nariz mientras la otra procuraba mantenerse en su sitio. Pero era un intento vano, pues el ojo vagaba por su cuenta sin que él lo supiera o quisiera saberlo.
—Voy a servirle una copa —dije—. ¿Qué prefiere? Tenemos un poco de todo. Es uno de nuestros pasatiempos.
—Solo bebo whisky escocés, muchacho —se apresuró a decir • con su voz sonora.
—De acuerdo —dije. ¡Muchacho!—. Claro que sí, lo sabía. Tocó con los dedos la maleta, que estaba junto al sofá. Se hacía su composición de lugar. No se lo reproché. —La llevaré a tu habitación —le dijo mi mujer. —No, está bien —dijo el ciego en voz alta—. Ya la llevaré yo cuando suba.
—¿Con un poco de agua, el whisky? —le pregunté.
—Muy poca.
—Lo sabía.
—Solo una gota —dijo él—. Ese actor irlandés, ¿Barry Fitzgerald? Soy como él. Cuando bebo agua, decía Fitzgerald, bebo agua. Cuando bebo whisky, bebo whisky.
Mi mujer se echó a reír. El ciego se llevó la mano a la barba. Se la levantó despacio y la dejó caer.
Preparé las copas, tres vasos grandes de whisky con un chorrito de agua en cada uno. Luego nos pusimos cómodos y hablamos de los viajes de Robert. Primero, el largo vuelo desde la costa Oeste a Connecticut. Luego, de Connecticut aquí, en tren. Tomamos otra copa para esa parte del viaje.
Recordé haber leído en algún sitio que los ciegos no fuman porque, según dicen, no pueden ver el humo que exhalan. Creí que al menos sabía eso de los ciegos. Pero este ciego en particular fumaba el cigarrillo hasta el filtro y luego encendía otro. Llenó el cenicero y mi mujer lo vació.
Cuando nos sentamos a la mesa para cenar, tomamos otra copa. Mi mujer llenó el plato de Robert con un filete grueso, patatas al horno, judías verdes. Le unté con mantequilla dos rebanadas de pan.
—Ahí tiene pan y mantequilla —le dije, bebiendo parte de mi copa—. Y ahora recemos.
El ciego inclinó la cabeza. Mi mujer me miró con la boca abierta.
—Roguemos para que el teléfono no suene y la comida no esté fría —dije.
Nos pusimos al ataque. Nos comimos todo lo que había en la mesa. Devoramos como si no nos esperase un mañana. No blamos. Comimos. Nos atiborramos. Como animales. Nos dedicamos a comer en serio. El ciego localizaba inmediatamente la comida, sabía exactamente dónde estaba todo en el plato. Lo observé con admiración mientras manipulaba la carne con el cuchillo y el tenedor. Cortaba dos trozos de filete, se llevaba la carne a la boca con el tenedor, se dedicaba luego a las patatas asadas y a las judías verdes, y después partía un trozo grande de pan con mantequilla y se lo comía. Lo acompañaba con un buen trago de leche. Y, de vez en cuando, no le importaba utilizar los dedos.
Terminamos con todo, incluyendo media tarta de fresas. Durante unos momentos quedamos inmóviles, como atontados. El sudor nos perlaba el rostro. Al fin nos levantamos de la mesa, dejando los platos sucios. No miramos atrás. Pasamos al cuarto de estar y nos dejamos caer de nuevo en nuestro sitio. Robert y mi mujer, en el sofá. Yo ocupé la butaca grande. Tomamos dos o tres copas más mientras charlaban de las cosas más importantes que les habían pasado durante los últimos diez años. En general, me limité a escuchar. De vez en cuando intervenía. No quería que pensase que me había ido de la habitación, y no quería que ella creyera que me sentía al margen. Hablaron de cosas que les habían ocurrido —¡a ellos!— durante esos diez años. En vano esperé oír mi nombre en los dulces labios de mi mujer: «Y entonces mi amado esposo apareció en mi vida», algo así. Pero no escuché nada parecido. Hablaron más de Robert. Según parecía, Robert había hecho un poco de todo, un verdadero ciego aprendiz de todo y maestro de nada. Pero en época reciente su mujer y él distribuían los productos Amway, con lo que se ganaban la vida más o menos, según pude entender. El ciego también era aficionado a la radio. Hablaba con su voz grave de las conversaciones que había mantenido con operadores de Guam, en las Filipinas, en Alaska e incluso en Tahití. Dijo que tenía muchos amigos por allí, si alguna vez quería visitar esos países. De cuando en cuando volvía su rostro ciego hacia mí, se ponía la mano bajo la barba y me preguntaba algo. ¿Desde cuándo tenía mi empleo actual? (Tres años.) ¿Me gustaba mi trabajo? (No.) ¿Tenía intención de conservarlo? (¿Qué remedio me quedaba?) Finalmente, cuando pensé que empezaba a quedarse sin cuerda, me levanté y encendí la televisión.
Mi mujer me miró con irritación. Empezaba a acalorarse. Luego miró al ciego y le preguntó:
—¿Tienes televisión, Robert?
—Querida mía —contestó el ciego—, tengo dos televisores. Uno en color y otro en blanco y negro, una vieja reliquia. Es curioso, pero cuando enciendo la televisión, y siempre estoy poniéndola, conecto el aparato en color. ¿No te parece curioso?
No supe qué responder a eso. No tenía absolutamente nada que decir. Ninguna opinión. Así que vi las noticias y traté de escuchar lo que decía el locutor.
—Esta televisión es en color —dijo el ciego—. No me preguntéis cómo, pero lo sé.
—La hemos comprado hace poco —dije. El ciego bebió un sorbo de su vaso. Se levantó la barba, la olió y la dejó caer. Se inclinó hacia adelante en el sofá. Localizó el cenicero en la mesa y aplicó el mechero al cigarrillo. Se recostó en el sofá y cruzó las piernas, poniendo el tobillo de una sobre la rodilla de la otra.
Mi mujer se cubrió la boca y bostezó. Se estiró.
—Voy a subir a ponerme la bata. Me apetece cambiarme. Ponte cómodo, Robert —dijo.
—Estoy cómodo —repuso el ciego.
—Quiero que te sientas a gusto en esta casa.
—Lo estoy —aseguró el ciego.
Cuando salió de la habitación, escuchamos el informe del tiempo y luego el resumen de los deportes. Para entonces, ella había estado ausente tanto tiempo, que yo ya no sabía si iba a volver. Pensé que se habría acostado. Deseaba que bajase. No quería quedarme solo con el ciego. Le pregunté si quería otra copa y me respondió que naturalmente que sí. Luego le pregunté si le apetecía fumar un poco de mandanga conmigo. Le dije que acababa de liar un porro. No lo había hecho, pero pensaba hacerlo en un periquete.
—Probaré un poco —dijo.
—Bien dicho. Así se habla.
Serví las copas y me senté a su lado en el sofá. Luego lié dos canutos gordos. Encendí uno y se lo pasé. Se lo puse entre los dedos. Lo cogió e inhaló.
—Reténgalo todo lo que pueda —le dije.
Vi que no sabía nada del asunto.
Mi mujer bajó llevando la bata rosa con las zapatillas del mismo color.
—¿Qué es lo que huelo? —preguntó.
—Pensamos fumar un poco de hierba —dije.
Mi mujer me lanzó una mirada furiosa. Luego miró al ciego y dijo:
—No sabía que fumaras, Robert.
—Ahora lo hago, querida mía. Siempre hay una primera vez. Pero todavía no siento nada.
—Este material es bastante suave —expliqué—. Es flojo. Con esta mandanga se puede razonar. No le confunde a uno.
—No hace mucho efecto, muchacho —dijo, riéndose.
Mi mujer se sentó en el sofá, entre los dos. Le pasé el canuto. Lo cogió, le dio una calada y me lo volvió a pasar.
—¿En qué dirección va esto? —preguntó—. No debería fumar. Apenas puedo tener los ojos abiertos. La cena ha acabado conmigo. No he debido comer tanto.
—Ha sido la tarta de fresas —dijo el ciego—. Eso ha sido la puntilla.
Soltó una enorme carcajada. Luego meneó la cabeza.
—Hay más tarta —le dije.
—¿Quieres un poco más, Robert? —le preguntó mi mujer.
—Quizá dentro de un poco.
Prestamos atención a la televisión. Mi mujer bostezó otra vez.
—Cuando tengas ganas de acostarte, Robert, tu cama está hecha —dijo—. Sé que has tenido un día duro. Cuando estés listo para ir a la cama, dilo. —Le tiró del brazo—. ¿Robert?
Volvió de su ensimismamiento y dijo:
—Lo he pasado verdaderamente bien. Esto es mejor que las cintas, ¿verdad?
—Le toca a usted —le dije, poniéndole el porro entre los dedos.
Inhaló, retuvo el humo y luego lo soltó. Era como si lo estuviese haciendo desde los nueve años.
—Gracias, muchacho. Pero creo que esto es todo para mí. Me parece que empiezo a sentir el efecto.
Pasó a mi mujer el canuto chisporroteante.
—Lo mismo digo —dijo ella—. Ídem de ídem. Yo también.
Cogió el porro y me lo pasó.
—Me quedaré sentada un poco entre vosotros dos con los ojos serrados. Pero no me prestéis atención, ¿eh? Ninguno de lo» dos. Si os molesto, decidlo. Si no, es posible que me quede aquí sentada con los ojos cerrados hasta que os marchéis a acostar. Tu cama está hecha, Robert, para cuando quieras. Está al lado de nuestra habitación, al final de las escaleras. Te acompañaremos cuando estés listo. Si me duermo, despertadme, chicos. Al decir eso, cerró los ojos y se durmió. Terminaron las noticias. Me levanté y cambié de canal. Volví a sentarme en el sofá. Deseé que mi mujer no se hubiera quedado dormida. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y la boca abierta. Se había dado la vuelta, de modo que la bata se le había abierto revelando un muslo apetitoso. Alargué la mano para volverla a tapar y entonces miré al ciego. ¡Qué cono! Dejé la bata como estaba.
—Cuando quiera un poco de tarta, dígalo —le recordé. —Lo haré.
—¿Está cansado? ¿Quiere que le lleve a la cama? ¿Le apetece irse a la piltra?
—Todavía no —contestó—. No, me quedaré contigo, muchacho. Si no te parece mal. Me quedaré hasta que te vayas a aceitar. No hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Comprendes lo que quiero decir? Tengo la impresión de que ella y yo hemos monopolizado la velada.
Se levantó la barba y la dejó caer. Cogió los cigarrillos y el mechero.
—Me parece bien —dije, y añadí—: Me alegro de tener compañía.
Y supongo que así era. Todas las noches fumaba hierba y me quedaba levantado hasta que me venía el sueño. Mi mujer y yo rara vez nos acostábamos al mismo tiempo. Cuando me dormía, empezaba a soñar. A veces me despertaba con el corazón encogido.
En la televisión había algo sobre la iglesia y la Edad Media. No era un programa corriente. Yo quería ver otra cosa. Puse otros canales. Pero tampoco había nada en los demás. Así que volví a poner el primero y me disculpé.
—No importa, muchacho —dijo el ciego—. A mí me parece bien. Mira lo que quieras. Yo siempre aprendo algo. Nunca se acaba de aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta noche. Tengo oídos.
No dijimos nada durante un rato. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara vuelta hacia mí, la oreja derecha apuntando en dirección al aparato. Muy desconcertante. De cuando en cuando dejaba caer los párpados para abrirlos luego de golpe, como si pensara en algo que oía en la televisión.
En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos con trajes de esqueleto y de demonios. Los demonios llevaban máscaras de diablo, cuernos y largos rabos. El espectáculo formaba parte de una procesión. El narrador inglés dijo que se celebraba en España una vez al año. Traté de explicarle al ciego lo que sucedía.
—Esqueletos. Ya sé —dijo, moviendo la cabeza. La televisión mostró una catedral. Luego hubo un plano largo y lento de otra. Finalmente, salió la imagen de la más famosa, la de París, con sus arbotantes y sus flechas que llegaban hasta las nubes. La cámara se retiró para mostrar el conjunto de la catedral surgiendo por encima del horizonte.
A veces, el inglés que contaba la historia se callaba, dejando simplemente que el objetivo se moviera en torno a las catedrales. O bien la cámara daba una vuelta por el campo y aparecían hombres caminando detrás de los bueyes. Esperé cuanto pude. Luego me sentí obligado a decir algo:
—Ahora aparece el exterior de esa catedral. Gárgolas. Pequeñas estatuas en forma de monstruos. Supongo que ahora están en Italia. Sí, en Italia. Hay cuadros en los muros de esa iglesia.
—¿Son pinturas al fresco, muchacho? —me preguntó, dando un sorbo de su copa.
Cogí mi vaso, pero estaba vacío. Intenté recordar lo que pude.
—¿Me pregunta si son frescos? —le dije—. Buena pregunta. No lo sé.
La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Comparada con la francesa y la italiana, la portuguesa no mostraba grandes diferencias. Pero existían. Sobre todo en el interior. Entonces se me ocurrió algo.
—Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tiene usted idea de lo que es una catedral? ¿El aspecto que tiene, quiero decir? ¿Me sigue? Si alguien le dice la palabra catedral, ¿sabe usted de qué le hablan? ¿Conoce usted la diferencia entre una catedral y una iglesia baptista, por ejemplo?
Dejó que el humo se escapara despacio de su boca.
—Sé que para construirla han hecho falta centenares de obreros y cincuenta o cien años —contestó—. Acabo de oírselo decir al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajaban generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban, no vivían para ver terminada la obra. En ese sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros, ¿verdad?
Se echó a reír. Sus párpados volvieron a cerrarse. Su cabeza se movía. Parecía dormitar. Tal vez se figuraba estar en Portugal. Ahora, la televisión mostraba otra catedral. En Alemania, esta vez. La voz del inglés seguía sonando monótonamente.
—Catedrales —dijo el ciego.
Se incorporó, moviendo la cabeza de atrás adelante.
—Si quieres saber la verdad, muchacho, eso es todo lo que sé. Lo que acabo de decir. Pero tal vez quieras describirme una. Me gustaría. Ya que me lo preguntas, en realidad no tengo una idea muy clara.
Me fijé en la toma de la catedral en la televisión. ¿Cómo podía empezar a describírsela? Supongamos que mi vida dependiera de ello. Supongamos que mi vida estuviese amenazada por un loco que me ordenara hacerlo, o si no…
Observé la catedral un poco más hasta que la imagen pasó al campo. Era inútil. Me volví hacia el ciego y dije:
—Para empezar, son muy altas.
Eché una mirada por el cuarto para encontrar ideas.
—Suben muy arriba. Muy alto. Hacia el cielo. Algunas son tan grandes que han de tener apoyo. Para sostenerlas, por decirlo así. El apoyo se llama arbotante. Me recuerdan a los viaductos, no sé por qué. Pero quizá tampoco sepa usted lo que son los viaductos. A veces, las catedrales tienen demonios y cosas así en la fachada. En ocasiones, caballeros y damas. No me pregunte por qué.
El asentía con la cabeza. Todo su torso parecía moverse de atrás adelante.
—No se lo explico muy bien, ¿verdad? —le dije. Dejó de asentir y se inclinó hacia adelante, al borde del sofá. Mientras me escuchaba, se pasaba los dedos por la barba. No me hacía entender, eso estaba claro. Pero de todos modos esperó a que continuara. Asintió como si tratara de animarme. Intenté pensar en otra cosa que decir.
—Son realmente grandes. Pesadas. Están hechas de piedra. De mármol también, a veces. En aquella época, al construir catedrales los hombres querían acercarse a Dios. En esos días, Dios era una parte importante en la vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción de catedrales. Lo siento —dije—, pero creo que eso es todo lo que puedo decirle. Esto no se me da bien.
—No importa, muchacho —dijo el ciego—. Escucha, espero que no te moleste que te pregunte. ¿Puedo hacerte una pregunta? Deja que te haga una sencilla. Contéstame sí o no. Sólo por curiosidad y sin ánimo de ofenderte. Eres mi anfitrión. Pero ¿eres creyente en algún sentido? ¿No te molesta que te lo pregunte? Meneé la cabeza. Pero él no podía verlo. Para un ciego, es lo mismo un guiño que un movimiento de cabeza.
—Supongo que no soy creyente. No creo en nada. A veces resulta difícil. ¿Sabe lo que quiero decir? —Claro que sí. —Así es.
El inglés seguía hablando. Mi mujer suspiró, dormida. Respiró hondo y siguió durmiendo.
—Tendrá que perdonarme —le dije—. Pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy incapaz. No puedo hacer más de lo que he hecho.
El ciego permanecía inmóvil mientras me escuchaba, con la cabeza inclinada.
—Lo cierto es —proseguí— que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada. Catedrales. Es algo que se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo.
Entonces fue cuando el ciego se aclaró la garganta. Sacó algo del bolsillo de atrás. Un pañuelo. Luego dijo:
—Lo comprendo, muchacho. Esas cosas pasan. No te preocupes. Oye, escúchame. ¿Querrías hacerme un favor? Tengo una idea. ¿Por qué no vas a buscar un papel grueso? Y una pluma. Haremos algo. Dibujaremos juntos una catedral. Trae papel grueso y una pluma. Vamos, muchacho, tráelo.
Así que fui arriba. Tenía las piernas como sin fuerza. Como si acabara de venir de correr. Eché una mirada en la habitación de mi mujer. Encontré bolígrafos encima de su mesa, en una cestita. Luego pensé dónde buscar la clase de papel que me había pedido.
Abajo, en la cocina, encontré una bolsa de la compra con cáscaras de cebolla en el fondo. La vacié y la sacudí. La llevé al cuarto de estar y me senté con ella a sus pies. Aparté unas cosas, alisé las arrugas del papel de la bolsa y lo extendí sobre la mesita.
El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra, a mi lado.
Pasó los dedos por el papel, de arriba a abajo. Recorrió los lados del papel. Incluso los bordes, hasta los cantos. Manoseó las esquinas.
—Muy bien —dijo—. De acuerdo, vamos a hacerla.
Me cogió la mano, la que tenía el bolígrafo. La apretó.
—Adelante, muchacho, dibuja —me dijo—. Dibuja. Ya verás. Yo te seguiré. Saldrá bien. Empieza ya, como te digo. Ya vetas. Dibuja.
Así que empecé. Primero tracé un rectángulo que parecía una casa. Podía ser la casa en la que vivo. Luego le puse el tejado. En cada extremo del tejado, dibujé flechas góticas. De locos.
—Estupendo —dijo él—. Magnífico. Lo haces estupendamente. Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, ¿verdad, muchacho? Bueno, la vida es rara, ya lo sabemos. Venga. Sigue.
Puse ventanas con arcos. Dibujé arbotantes. Suspendí puertas enormes. No podía parar. El canal de la televisión dejó de emitir. Dejé el bolígrafo para abrir y cerrar los dedos. El ciego palpó el papel. Movía las puntas de los dedos por encima, por donde yo había dibujado, asintiendo con la cabeza.
—Esto va muy bien —dijo.
Volví a coger el bolígrafo y él encontró mi mano. Seguí con ello. No soy ningún artista, pero continué dibujando de todos modos.
Mi mujer abrió los ojos y nos miró. Se incorporó en el sofá, con la bata abierta.
—¿Qué estáis haciendo? —preguntó—. Contádmelo. Quiero saberlo.
No le contesté.
—Estamos dibujando una catedral —dijo el ciego—. Lo estamos haciendo él y yo. Aprieta fuerte —me dijo a mí—. Eso es. Así va bien. Naturalmente. Ya lo tienes, muchacho. Lo sé. Creías que eras incapaz. Pero puedes, ¿verdad? Ahora vas echando chispas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Verdaderamente vamos a tener algo aquí dentro de un momento. ¿Cómo va ese brazo? —me preguntó—. Ahora pon gente por ahí. ¿Qué es una catedral sin gente?
—¿Qué pasa? —inquirió mi mujer—. ¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Qué ocurre?
—Todo va bien —le dijo a ella.
Y añadió, dirigiéndose a mí:
—Ahora cierra los ojos.
Lo hice. Los cerré, tal como me decía.
—¿Los tienes cerrados? —preguntó—. No hagas trampa.
—Los tengo cerrados.
—Mantenlos así. No pares ahora. Dibuja.
Y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento.
Luego dijo:
—Creo que ya está. Me parece que lo has conseguido. Echa una mirada. ¿Qué te parece?
Pero yo tenía los ojos cerrados. Pensé mantenerlos así un poco más. Creí que era algo que debía hacer.
—¿Y bien? —preguntó—. ¿Estás mirándolo?
Yo seguía con los ojos cerrados. Estaba en mi casa. Lo sabía. Pero yo no tenía la impresión de estar dentro de nada.
—Es verdaderamente extraordinario —dije.
Raymond Carver (Estados Unidos, 1938 - 1988) fue uno de los narradores más influyentes del realismo norteamericano contemporáneo. Su estilo se caracteriza por la sobriedad, la mirada cotidiana y la profundidad emocional que logra a través de un lenguaje simple.
Publicado en 1983, "Catedral" es uno de sus cuentos más emblemáticos. A través de una situación aparentemente trivial, Carver reflexiona sobre la incomunicación, el prejuicio y la posibilidad de conexión humana.
El narrador es un hombre corriente que vive con su esposa. Una noche reciben la visita de un amigo ciego de ella, lo que despierta en él incomodidad y desconfianza.
Su visión del mundo está llena de estereotipos y falta de empatía. Sin embargo, se propone una transformación silenciosa. El acto de dibujar la catedral se convierte en un símbolo de iluminación y de encuentro espiritual.
Carver muestra que la verdadera visión no depende de los ojos, sino de la apertura interior y la capacidad de compartir una experiencia con otro ser humano.
Al final, el protagonista experimenta un momento de revelación. Por primera vez se siente plenamente vivo y conectado. Así, el autor plantea que la empatía y la comunicación son formas de redención en una sociedad donde la soledad parece inevitable.
4. Encender una hoguera - Jack London
Acababa de amanecer un día gris y frío, enormemente gris y frío, cuando el hombre abandonó la ruta principal del Yukón y trepó el alto terraplén por donde un sendero apenas visible y escasamente transitado se abría hacia el este entre bosques de gruesos abetos. La ladera era muy pronunciada, y al llegar a la cumbre el hombre se detuvo a cobrar aliento, disculpándose a sí mismo el descanso con el pretexto de mirar su reloj. Eran las nueve en punto. Aunque no había en el cielo una sola nube, no se veía el sol ni se vislumbraba siquiera su destello. Era un día despejado y, sin embargo, cubría la superficie de las cosas una especie de manto intangible, una melancolía sutil que oscurecía el ambiente, y se debía a la ausencia de sol. El hecho no le preocupaba. Estaba hecho a la ausencia de sol. Habían pasado ya muchos días desde que lo había visto por última vez, y sabía que habían de pasar muchos más antes de que su órbita alentadora asomara fugazmente por el horizonte para ocultarse prontamente a su vista en dirección al sur.
Echó una mirada atrás, al camino que había recorrido. El Yukón, de una milla de anchura, yacía oculto bajo una capa de tres pies de hielo, sobre la que se habían acumulado otros tantos pies de nieve. Era un manto de un blanco inmaculado, y que formaba suaves ondulaciones. Hasta donde alcanzaba su vista se extendía la blancura ininterrumpida, a excepción de una línea oscura que partiendo de una isla cubierta de abetos se curvaba y retorcía en dirección al sur y se curvaba y retorcía de nuevo en dirección al norte, donde desaparecía tras otra isla igualmente cubierta de abetos. Esa línea oscura era el camino, la ruta principal que se prolongaba a lo largo de quinientas millas, hasta llegar al Paso de Chilcoot, a Dyea y al agua salada en dirección al sur, y en dirección al norte setenta millas hasta Dawson, mil millas hasta Nulato y mil quinientas más después, para morir en St. Michael, a orillas del Mar de Bering.
Pero todo aquello (la línea fina, prolongada y misteriosa, la ausencia del sol en el cielo, el inmenso frío y la luz extraña y sombría que dominaba todo) no le produjo al hombre ninguna impresión. No es que estuviera muy acostumbrado a ello; era un recién llegado a esas tierras, un chechaquo, y aquel era su primer invierno. Lo que le pasaba es que carecía de imaginación. Era rápido y agudo para las cosas de la vida, pero sólo para las cosas, y no para calar en los significados de las cosas. Cincuenta grados bajo cero significaban unos ochenta grados bajo el punto de congelación. El hecho se traducía en un frío desagradable, y eso era todo. No lo inducía a meditar sobre la susceptibilidad de la criatura humana a las bajas temperaturas, ni sobre la fragilidad general del hombre, capaz sólo de vivir dentro de unos límites estrechos de frío y de calor, ni lo llevaba tampoco a perderse en conjeturas acerca de la inmortalidad o de la función que cumple el ser humano en el universo. Cincuenta grados bajo cero significaban para él la quemadura del hielo que provocaba dolor, y de la que había que protegerse por medio de manoplas, orejeras, mocasines y calcetines de lana. Cincuenta grados bajo cero se reducían para él a eso… a cincuenta grados bajo cero. Que pudieran significar algo más, era una idea que no hallaba cabida en su mente.
Al volverse para continuar su camino escupió meditabundo en el suelo. Un chasquido seco, semejante a un estallido, lo sobresaltó. Escupió de nuevo. Y de nuevo crujió la saliva en el aire, antes de que pudiera llegar al suelo. El hombre sabía que a cincuenta grados bajo cero la saliva cruje al tocar la nieve, pero en este caso había crujido en el aire. Indudablemente la temperatura era aún más baja. Cuánto más baja, lo ignoraba. Pero no importaba. Se dirigía al campamento del ramal izquierdo del Arroyo Henderson, donde lo esperaban sus compañeros. Ellos habían llegado allí desde la región del Arroyo Indio, atravesando la línea divisoria, mientras él iba dando un rodeo para estudiar la posibilidad de extraer madera de las islas del Yukón la próxima primavera. Llegaría al campamento a las seis en punto; para entonces ya habría oscurecido, era cierto, pero los muchachos, que ya se hallarían allí, habrían encendido una hoguera y la cena estaría preparada y aguardándolo. En cuanto al almuerzo… palpó con la mano el bulto que sobresalía bajo la chaqueta. Lo sintió bajo la camisa, envuelto en un pañuelo, en contacto con la piel desnuda. Aquel era el único modo de evitar que se congelara. Se sonrió ante el recuerdo de aquellas galletas empapadas en grasa de cerdo que encerraban sendas lonchas de tocino frito.
Se introdujo entre los gruesos abetos. El sendero era apenas visible. Había caído al menos un pie de nieve desde que pasara el último trineo. Se alegró de viajar a pie y ligero de equipaje. De hecho, no llevaba más que el almuerzo envuelto en el pañuelo. Le sorprendió, sin embargo, la intensidad del frío. Sí, realmente hacía frío, se dijo, mientras se frotaba la nariz y las mejillas insensibles con la mano enfundada en una manopla. Era un hombre velludo, pero el vello de la cara no lo protegía de las bajas temperaturas, ni los altos pómulos, ni la nariz ávida que se hundía agresiva en el aire helado.
Pegado a sus talones trotaba un perro esquimal, el clásico perro lobo de color gris y de temperamento muy semejante al de su hermano, el lobo salvaje. El animal avanzaba abrumado por el tremendo frío. Sabía que aquél no era día para viajar. Su instinto le decía más que el raciocinio al hombre a quien acompañaba. Lo cierto es que la temperatura no era de cincuenta grados, ni siquiera de poco menos de cincuenta; era de sesenta grados bajo cero, y más tarde, de setenta bajo cero. Era de setenta y cinco grados bajo cero. Teniendo en cuenta que el punto de congelación es treinta y dos sobre cero, eso significaba ciento siete grados bajo el punto de congelación. El perro no sabía nada de termómetros. Posiblemente su cerebro no tenía siquiera una conciencia clara del frío como puede tenerla el cerebro humano. Pero el animal tenía instinto. Experimentaba un temor vago y amenazador que lo subyugaba, que lo hacía arrastrarse pegado a los talones del hombre, y que lo inducía a cuestionarse todo movimiento inusitado de éste como esperando que llegara al campamento o que buscara refugio en algún lugar y encendiera una hoguera. El perro había aprendido lo que era el fuego y lo deseaba; y si no el fuego, al menos hundirse en la nieve y acurrucarse a su calor, huyendo del aire.
La humedad helada de su respiración cubría sus lanas de una fina escarcha, especialmente allí donde el morro y los bigotes blanqueaban bajo el aliento cristalizado. La barba rojiza y los bigotes del hombre estaban igualmente helados, pero de un modo más sólido; en él la escarcha se había convertido en hielo y aumentaba con cada exhalación. El hombre mascaba tabaco, y aquella mordaza helada mantenía sus labios tan rígidos que cuando escupía el jugo no podía limpiarse la barbilla. El resultado era una barba de cristal del color y la solidez del ámbar que crecía constantemente y que si cayera al suelo se rompería como el cristal en pequeños fragmentos. Pero al hombre no parecía importarle aquel apéndice a su persona. Era el castigo que los aficionados a mascar tabaco habían de sufrir en esas regiones, y él no lo ignoraba, pues había ya salido dos veces anteriormente en días de intenso frío. No tanto como en esta ocasión, eso lo sabía, pero el termómetro enSesenta Millas había marcado en una ocasión cincuenta grados, y hasta cincuenta y cinco grados bajo cero.
Anduvo varias millas entre los abetos, cruzó una ancha llanura cubierta de matorrales achaparrados y descendió un terraplén hasta llegar al cauce helado de un riachuelo. Aquel era el Arroyo Henderson. Se hallaba a diez millas de la bifurcación. Miró la hora. Eran las diez. Recorría unas cuatro millas por hora y calculó que llegaría a ese punto a las doce y media. Decidió que celebraría el hecho almorzando allí mismo.
Cuando el hombre reanudó su camino con paso inseguro, siguiendo el cauce del río, el perro se pegó de nuevo a sus talones, mostrando su desilusión con el caer del rabo entre las patas. La vieja ruta era claramente visible, pero unas doce pulgadas de nieve cubrían las huellas del último trineo. Ni un solo ser humano había recorrido en más de un mes el cauce de aquel arroyo silencioso. El hombre siguió adelante a marcha regular. No era muy dado a la meditación, y en aquel momento no se le ocurría nada en qué pensar excepto que comería en la bifurcación y que a las seis de la tarde estaría en el campamento con los compañeros. No tenía a nadie con quien hablar, y aunque lo hubiera tenido le habría sido imposible hacerlo debido a la mordaza que le inmovilizaba los labios. Así que siguió adelante mascando tabaco monótonamente y alargando poco a poco su barba de ámbar.
De vez en cuando se reiteraba en su mente la idea de que hacía mucho frío y que nunca había experimentado temperaturas semejantes. Conforme avanzaba en su camino se frotaba las mejillas y la nariz con el dorso de una mano enfundada en una manopla. Lo hacía automáticamente, alternando la derecha con la izquierda. Pero en el instante en que dejaba de hacerlo, los carrillos se le entumecían, y al segundo siguiente la nariz se le quedaba insensible. Estaba seguro de que tenía heladas las mejillas; lo sabía y sentía no haberse ingeniado un antifaz como el que llevaba Bud en días de mucho frío y que le protegía casi toda la cara. Pero al fin y al cabo, tampoco era para tanto. ¿Qué importancia tenían unas mejillas entumecidas? Era un poco doloroso, es cierto, pero nada verdaderamente serio.
A pesar de su poca inclinación a pensar era buen observador y reparó en los cambios que había experimentado el arroyo, en las curvas y los meandros y en las acumulaciones de troncos y ramas provocadas por el deshielo de la primavera. Tenía especial cuidado en mirar dónde ponía los pies. En cierto momento, al doblar una curva, se detuvo sobresaltado como un caballo espantado; retrocedió unos pasos y dio un rodeo para evitar el lugar donde había pisado. El arroyo, el hombre lo sabía, estaba helado hasta el fondo (era imposible que corriera el agua en aquel frío ártico), pero sabía también que había manantiales que brotaban en las laderas y corrían bajo la nieve y sobre el hielo del río. Sabía que ni el frío más intenso helaba esos manantiales, y no ignoraba el peligro que representaban. Eran auténticas trampas. Ocultaban bajo la nieve verdaderas lagunas de una profundidad que oscilaba entre tres pulgadas y tres pies de agua. En ocasiones estaban cubiertas por una fina capa de hielo de un grosor de media pulgada oculta a su vez por un manto de nieve. Otras veces alternaban las capas de agua y de hielo, de modo que si el caminante rompía la primera, continuaba rompiendo sucesivas capas con peligro de hundirse en el agua, en ocasiones hasta la cintura. Por eso había retrocedido con pánico. Había notado cómo cedía el suelo bajo su pisada y había oído el crujido de una fina capa de hielo oculta bajo la nieve. Mojarse los pies en aquella temperatura era peligroso. En el mejor de los casos representaba un retraso, pues le obligaría a detenerse y a hacer una hoguera, al calor de la cual calentarse los pies y secar sus mocasines y calcetines de lana. Se detuvo a estudiar el cauce del río, y decidió que la corriente de agua venía de la derecha. Reflexionó unos instantes, sin dejar de frotarse las mejillas y la nariz, y luego dio un pequeño rodeo por la izquierda, pisando con cautela y asegurándose cuidadosamente de dónde ponía los pies. Una vez pasado el peligro se metió en la boca una nueva porción de tabaco y reemprendió su camino.
En el curso de las dos horas siguientes tropezó con varias trampas semejantes. Generalmente la nieve acumulada sobre las lagunas ocultas tenía un aspecto glaseado que advertía del peligro. En una ocasión, sin embargo, estuvo a punto de sucumbir, pero se detuvo a tiempo y quiso obligar al perro a que caminara ante él. El perro no quiso adelantarse. Se resistió hasta que el hombre se vio obligado a empujarlo, y sólo entonces se adentró apresuradamente en la superficie blanca y lisa. De pronto el suelo se hundió bajo sus patas, el perro se ladeó y buscó terreno más seguro. Se había mojado las patas delanteras, y casi inmediatamente el agua adherida a ellas se había convertido en hielo. Sin perder un segundo se aplicó a lamerse las pezuñas, y luego se tendió en el suelo y comenzó a arrancar a mordiscos el hielo que se había formado entre los dedos. Así se lo dictaba su instinto. Permitir que el hielo continuara allí acumulado significaba dolor. Él no lo sabía, simplemente obedecía a un impulso misterioso que surgía de las criptas más profundas de su ser. Pero el hombre sí lo sabía, porque su juicio le había ayudado a comprenderlo, y por eso se quitó la manopla de la mano derecha y ayudó al perro a quitarse las partículas de hielo. Se asombró al darse cuenta de que no había dejado los dedos al descubierto más de un minuto y ya los tenía entumecidos. Sí, señor, hacía frío. Se volvió a enfundar la manopla a toda prisa y se golpeó la mano con fuerza contra el pecho.
A las doce, la claridad era mayor, pero el sol había descendido demasiado hacia el sur en su viaje invernal, como para poder asomarse sobre el horizonte. La tierra se interponía entre él y el Arroyo Henderson, donde el hombre caminaba bajo un cielo despejado, sin proyectar sombra alguna. A las doce y media en punto llegó a la bifurcación. Estaba contento de la marcha que llevaba. Si seguía así, a las seis estaría con sus compañeros. Se desabrochó la chaqueta y la camisa y sacó el almuerzo La acción no le llevó más de un cuarto de minuto y, sin embargo, notó que la sensibilidad huía de sus dedos. No volvió a ponerse la manopla; esta vez se limitó a sacudirse los dedos contra el muslo una docena de veces. Luego se sentó sobre un tronco helado a comerse su almuerzo. El dolor que le había provocado sacudirse los dedos contra las piernas se desvaneció tan pronto que se sorprendió. No había mordido siquiera la primera galleta. Volvió a sacudir los dedos repetidamente y esta vez los enfundó en la manopla, descubriendo, en cambio, la mano izquierda. Trató de hincar los dientes en la galleta, pero la mordaza de hielo le impidió abrir la boca. Se había olvidado de hacer una hoguera para derretirla. Se rió de su descuido, y mientras se reía notó que los dedos que había dejado a la intemperie se le habían quedado entumecidos. Sintió también que las punzadas que había sentido en los pies al sentarse se hacían cada vez más tenues. Se preguntó si sería porque los pies se habían calentado o porque habían perdido sensibilidad. Trató de mover los dedos de los pies dentro de los mocasines y comprobó que los tenía entumecidos.
Se puso la manopla apresuradamente y se levantó. Estaba un poco asustado. Dio una serie de patadas contra el suelo, hasta que volvió a sentir las punzadas de nuevo. Sí, señor, hacía frío, pensó. Aquel hombre del Arroyo del Sulfuro había tenido razón al decir que en aquella región el frío podía ser estremecedor. ¡Y pensar que cuando se lo dijo él se había reído! No había vuelta que darle, hacía un frío de mil demonios. Paseó de arriba a abajo dando fuertes patadas en el suelo y frotándose los brazos con las manos, hasta que volvió a calentarse. Sacó entonces los fósforos y comenzó a preparar una hoguera. En el nivel más bajo de un arbusto cercano encontró un depósito de ramas acumuladas por el deshielo la primavera anterior. Estaban completamente secas y se avenían perfectamente a sus propósitos. Añadiendo ramas poco a poco a las primeras llamas logró hacer una hoguera perfecta; a su calor se derritió la mordaza de hielo y pudo comerse las galletas. De momento había logrado vencer al frío del exterior. El perro se solazó al fuego y se tendió sobre la nieve a la distancia precisa para poder calentarse sin peligro de quemarse.
Cuando el hombre terminó de comer llenó su pipa y fumó sin apresurarse. Luego se puso las manoplas, se ajustó las orejeras y comenzó a caminar siguiendo la orilla izquierda del arroyo. El perro, desilusionado, se resistía a abandonar el fuego. Aquel hombre no sabía lo que hacía. Probablemente sus antepasados ignoraban lo que era el frío, el auténtico frío, el que llega a los ciento setenta grados bajo el punto de congelación. Pero el perro sí sabía; sus antepasados lo habían experimentado y él había heredado su sabiduría. Él sabía que no era bueno ni sensato echarse al camino con aquel frío salvaje. Con ese tiempo lo mejor era acurrucarse en un agujero en la nieve y esperar a que una cortina de nubes ocultara el rostro del espacio exterior de donde procedía el frío. Pero entre el hombre y el perro no había una auténtica compenetración. El uno era siervo del otro, y las únicas caricias que había recibido eran las del látigo y los sonidos sordos y amenazadores que las precedían. Por eso el perro no hizo el menor esfuerzo por comunicar al hombre sus temores. Su suerte no le preocupaba; si se resistía a abandonar la hoguera era exclusivamente por sí mismo. Pero el hombre silbó y le habló con el lenguaje del látigo, y el perro se pegó a sus talones y lo siguió.
El hombre se metió en la boca una nueva porción de tabaco y dio comienzo a otra barba de ámbar. Pronto su aliento húmedo le cubrió de un polvo blanco el bigote, las cejas y las pestañas. No había muchos manantiales en la orilla izquierda del Henderson, y durante media hora caminó sin hallar ninguna dificultad. Pero de pronto sucedió. En un lugar donde nada advertía del peligro, donde la blancura ininterrumpida de la nieve parecía ocultar una superficie sólida, el hombre se hundió. No fue mucho, pero antes de lograr ponerse de pie en terreno firme se había mojado hasta la rodilla.
Se enfureció y maldijo en voz alta su suerte. Quería llegar al campamento a las seis en punto y aquel percance representaba una hora de retraso. Ahora tendría que encender una hoguera y esperar a que se le secaran los pies, los calcetines y los mocasines. Con aquel frío no podía hacer otra cosa, eso sí lo sabía. Trepó a lo alto del terraplén que formaba la ribera del riachuelo. En la cima, entre las ramas más bajas de varios abetos enanos, encontró un depósito de leña seca hecho de troncos y ramas principalmente, pero también de algunas ramillas de menor tamaño y de briznas de hierba del año anterior. Arrojó sobre la nieve los troncos más grandes, con objeto de que sirvieran de base para la hoguera e impidieran que se derritiera la nieve y se hundiera en ella la llama que logró obtener arrimando una cerilla a un trozo de corteza de abedul que se había sacado del bolsillo La corteza de abedul ardía con más facilidad que el papel. Tras colocar la corteza sobre la base de troncos, comenzó a alimentar la llama con las briznas de hierba seca y las ramas de menor tamaño.
Trabajó lentamente y con cautela, sabedor del peligro que corría. Poco a poco, conforme la llama se fortalecía, fue aumentando el tamaño de las ramas que a ella añadía. Decidió ponerse en cuclillas sobre la nieve para poder sacar la madera de entre las ramas de los abetos y aplicarlas directamente al fuego. Sabía que no podía permitirse un solo fallo. A setenta y cinco grados bajo cero y con los pies mojados no se puede fracasar en el primer intento de hacer una hoguera. Con los pies secos siempre se puede correr media milla para restablecer la circulación de la sangre, pero a setenta y cinco bajo cero es totalmente imposible hacer circular la sangre por unos pies mojados. Cuanto más se corre, más se hielan los pies.
Esto el hombre lo sabía. El veterano del Arroyo del Sulfuro se lo había dicho el otoño anterior, y ahora se daba cuenta de que había tenido razón. Ya no sentía los pies. Para hacer la hoguera había tenido que quitarse las manoplas, y los dedos se le habían entumecido también. El andar a razón de cuatro millas por hora había mantenido bien regadas de sangre la superficie del tronco y las extremidades, pero en el instante en que se había detenido, su corazón había aminorado la marcha. El frío castigaba sin piedad en aquel extremo inerme de la tierra y el hombre, por hallarse en aquel lugar, era víctima del castigo en todo su rigor. La sangre de su cuerpo retrocedía ante aquella temperatura extrema. La sangre estaba viva como el perro, y como el perro quería ocultarse, ponerse al abrigo de aquel frío implacable. Mientras el hombre andaba a cuatro millas por hora obligaba a la sangre a circularhasta la superficie, pero ahora ésta, aprovechando su inacción, se retraía y se hundía en los recovecos más profundos de su cuerpo. Las extremidades fueron las primeras que notaron los efectos de su ausencia. Los pies mojados se helaron, mientras que los dedos expuestos a la intemperie perdieron sensibilidad, aunque aún no habían empezado a congelarse. La nariz y las mejillas estaban entumecidas, y la piel del cuerpo se enfriaba conforme la sangre se retiraba.
Pero el hombre estaba a salvo. El hielo sólo le afectaría los dedos de los pies y la nariz, porque el fuego comenzaba ya a cobrar fuerza. Lo alimentaba ahora con ramas del grueso de un dedo. Un minuto más y podría arrojar a él troncos del grosor de su muñeca. Entonces se quitaría los mocasines y los calcetines y mientras se secaban acercaría a las llamas los pies desnudos, no sin antes frotarlos, naturalmente, con un puñado de nieve. La hoguera era un completo éxito. Estaba salvado. Recordó el consejo del veterano del Arroyo del Sulfuro y sonrió. El anciano había enunciado con toda seriedad la ley según la cual por debajo de cincuenta grados bajo cero no se debe viajar solo por la región del Klondike. Pues bien, allí estaba él; había sufrido el accidente más temido, iba solo, y, sin embargo, se había salvado. Abuelos veteranos, pensó, eran bastante cobardes, al menos algunos de ellos. Mientras no se perdiera la cabeza no había nada que temer. Se podía viajar solo con tal de que se fuera hombre de veras. Aun así era asombrosa la velocidad a que se helaban la nariz y las mejillas. Nunca había sospechado que los dedos pudieran quedar sin vida en tan poco tiempo. Y sin vida se hallaban los suyos porque apenas podía unirlos para coger una rama y los sentía lejos, muy lejos de su cuerpo. Cuando trataba de coger una rama tenía que mirar para asegurarse con la vista de que había logrado su propósito. Entre su cerebro y las yemas de sus dedos quedaba escaso contacto.
Pero todo aquello no importaba gran cosa. Allí estaba la hoguera crujiendo y chisporroteando y prometiendo vida con cada llama retozona. Trató de quitarse los mocasines. Estaban cubiertos de hielo. Los gruesos calcetines alemanes se habían convertido en láminas de hierro que llegaban hasta media pantorrilla. Los cordones de los mocasines eran cables de acero anudados y enredados en extraña confabulación. Durante unos momentos trató de deshacer los nudos con los dedos; luego, dándose cuenta de la inutilidad del esfuerzo, sacó su cuchillo.
Pero antes de que pudiera cortar los cordones ocurrió la tragedia. Fue culpa suya o, mejor dicho, consecuencia de su error. No debió hacer la hoguera bajo las ramas del abeto. Debió hacerla en un claro. Pero le había resultado más sencillo recoger el material de entre las ramas y arrojarlo directamente al fuego. El árbol bajo el que se hallaba estaba cubierto de nieve. El viento no había soplado en varias semanas y las ramas estaban excesivamente cargadas. Cada brizna de hierba, cada rama que cogía, comunicaba al árbol una leve agitación, imperceptible a su entender, pero suficiente para provocar el desastre. En lo más alto del árbol una rama volcó su carga de nieve sobre las ramas inferiores, y el impacto multiplicó el proceso hasta acumularse toda la nieve del árbol sobre las ramas más bajas. La nieve creció como en una avalancha y cayó sin previo aviso sobre el hombre y sobre la hoguera. El fuego se apagó. Donde pocos momentos antes había crepitado, no quedaba más que un desordenado montón de nieve fresca.
El hombre quedó estupefacto. Fue como si hubiera oído su sentencia de muerte. Durante unos instantes se quedó sentado mirando hacia el lugar donde segundos antes ardiera un alegre fuego. Después se tranquilizó. Quizá el veterano del Arroyo del Sulfuro había tenido razón. Si tuviera un compañero de viaje, ahora no correría peligro. Su compañero podía haber encendido el fuego. Pero de este modo sólo él podía encender otra hoguera y esta segunda vez un fallo sería mortal. Aun si lo lograba, lo más seguro era que perdería para siempre parte de los dedos de los pies. Debía tenerlos congelados ya, y aún tardaría en encender un fuego.
Estos fueron sus pensamientos, pero no se sentó a meditar sobre ellos. Mientras merodeaban por su mente no dejó de afanarse en su tarea. Hizo una nueva base para la hoguera, esta vez en campo abierto, donde ningún árbol traidor pudiera sofocarla. Reunió luego un haz de ramillas e hierbas secas acumuladas por el deshielo. No podía cogerlas con los dedos, pero sí podía levantarlas con ambas manos, en montón. De esta forma cogía muchas ramas podridas y un musgo verde que podría perjudicar al fuego, pero no podía hacerlo mejor. Trabajó metódicamente; incluso dejó en reserva un montón de ramas más gruesas para utilizarlas como combustible una vez que el fuego hubiera cobrado fuerza. Y mientras trabajaba, el perro lo miraba con la ansiedad reflejándose en los ojos, porque lo consideraba el encargado de proporcionarle fuego, y el fuego tardaba en llegar.
Cuando todo estuvo listo, el hombre buscó en su bolsillo un segundo trozo de corteza de abedul. Sabía que estaba allí, y aunque no podía sentirla con los dedos la oía crujir, mientras revolvía en sus bolsillos. Por mucho que lo intentó no pudo hacerse con ella. Y, mientras tanto, no se apartaba de su mente la idea de que cada segundo que pasaba los pies se le helaban más y más. Comenzó a invadirlo el pánico, pero supo luchar contra él y conservar la calma. Se puso las manoplas con los dientes y blandió los brazos en el aire para sacudirlos después con fuerza contra los costados. Lo hizo primero sentado, luego de pie, mientras el perro lo contemplaba sentado sobre la nieve con su cola peluda de lobo enroscada en torno a las patas para calentarlas, y las agudas orejas lupinas proyectadas hacia el frente. Y el hombre, mientras sacudía y agitaba en el aire los brazos y las manos, sintió una enorme envidia por aquella criatura, caliente y segura bajo su cobertura natural.
Al poco tiempo sintió la primera señal lejana de un asomo de sensación en sus dedos helados. El suave cosquilleo inicial se fue haciendo cada vez más fuerte hasta convertirse en un dolor agudo, insoportable, pero que él recibió con indecible satisfacción. Se quitó la manopla de la mano derecha y se dispuso a buscar la astilla. Los dedos expuestos comenzaban de nuevo a perder sensibilidad. Luego sacó un manojo de fósforos de sulfuro. Pero el tremendo frío había entumecido ya totalmente sus dedos. Mientras se esforzaba por separar una cerilla de las otras, el paquete entero cayó al suelo Trató de recogerlo, pero no pudo. Los dedos muertos no podían ni tocar ni coger. Ejecutaba cada acción con una inmensa cautela. Apartó de su mente la idea de que los pies, la nariz y las mejillas se le helaban a enorme velocidad, y se entregó en cuerpo y alma a la tarea de recoger del suelo las cerillas. Decidió utilizar la vista en lugar del tacto, y en el momento en que vio dos de sus dedos debidamente colocados uno a cada lado del paquete, los cerró, o mejor dicho quiso cerrarlos, pero la comunicación estaba ya totalmente cortada y los dedos no obedecieron. Se puso la manopla derecha y se sacudió la mano salvajemente sobre la rodilla. Luego, utilizando ambas manos, recogió el paquete de fósforos entre un puñado de nieve y se lo colocó en el regazo. Pero con esto no había conseguido nada. Tras una larga manipulación logró aprisionar el paquete entre las dos manos enguantadas, y de esta manera lo levantó hasta su boca. El hielo que sellaba sus labios crujió cuando con un enorme esfuerzo consiguió separarlos. Contrajo la mandíbula, elevó el labio superior y trató de separar una cerilla con los dientes. Al fin lo logró, y la dejó caer sobre las rodillas. Seguía sin conseguir nada. No podía recogerla. Al fin se le ocurrió una idea. La levantó entre los dientes y la frotó contra el muslo. Veinte veces repitió la operación, hasta que logró encender el fósforo. Sosteniéndolo aún entre los dientes lo acercó a la corteza de abedul, pero el vapor de azufre le llegó a los pulmones y le causó una tos espasmódica. El fósforo cayó sobre la nieve y se apagó.
El veterano del Arroyo del Sulfuro tenía razón, pensó el hombre en el momento de resignada desesperación que siguió al incidente. A menos de cincuenta grados bajo cero se debe viajar siempre con un compañero. Dio unas cuantas palmadas, pero no notó en las manos la menor sensación. Se quitó las manoplas con los dientes y cogió el paquete entero de fósforos con la base de las manos. Como aún no tenía helados los músculos de los brazos pudo ejercer presión sobre el paquete. Luego frotó los fósforos contra la pierna. De pronto estalló la llama. ¡Sesenta fósforos de azufre ardiendo al mismo tiempo! No soplaba ni la brisa más ligera que pudiera apagarlos. Ladeó la cabeza para escapar a los vapores y aplicó la llama a la corteza de abedul. Mientras lo hacía notó una extraña sensación en la mano. La carne se le quemaba. A su olfato llegó el olor y allá dentro, bajo la superficie, lo sintió. La sensación se fue intensificando hasta convertirse en un dolor agudo. Y aún así lo soportó manteniendo torpemente la llama contra la corteza que no se encendía porque sus manos se interponían, absorbiendo la mayor parte del fuego.
Al fin, cuando no pudo aguantar más, abrió las manos de golpe. Los fósforos cayeron chisporroteando sobre la nieve, pero la corteza de abedul estaba encendida. Comenzó a acumular sobre la llama ramas y briznas de hierba. No podía seleccionar, porque la única forma de transportar el combustible era utilizando la base de las manos. A las ramas iban adheridos fragmentos de madera podrida y de un musgo verde que arrancó como pudo con los dientes. Cuidó la llama con mimo y con torpeza. Esa llama significaba la vida, y no podía perecer. La sangre se retiró de la superficie de su cuerpo, y el hombre comenzó a tiritar y a moverse desarticuladamente. Un montoncillo de musgo verde cayó sobre la llama. Trató de apartarlo, pero el temblor de los dedos desbarató el núcleo de la hoguera. Las ramillas se disgregaron. Quiso reunirlas de nuevo, pero a pesar del enorme esfuerzo que hizo por conseguirlo, el temblor de sus manos se impuso y las ramas se disgregaron sin remedio. Cada una de ellas elevó en el aire una pequeña columna de humo y se apagó. El hombre, el encargado de proporcionar el fuego, había fracasado. Mientras miraba apáticamente en torno suyo, su mirada recayó en el perro, que sentado frente a él, al otro lado de los restos de la hoguera, se movía con impaciencia, levantando primero una pata, luego la otra, y pasando de una a otra el peso de su cuerpo.
Al ver al animal se le ocurrió una idea descabellada. Recordó haber oído la historia de un hombre que, sorprendido por una tormenta de nieve, había matado a un novillo, lo había abierto en canal y había logrado sobrevivir introduciéndose en su cuerpo. Mataría al perro e introduciría sus manos en el cuerpo caliente, hasta que la insensibilidad desapareciera. Después encendería otra hoguera. Llamó al perro, pero el tono atemorizado de su voz asustó al animal, que nunca lo había oído hablar de forma semejante. Algo extraño ocurría, y su naturaleza desconfiada olfateaba el peligro. No sabía de qué se trataba, pero en algún lugar de su cerebro el temor se despertó. Agachó las orejas y redobló sus movimientos inquietos, pero no acudió a la llamada. El hombre se puso de rodillas y se acercó a él. Su postura inusitada despertó aún mayores sospechas en el perro, que se hizo a un lado atemorizado.
El hombre se sentó en la nieve unos momentos y luchó por conservar la calma. Luego se puso las manoplas con los dientes y se levantó. Tuvo que mirar al suelo primero para asegurarse de que se había levantado, porque la ausencia de sensibilidad en los pies le había hecho perder contacto con la tierra. Al verle en posición erecta, el perro dejó de dudar, y cuando el hombre volvió a hablarle en tono autoritario con el sonido del látigo en la voz, volvió a su servilismo acostumbrado y lo obedeció. En el momento en que llegaba a su lado, el hombre perdió el control. Extendió los brazos hacia él y comprobó con auténtica sorpresa que las manos no se cerraban, que no podía doblar los dedos ni notaba la menor sensación. Había olvidado que estaban ya helados y que el proceso se agravaba por momentos. Aun así, todo sucedió con tal rapidez que antes de que el perro pudiera escapar lo había aferrado entre los brazos. Se sentó en la nieve y lo mantuvo aferrado contra su cuerpo, mientras el perro se debatía por desasirse.
Aquello era lo único que podía hacer. Apretarlo contra sí y esperar. Se dio cuenta de que ni siquiera podía matarlo. Le era completamente imposible. Con las manos heladas no podía ni empuñar el cuchillo ni asfixiar al animal. Al fin lo soltó y el perro escapó con el rabo entre las patas, sin dejar de gruñir. Se detuvo a unos cuarenta pies de distancia, y desde allí estudió al hombre con curiosidad, con las orejas enhiestas y proyectadas hacia el frente.
El hombre se buscó las manos con la mirada y las halló colgando de los extremos de sus brazos. Le pareció extraño tener que utilizar la vista para encontrarlas. Volvió a blandir los brazos en el aire golpeándose las manos enguantadas contra los costados. Los agitó durante cinco minutos con violencia inusitada, y de este modo logró que el corazón lanzara a la superficie de su cuerpo la sangre suficiente para que dejara de tiritar. Pero seguía sin sentir las manos. Tenía la impresión de que le colgaban como peso muerto al final de los brazos, pero cuando quería localizar esa impresión, no la encontraba.
Comenzó a invadirle el miedo a la muerte, un miedo sordo y tenebroso. El temor se agudizó cuando cayó en la cuenta de que ya no se trataba de perder unos cuantos dedos de las manos o los pies, que ahora constituía un asunto de vida o muerte en el que llevaba todas las de perder. La idea le produjo pánico; se volvió y echó a correr sobre el cauce helado del arroyo, siguiendo la vieja ruta ya casi invisible. El perro trotaba a su lado, a la misma altura que él. Corrió ciegamente sin propósito ni fin, con un miedo que no había sentido anteriormente en su vida. Mientras corría desesperado entre la nieve comenzó a ver las cosas de nuevo: las riberas del arroyo, los depósitos de ramas, los álamos desnudos, el cielo… Correr le hizo sentirse mejor. Ya no tiritaba. Era posible que si seguía corriendo los pies se le descongelaran y hasta, quizá, si corría lo suficiente, podría llegar al campamento. Indudablemente perdería varios dedos de las manos y los pies y parte de la cara, pero sus compañeros se encargarían de cuidarlo y salvarían el resto. Mientras acariciaba este pensamiento le asaltó una nueva idea. Pensó de pronto que nunca llegaría al campamento, que se hallaba demasiado lejos, que el hielo se había adueñado de él y pronto sería un cuerpo rígido, muerto. Se negó a dar paso franco a este nuevo pensamiento, y lo confinó a los lugares más recónditos de su mente, desde donde siguió pugnando por hacerse oír, mientras el hombre se esforzaba en pensar en otras cosas.
Le extrañó poder correr con aquellos pies tan helados que ni los sentía cuando los ponía en el suelo y cargaba sobre ellos el peso de su cuerpo. Le parecía deslizarse sobre la superficie sin tocar siquiera la tierra. En alguna parte había visto un Mercurio alado, y en aquel momento se preguntó qué sentiría Mercurio al volar sobre la tierra.
Su teoría acerca de correr hasta llegar al campamento tenía un solo fallo: su cuerpo carecía de la resistencia necesaria. Varias veces tropezó y se tambaleó, y al fin, en una ocasión, cayó al suelo. Trató de incorporarse, pero le fue imposible. Decidió sentarse y descansar; cuando lograra poder levantarse andaría en vez de correr, y de este modo llegaría a su destino. Mientras esperaba a recuperar el aliento notó que lo invadía una sensación de calor y bienestar. Ya no tiritaba, y hasta le pareció sentir en el pecho una especie de calorcillo agradable. Y, sin embargo, cuando se tocaba la nariz y las mejillas no experimentaba ninguna sensación. A pesar de haber corrido del modo en que lo había hecho, no había logrado que se deshelaran, como tampoco las manos ni los pies. De pronto se le ocurrió que el hielo debía ir ganando terreno en su cuerpo. Trató de olvidarse de ello, de pensar en otra cosa. La idea despertaba en él auténtico pánico, y tenía miedo al pánico. Pero el pensamiento iba cobrando terreno, afirmándose y persistiendo hasta que el hombre conjuró la visión de un cuerpo totalmente helado. No pudo soportarlo y comenzó a correr de nuevo.
Y siempre que corría, el perro lo seguía, pegado a sus talones. Cuando el hombre se cayó por segunda vez, el animal se detuvo, reposó el rabo sobre las patas delanteras y se sentó a mirarlo confijeza extraña. El calor y la seguridad de que disfrutaba enojaron al hombre de tal modo que lo insultó hasta que el animal agachó las orejas con gesto contemporizador. Esta vez el temblor invadió al hombre con mayor rapidez. Perdía la batalla contra el hielo, que atacaba por todos los flancos a la vez. El temor lo hizo correr de nuevo, pero no pudo sostenerse en pie más de un centenar de pies. Tropezó y cayó de bruces sobre la nieve. Aquella fue la última vez que sintió el pánico. Cuando recuperó el aliento y se dominó, comenzó a pensar en recibir la muerte con dignidad. La idea, sin embargo, no se le presentó de entrada en estos términos. Pensó primero que había perdido el tiempo al correr como corre la gallina con la cabeza cortada (aquel fue el símil que primero se le ocurrió). Si tenía que morir de frío, al menos lo haría con cierta decencia. Y con esa paz recién estrenada llegaron los primeros síntomas de sopor. ¡Qué buena idea, pensó, morir durante el sueño! Como si le hubieran dado anestesia. El frío no era tan terrible como la gente creía. Había peores formas de morir.
Se imaginó el momento en que los compañeros lo encontrarían al día siguiente. Se vio avanzando junto a ellos en busca de su propio cuerpo. Surgía con sus compañeros de una revuelta del camino y hallaba su cadáver sobre la nieve. Ya no era parte de sí mismo… Había escapado de su envoltura carnal y junto con sus amigos se miraba a sí mismo muerto sobre el hielo. Sí, la verdad es que hacía frío, pensó. Cuando volviera a su país le contaría a su familia y a sus conocidos lo que era aquello. Recordó luego al anciano del Arroyo del Sulfuro. Lo veía claramente con los ojos de la imaginación, cómodamente sentado al calor del fuego, mientras fumaba su pipa.
-Tenías razón, viejo zorro, tenías razón -susurró quedamente el hombre al veterano del Arroyo del Sulfuro.
Y después se hundió en lo que le pareció el sueño más tranquilo y reparador que había disfrutado jamás. Sentado frente a él esperaba el perro. El breve día llegó a su fin con un crepúsculo lento y prolongado. Nada indicaba que se preparara una hoguera. Nunca había visto el perro sentarse un hombre así sobre la nieve sin aplicarse antes a la tarea de encender un fuego. Conforme el crepúsculo se fue apagando, fue dominándolo el ansia de calor, y mientras alzaba las patas una tras otra, comenzó a gruñir suavemente al tiempo que agachaba las orejas en espera del castigo del hombre. Pero el hombre no se movió. Más tarde el perro gruñó más fuerte, y aún más tarde se acercó al hombre, hasta que olfateó la muerte. Se irguió de un salto y retrocedió. Durante unos segundos permaneció inmóvil, aullando bajo las estrellas que brillaban, brincaban y bailaban en el cielo gélido. Luego se volvió y avanzó por la ruta a un trote ligero, hacia un campamento que él conocía, donde estaban los otros proveedores-de-alimento y proveedores-de-fuego.
Jack London (Estados Unidos,1876 - 1916) fue uno de los escritores norteamericanos más reconocidos de su época. La caracterización del mundo salvaje y la capacidad de generar atmósferas envolventes lo han convertido en un autor clásico.
Su manera de narrar, mezclando sencillez y crudeza, permite que el lector se sumerja en la anécdota y sea capaz de sentir cada detalle. Tal como sucede en este cuento con la sensación de frío y la desesperación ante una muerte inminente.
En su obra la naturaleza se convierte en un personaje central y una presencia que debe considerarse con respeto, pues es parte integral en la vida de las personas.
"Encender una hoguera" es uno de sus relatos más recordados. La historia sirve para ilustrar la pretensión del ser humano de dominar su entorno, en lugar de aprender a relacionarse con él.
El protagonista se negó a aceptar la sabiduría del viejo, así como tampoco fue capaz de interpretar el instinto de su perro. Por ello, se condenó a sí mismo a un terrible fin.
5. Los que se van de Omelas - Ursula K. Le Guin
Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la Fiesta del Verano penetró en la deslumbrante ciudad de Omelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas, entre los tupidos jardines y en las avenidas flanqueadas de árboles, ante los enormes parques y los edificios públicos, avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes: ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos; y la gente bailaba, toda la procesión no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados, y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Verdecampo, donde chicos y chicas, desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus ollares, piafaban y se pavoneaban; se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía, al norte y al oeste, se elevaban las montañas, rodeando a medias Omelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las Dieciocho Montañas brillaba con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, ornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto los gallardetes que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes podía oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad, primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas.
¡Alegre! ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Omelas?
Entiendan, no eran gentes simples, aunque fueran felices. Pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico. Una descripción tal tiende a afirmar mis presunciones. Una descripción tal tiende a hacer pensar en la próxima aparición del Rey, montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros, o quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos. Pero en Omelas no había rey. No se utilizaban las espadas, y tampoco había esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que éstas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían Bolsa de Valores, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas atómicas. Y sin embargo, repito que no eran gentes simples, tranquilos campesinos, nobles salvajes, benévolos utopistas. No eran menos complicados que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Sólo el dolor es intelectual, sólo el mal es interesante. Ésta es la traición del artista: su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no pueden ganarles, únanse a ellos. Si eso duele, vuelvan a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría; adoptar la violencia es perder todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo; ya no podemos describir a un hombre feliz, ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablarles yo, en algunas palabras, de los habitantes de Omelas? No eran en absoluto niños ingenuos y felices…, aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Omelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas; érase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país… Quizá sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos, aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo: ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles ni helicópteros volando sobre la ciudad; y esto provenía del hecho que los habitantes de Omelas son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario ni nocivo, y lo que es nocivo. Si se considera la segunda categoría —la de lo que no es ni necesario ni nocivo; la del confort, el lujo, la exuberancia, etcétera—, podían tener perfectamente calefacción central, ferrocarril subterráneo, lavadoras, y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí aún no hemos inventado: lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizá no tuvieran nada de todo eso: es algo que no tiene la menor importancia. Ustedes mismos. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Omelas, durante los días que precedieron a la Fiesta, en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de Omelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico Mercado del Campo. Pero pese a esos trenes, me temo que Omelas no les parezca una ciudad agradable. Sonrisas, campanas, paradas, caballos…, ¡bah! Entonces, añádanle una orgía. Si les parece útil añadirle una orgía, no vacilen. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos de donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas enteramente desnudos, ya casi en éxtasis y dispuestos a copular con cualquiera, hombre o mujer, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque ésta fuera mi primera idea. Pero, realmente, será mejor no tener templos en Omelas…, al menos no templos materiales. Religión sí, clero no. Esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejémosles unirse a las procesiones. Dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando, dejemos los platillos proclamar la gloria del deseo, y que (y éste no es un extremo que haya que olvidar) los hijos nacidos de tales deliciosos rituales sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sé que no existe en Omelas es el crimen. ¿Pero podría ser de otro modo? Al principio pensaba que no existían las drogas, pero ésta es una actitud puritana. Para aquellos que lo desean, el insistente y difuso dulzor del drooz puede perfumar las calles de la ciudad, el drooz que primero aporta al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza, y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez, y finalmente maravillosas visiones del verdadero arcano y de los más grandes secretos del Universo, al tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda imaginación…, y no crea hábito. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza. ¿Qué otra cosa puede hallarse en la radiante ciudad? El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del valor. Pero, puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tampoco soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana; no le convendría aquí; está llena de horror y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado, un triunfo magnánimo experimentado no contra algún enemigo exterior, sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres, y con el esplendor del verano dominando el mundo: eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Omelas, y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente, creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar drooz.
La mayor parte de las procesiones han alcanzado ya Campoverde. Un maravilloso aroma a comida escapa de las tiendas rojas y azules tras los tenderetes. Los rostros de los niños están llenos de dulce. Unas migajas de un sabroso pastel permanecen prisioneras en la barba gris de un hombre de rostro placentero. Los chicos y las chicas han montado en sus caballos y van agrupándose cerca de la línea de salida de la carrera. Una vieja mujer, menuda, gorda y sonriente, distribuye flores de una gran capa, y la gente se las mete entre sus brillantes cabellos. Un niño de nueve o diez años permanece sentado al borde de la multitud, solo, tocando una flauta de madera. Las gentes se detienen a escucharle, le sonríen, pero no le dicen nada, ya que él no deja de tocar y ni siquiera les ve, sus ojos oscuros están perdidos en la suave y ondulante magia de la melodía.
De pronto, se detiene y baja las manos que sostienen la flauta de madera.
Como si ese pequeño silencio personal fuera la señal, una trompeta deja oír su vibrante sonido desde la tienda que se halla junto a la línea de partida: imperiosa, melancólica, penetrante. Los caballos patalean y se agitan. Tranquilizadoramente, los jóvenes jinetes acarician el cuello de su montura y murmuran palabras halagadoras: «Tranquilo, tranquilo, vas a ganar, estoy seguro…». Comienzan a formar una hilera a lo largo de la línea de partida. La multitud que bordea el campo de carreras da la impresión de una pradera de hierba y flores agitada por el viento. La Fiesta del Verano acaba de comenzar.
¿Creen ustedes todo esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces déjenme describirles algo más.
En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Omelas, o quizá en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave, y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene tres pasos de largo por dos de ancho: apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos seis años, pero de hecho tiene casi diez. Es un retrasado mental. Quizá naciera deficiente, o tal vez su imbecilidad sea debida al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos de los pies o el sexo, y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas. Las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las escobas siguen estando allá; y la puerta está cerrada con llave; y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada, y nadie viene nunca, excepto algunas veces —el niño no tiene la menor noción del paso del tiempo—, algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre, y una persona, o varias personas, aparecen. Una de ellas entra a veces y golpea al niño para que se levante. Las demás no se le acercan nunca, pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. La escudilla y la jarra son llenados apresuradamente, la puerta vuelve a cerrarse con llave, los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada, pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre, habla algunas veces. «Seré bueno —dice—. Por favor, déjenme salir. ¡Seré bueno!». Ellos no contestan nunca. Antes, por la noche, el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho, pero ahora no hace más que gemir suavemente, «mhmm-haa, mhmm-haa», y habla menos cada vez. Está tan delgado que sus piernas son puros huesos y su vientre una enorme protuberancia; vive de medio bol de harina y manteca al día. Está desnudo. Sus muslos y sus posaderas no son más que una masa de infectas úlceras, y permanece constantemente sentado sobre sus propios excrementos.
Todos saben que está allá, todos los habitantes de Omelas. Algunos comprenden por qué, otros no, pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la clemencia de su clima dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño.
Generalmente esto les es explicado a los niños cuando tienen entre ocho y doce años, cuando se hallan en edad de comprender; y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes, aunque hay también adultos que acuden a menudo a verle, algunas veces de nuevo. No importa el modo cómo les haya sido explicado, esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven. Sienten el desaliento, al que siempre se habían creído superiores. Sienten la cólera, el ultraje, la impotencia, pese a todas las explicaciones. Les gustaría hacer algo por el niño. Pero no hay nada que puedan hacer. Si el niño fuera conducido a la luz del sol, fuera de aquel abominable lugar, si fuera lavado y alimentado y reconfortado, sería sin la menor duda una gran cosa; pero si se hiciera esto, toda la prosperidad, la belleza y la alegría de Omelas serían destruidas a la siguiente hora. Ésas son las condiciones. Cambiar toda la bondad y alegría de Omelas por esa simple y mínima mejora: rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo: sería dejar ingresar el crimen en la ciudad.
Las condiciones son estrictas y absolutas; ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño.
A menudo los jóvenes entran llorando en sus casas, o inundados de una contenida rabia, cuando han visto al niño y afrontado aquella terrible paradoja. Pueden irla asimilando durante semanas o incluso años. Pero con el tiempo empiezan a darse cuenta que, incluso si el niño fuera liberado, no obtendría gran cosa de su libertad: un pequeño y vago placer de calor y alimento, por supuesto, pero no mucho más. Es demasiado deficiente y estúpido como para conocer la menor alegría real. Ha vivido durante demasiado tiempo en el miedo para verse alguna vez liberado de él. Sus costumbres son demasiado salvajes para que pueda reaccionar ante un trato humano. De hecho, tras tanto tiempo, se sentiría indudablemente desgraciado sin paredes que le protegieran, sin tinieblas para sus ojos, sin excrementos sobre los que sentarse. Sus lágrimas ante tan cruel injusticia se secan cuando empiezan a percibir y a aceptar la terrible justicia de la realidad. Y sin embargo son sus lágrimas y su cólera, su tentativa de generosidad y el reconocimiento de su impotencia, lo que tal vez constituya la auténtica fuente del esplendor de sus vidas. Entre ellos no existe la felicidad insípida e irresponsable. Saben que ellos mismos, al igual que el niño, no son tampoco libres. Conocen la compasión. Es la existencia del niño, y su conocimiento de tal existencia, lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, la fuerza de su música, la grandiosidad de su ciencia. Es a causa de este niño que son tan considerados con sus propios hijos. Saben que si aquel ser tan miserable no estuviera allá, lloriqueando en las tinieblas, el otro, el que toca la flauta, no podría interpretar aquella gozosa música mientras los jóvenes y magníficos jinetes se alinean para la carrera, bajo el sol de la primera mañana del verano.
¿Creen ahora en ellos? ¿No les parecen mucho más reales? Pero aún queda algo por decir, y esto es casi increíble.
A veces, uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera; de hecho, no regresa nunca a su casa. Algunas veces también, un hombre o una mujer adulto permanece silencioso durante uno o dos días, y luego abandona su hogar. Esas gentes salen a la calle y avanzan, solitarios, a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Omelas. Todos ellos se van solos, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche; el viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario, cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Y siguen. Abandonan Omelas, se sumergen en la oscuridad, y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo. Quizá ni siquiera exista. Pero, sin embargo, todos los que se van de Omelas parecen saber muy bien hacia dónde van.
Ursula K. Leguin (Estados Unidos, 1929 - 2018) fue una de las escritoras de ciencia ficción más destacadas de la narrativa norteamericana.
Este es uno de sus cuentos más populares y comentados, ya que plantea una importante reflexión moral, al mostrar las luces y sombras de la humanidad.
El narrador describe el pueblo de Omelas en un día de fiesta. Es una sociedad ideal, sin gobernantes, ni fanatismos, guerras o conflictos. Los ciudadanos gozan de abundancia, coexisten en paz y tienen la sabiduría suficiente para vivir con lo que necesitan.
Sin embargo, tras la fachada de felicidad se esconde un profundo secreto. Para que toda aquella bonanza exista un niño con retraso mental debe sufrir encierro en completa soledad y en las peores condiciones posibles.
En 1973 Leguin escribió este texto inspirándose en teorías filosóficas que plantean el bien de la mayoría a costa del sufrimiento de un solo individuo. Así, surgen preguntas sobre la equidad y justicia de una sociedad que permite aquello. Los habitantes conocen la existencia del niño. De hecho, van a visitarlo y entienden que para que su mundo funcione, él debe sacrificarse.
La mayoría acepta esta realidad y aprende a lidiar con la culpa, pero el cuento está enfocado en todos aquellos que no son capaces de hacerlo. Son los que no pueden permitir que alguien sufra, mientras ellos gozan.
El filósofo Slajov Zizek afirmó: "A veces no hacer nada es lo más violento que puede hacerse". Este es la idea que analiza la autora. El siglo XX experimentó terribles guerras, genocidios y destrucciones masivas. Hasta la actualidad la comodidad de algunos se paga con el sufrimiento y explotación de otros.
De este modo, el cuento interpela al lector y le permite decidir de qué lado quiere estar, ¿es preferible la felicidad propia o la justicia social?
>6. Cuando hablábamos con los muertos - Mariana Enríquez
A esa edad suena música en la cabeza, todo el tiempo, como si transmitiera una radio en la nuca, bajo el cráneo. Esa música un día empieza a bajar de volumen o sencillamente se detiene. Cuando eso pasa, uno deja de ser adolescente. Pero no era el caso, ni de cerca, de la época en que hablábamos con los muertos. Entonces la música estaba a todo volumen y sonaba como Slayer, Reign in Blood.
Empezamos con la copa en casa de la Polaca, encerradas en su pieza. Teníamos que hacerlo en secreto porque Mara, la hermana de la Polaca, les tenía miedo a los fantasmas y a los espíritus, le tenía miedo a todo, bah, era una pendeja estúpida. Y teníamos que hacerlo de día, por la hermana en cuestión y porque la Polaca tenía mucha familia. Todos se acostaban temprano, y lo de la copa no le gustaba a ninguno porque eran recontracatólicos, de ir a misa y rezar el rosario. La única con onda de esa familia era la Polaca, y ella había conseguido una tabla ouija tremenda, que venía como oferta especial con unos suplementos sobre magia, brujería y hechos inexplicables que se llamaban El Mundo de lo Oculto, que se vendían en kioscos de revistas y se podían encuadernar. La ouija ya la habían regalado varias veces con los fascículos, pero siempre se agotaba antes de que cualquiera de nosotras pudiera juntar el dinero para comprarla. Hasta que la Polaca se tomó las cosas en serio, ahorró, y ahí estábamos con nuestra preciosa tabla, que tenía los números y las letras en gris, fondo rojo y unos dibujos muy satánicos y místicos, todo alrededor del círculo central. Siempre nos juntábamos cinco: yo, Julita, la Pinocha (le decíamos así porque era de madera, la más bestia en la escuela, no porque tuviera nariz grande), la Polaca y Nadia. Las cinco fumábamos, así que a veces la copa parecía flotar en humo cuando jugábamos, y les dejábamos la habitación apestando a la Polaca y a su hermana. Para colmo, cuando empezamos con la copa era invierno, así que no podíamos abrir las ventanas porque nos cagábamos de frío.
Así, encerradas entre humo y con la copa totalmente enloquecida, nos encontró Dalila, la madre de la Polaca, y nos sacó a patadas. Yo pude recuperar la tabla –y me la quedé desde entonces– y Julita evitó que se partiera la copa, lo cual hubiera sido un desastre para la pobre Polaca y su familia, porque el muerto con el que estábamos hablando justo en ese momento parecía malísimo, hasta había dicho que no era un muerto-espíritu, nos había dicho que era un ángel caído. Igual, a esa altura, ya sabíamos que los espíritus eran muy mentirosos y mañosos, y no nos asustaban más con trucos berretas, como que adivinaran cumpleaños o segundos nombres de abuelos. Las cinco nos juramos con sangre –pinchándonos el dedo con una aguja– que ninguna movía la copa, y yo confiaba en que era así. Yo no la movía, nunca la moví, y creo de verdad que mis amigas tampoco. Al principio, a la copa siempre le costaba arrancar, pero cuando tomaba envión parecía que había un imán que la unía a nuestros dedos, ni la teníamos que tocar, jamás la empujábamos, ni siquiera apoyábamos un poco el dedo; se deslizaba sobre los dibujos místicos y las letras tan rápido que a veces ni hacíamos tiempo de anotar las respuestas a las preguntas (una de nosotras, siempre, era la que tomaba nota) en el cuaderno especial que teníamos para eso.
Cuando nos descubrió la loca de la madre de la Polaca (que nos acusó de satánicas y putas, y habló con nuestros padres: fue un garronazo) tuvimos que parar un poco con el juego, porque se hacía difícil encontrar otro lugar donde seguir. En mi casa, imposible: mi mamá estaba enferma en esa época, y no quería a nadie en casa, apenas nos aguantaba a la abuela y a mí; directamente me mataba si traía compañeras de la escuela. En lo de Julita no daba, porque el departamento donde vivía con sus abuelos y su hermanito tenía un solo ambiente; lo dividían con un ropero para que hubiera dos piezas, digamos, pero era ese espacio solo, sin intimidad para nada, después quedaban solamente la cocina y el baño, y un balconcito lleno de plantas de aloe vera y coronas de Cristo, imposible por donde se lo mirara. Lo de Nadia era imposible porque quedaba en la villa: las otras cuatro no vivíamos en barrios muy copados, pero nuestros padres no nos iban a dejar ni en pedo pasar la noche en la villa; para ellos era demasiado. Nos podríamos haber escapado sin decirles, pero la verdad es que también nos daba un poco de miedo ir. Nadia, además, no nos mentía: nos contaba que era muy brava la villa, y que ella se quería ir lo antes que pudiera, porque estaba harta de oír los tiros a la noche y los gritos de los guachos repasados, y de que la gente tuviera miedo de visitarla.
Quedaba nomás lo de la Pinocha. El único problema con su casa era que quedaba muy lejos, había que tomar dos colectivos, y convencer a nuestros viejos de que nos dejaran ir hasta allá, a la loma del orto. Pero lo logramos. Los padres de la Pinocha no daban bola, así que en su casa no corríamos el riesgo de que nos sacaran a patadas hablando de Dios. Y la Pinocha tenía su propia habitación, porque sus hermanas ya se habían ido de la casa.
Por fin, una noche de verano las cuatro conseguimos el permiso y nos fuimos hasta lo de la Pinocha. Era lejos de verdad, la calle donde quedaba su casa no estaba asfaltada y había zanja al lado de la vereda. Tardamos como dos horas en llegar. Pero cuando llegamos en seguida nos dimos cuenta de que era la mejor idea del mundo haberse mandado hasta allá. La pieza de la Pinocha era muy grande, había una cama matrimonial y cuchetas: nos podíamos acomodar las cinco para dormir sin problema. Era una casa fea porque todavía estaba en construcción, con el revoque sin pintar, las bombitas colgando de los feos cables negros, sin lámparas, el piso de cemento nomás, sin azulejos ni madera ni nada. Pero era muy grande, tenía terraza y fondo con parrilla, y era mucho mejor que cualquiera de nuestras casas. Vivir tan lejos no estaba bueno, pero si era para tener una casa así, aunque estuviera incompleta, valía la pena. Allá afuera, lejos de la ciudad, el cielo de la noche se veía azul marino, había luciérnagas y el olor era diferente, una mezcla de pasto quemado y río. La casa de la Pinocha tenía todo rejas alrededor, eso sí, y también la cuidaba un perro negro grandote, creo que un rottweiller, con el que no se podía jugar porque era bravo. Vivir lejos parecía un poco peligroso, pero la Pinocha nunca se quejaba.
A lo mejor porque el lugar era tan diferente, porque esa noche nos sentíamos distintas en la casa de la Pinocha, con los padres que escuchaban a los Redondos y tomaban cerveza, mientras el perro les ladraba a las sombras, a lo mejor por eso Julita blanqueó y se animó a decirnos con qué muertos quería hablar ella.
Julita quería hablar con su mamá y su papá.
- - -
Estuvo buenísimo que Julita finalmente abriera la boca sobre sus viejos, porque nosotras no nos animábamos a preguntarle. En la escuela se hablaba mucho del tema, pero nadie se lo había dicho nunca en la cara, y nosotras saltábamos para defenderla si alguien decía una pelotudez. La cuestión es que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente: los viejos de Julita habían desaparecido. Estaban desaparecidos; Eran desaparecidos. Nosotras no sabíamos bien cómo se decía. Julita decía que se los habían llevado, porque así hablaban sus abuelos. Se los habían llevado y por suerte habían dejado a los chicos en la pieza (no se habían fijado en la pieza capaz: igual, Julita y su hermano no se acordaban de nada, ni de esa noche ni de sus padres tampoco).
Julita los quería encontrar con la tabla, o preguntarle a algún otro espíritu si los había visto. Además de tener ganas de hablar con ellos, quería saber dónde estaban los cuerpos. Porque eso tenía locos a sus abuelos; su abuela lloraba todos los días por no tener dónde llevar una flor. Pero además Julita era muy tremenda: decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban la data y era posta, teníamos que ir a la tele o los diarios, y nos hacíamos más que famosas, nos iba a querer todo el mundo.
A mí por lo menos me pareció re fuerte esa parte de sangre fría de Julita, pero pensé que estaba bien, cosa de ella. Lo que sí, nos dijo, teníamos que empezar a pensar en otros desaparecidos conocidos, para que nos ayudaran. En un libro sobre el método de la tabla habíamos leído que ayudaba concentrarse en un muerto conocido, recordar su olor, su ropa, sus gestos, el color de su pelo, hacer una imagen mental, entonces era más fácil que el muerto de verdad viniera. Porque a veces venían muchos espíritus falsos que mentían y te quemaban la cabeza. Era difícil distinguir.
La Polaca dijo que el novio de su tía estaba desaparecido, se lo habían llevado durante el Mundial. Todas nos sorprendimos porque la familia de la Polaca era re careta. Ella nos aclaró que casi nunca hablaban del tema, pero a ella se lo había contado la tía, medio borracha, después de un asado en su casa, cuando los hombres hablaban con nostalgia de Kempes y el Campeonato del Mundo, y ella se sulfuró, se tomó un trago de vino tinto y le contó a la Polaca sobre su novio y lo asustada que había estado ella. Nadia aportó a un amigo de su papá, que cuando ella era chica venía a comer seguido los domingos y un día no había venido más. Ella no había registrado mucho la falta de ese amigo, sobre todo porque él solía ir mucho a la cancha con su viejo, y a ella no la llevaban a los partidos. Sus hermanos registraron más que ya no venía, le preguntaron al viejo, y al viejo no le dio para mentirles, para decirles que se habían peleado o algo así. Les dijo a los chicos que se lo habían llevado, lo mismo que decían los abuelos de Julita. Después, los hermanos le contaron a Nadia. En ese momento, ni los chicos ni Nadia tenían idea de adónde se lo habían llevado, o de si llevarse a alguien era común, si era bueno o era malo. Pero ahora ya todas sabíamos de esas cosas, después de la película La Noche de los Lápices (que nos hacía llorar a los gritos, la alquilábamos como una vez por mes) y el Nunca Más –que la Pinocha había traído a la escuela, porque en su casa se lo dejaban leer– y lo que contaban las revistas y la televisión. Yo aporté a mi vecino del fondo, un vecino que había estado ahí poco tiempo, menos de un año, que salía poco a la calle pero nosotros lo podíamos ver paseando por el fondo (la casa tenía un parquecito atrás). No me lo acordaba mucho, era como un sueño, tampoco se la pasaba en el patio, pero una noche lo vinieron a buscar y mi vieja se lo contaba a todo el mundo, decía que por poco, por culpa de ese hijo de puta, casi nos llevan también a nosotras. A lo mejor porque ella lo repetía tanto a mí se me quedó grabado el vecino, y no me quedé tranquila hasta que otra familia se mudó a esa casa, y me di cuenta de que él no iba a volver más.
La Pinocha no tenía a ninguno que aportar, pero llegamos a la conclusión de que con todos los muertos que ya teníamos era suficiente. Esa noche jugamos hasta las cuatro de la mañana, a esa hora ya empezamos a bostezar y a tener la garganta rasposa de tanto fumar, y lo más fantástico fue que los padres de la Pinocha ni vinieron a tocar la puerta para mandarnos a la cama. Me parece, no estoy segura porque la ouija consumía mi atención, que estuvieron mirando tele o escuchando música hasta la madrugada, también.
- - -
Después de esa primera noche, conseguimos permiso para ir a lo de la Pinocha dos veces más, en el mismo mes. Era increíble, pero los padres o responsables de todas habían hablado por teléfono con los viejos de la Pinocha, y por algún motivo la charla los dejó recontratranquilos. El problema era otro: nos costaba hablar con los muertos que queríamos. Daban muchas vueltas, les costaba decidirse por el sí o por el no, y siempre llegaban al mismo lugar: nos contaban dónde habían estado secuestrados, y ahí se quedaban, no nos podían decir si los habían matado ahí, o si los llevaron a algún otro lugar, nada. Daban vueltas después y se iban. Era frustrante. Creo que hablamos con mi vecino, pero después de escribir POZO DE ARANA, se fue. Era él, seguro: nos dijo su nombre, lo buscamos en el Nunca Más y ahí estaba, en la lista. Nos cagamos en las patas: era el primer muerto posta posta con el que hablábamos. Pero de los padres de Julita, nada.
Fue la cuarta noche en lo de la Pinocha cuando pasó lo que pasó. Habíamos logrado comunicarnos con uno que conocía al novio de la tía de la Polaca, habían estudiado juntos, decía. El muerto con el que hablamos se llamaba Andrés, y nos dijo que no se lo habían llevado ni había desaparecido: él mismo se había escapado a México, y ahí se murió después, en un accidente de coche, nada que ver. Bueno, este Andrés tenía re buena onda, y le preguntamos por qué todos los muertos se iban cuando les preguntamos adónde estaban sus cuerpos. Nos dijo que algunos se iban porque no sabían dónde estaban, entonces se ponían nerviosos, incómodos. Pero otros no contestaban porque alguien los molestaba. Una de nosotras. Quisimos saber por qué, y nos dijo que no sabía el motivo, pero que era así, una de nosotras estaba de más.
Después, el espíritu se fue.
Nos quedamos pensando un toque en eso, pero decidimos no darle importancia. Al principio, en nuestros primeros juegos con la tabla, siempre le preguntábamos al espíritu que venía si alguien molestaba. Pero después dejamos de hacerlo porque a los espíritus les encantaba molestar con eso, y jugaban con nosotras, primero decían Nadia, después decían no, con Nadia está todo bien, la que molesta es Julita, y así nos podían tener toda la noche poniendo y sacando el dedo de la copa, y o hasta yéndonos de la habitación, porque los guachos no tenían límites en sus pedidos.
Lo de Andrés nos impresionó tanto, igual, que decidimos repasar la conversación anotada en el cuaderno, mientras destapábamos una cerveza.
Entonces tocaron a la puerta de la pieza. Nos sobresaltamos un poco, porque los padres de la Pinocha nunca molestaban.
–¿Quién es? –dijo la Pinocha, y la voz le salió un poco tembleque. Todas teníamos un poco de cagazo, la verdad.
–Leo, ¿puedo pasar?
–¡Dale, boludo! –la Pinocha se levantó de un salto y abrió la puerta. Leo era su hermano mayor, que vivía en el centro y visitaba a los viejos nomás los fines de semana, porque trabajaba todos los días. Y no todos los fines de semana, porque a veces estaba demasiado cansado. Nosotras lo conocíamos porque antes, cuando éramos más chicas, en primer y segundo año, a veces él iba a buscar a la Pinocha a la escuela, cuando los viejos no podían. Después empezamos a usar el colectivo, ya estábamos grandes. Una lástima, porque dejamos de ver a Leo, que estaba fuertísimo, un morocho de ojos verdes con cara de asesino, para morirse. Esa noche, en la casa de la Pinocha, estaba tan lindo como siempre. Todas suspiramos un poco y tratamos de esconder la tabla, nomás para que él no pensara que éramos raras. Pero no le importó.
–¿Jugando a la copa? Es jodido eso, a mí me da miedo, re valientes las pendejas –dijo. Y después, la miró a su hermana–: –Pendeja, ¿me ayudás a bajar de la camioneta unas cosas que les traje a los viejos? Mamá ya se fue a acostar y el viejo está con dolor de espalda...
–Qué ganas de joder que tenés, ¡es re tarde!
–Y bueno, me pude venir a esta hora, qué querés, se me hizo tarde. Copate, que si dejo las cosas en la camioneta me las pueden afanar.
La Pinocha dijo bueno con mala onda, y nos pidió que esperáramos. Nos quedamos sentadas en el suelo alrededor de la tabla, hablando en voz baja de lo lindo que era Leo, que ya debía tener como 23 años, era mucho más grande que nosotras. La Pinocha tardaba, nos extrañó. A la media hora, Julita propuso ir a ver qué pasaba.
Y entonces todo pasó muy rápido, casi al mismo tiempo. La copa se movió sola. Nunca habíamos visto una cosa así. Sola solita, ninguna de nosotras tenía el dedo encima, ni cerca. Se movió y escribió muy rápido, “ya está”. ¿Ya está? ¿Qué cosa ya está? En seguida, un grito desde la calle, desde la puerta: la voz de la Pinocha. Salimos corriendo a ver qué pasaba, y la vimos abrazada a la madre, llorando, las dos sentadas en el sillón al lado de la mesita del teléfono. En ese momento no entendimos nada, pero después, cuando se tranquilizó un poco la cosa –un poco–, reconstruimos más o menos.
La Pinocha había seguido a su hermano hasta la vuelta de la casa. Ella no entendía por qué había dejado la camioneta ahí, si había lugar por todos lados, pero él no le contestó. Se había puesto distinto cuando salieron de la casa, se había puesto mala onda, no le hablaba. Cuando llegaron a la esquina, él le dijo que esperara y, según la Pinocha, desapareció. Estaba oscuro, así que podía ser que hubiera caminado unos pasos y ya se perdiera de vista, pero según ella había desaparecido. Esperó un rato a ver si volvía, pero como tampoco estaba la camioneta, le dio miedo. Volvió a la casa y encontró a los viejos despiertos, en la cama. Les contó que había venido Leo, que estaba súper raro, que le había pedido bajar algunas cosas de la camioneta. Los viejos la miraron como si estuviera loca. “Leo no vino, nena, ¿de qué estás hablando? Mañana trabaja temprano.” La Pinocha empezó a temblar de miedo y decir “era Leo, era Leo”, y entonces su papá se calentó, le gritó si estaba drogada o qué. La mamá, más tranquila, le dijo: “Hagamos una cosa: lo llamamos a Leo a la casa. Debe estar durmiendo ahí”. Ella también dudaba un poco ahora, porque veía que la Pinocha estaba muy segura y muy alterada. Llamó, y después de un rato largo Leo la atendió, puteando, porque estaba en el quinto sueño, dormido. La madre le dijo “después te explico” o algo así, y se puso a tranquilizar a la Pinocha, que tuvo tremendo ataque de nervios.
Hasta la ambulancia vino, porque la Pinocha no paraba de gritar que “esa cosa” la había tocado (el brazo sobre los hombros, como en un abrazo que a ella le dio más frío que calor), y que había venido porque ella era “la que molestaba”.
Julita me dijo, al oído, “es que a ella no le desapareció nadie”. Le dije que se callara la boca, pobre Pinocha. Yo también tenía mucho miedo. Si no era Leo, ¿quién era? Porque esa persona que había venido a buscar a la Pinocha era tal cual su hermano, como un gemelo idéntico, ella no había dudado. ¿Quién era? Yo no quería acordarme de sus ojos. No quería volver a jugar a la copa ni volver a lo de la Pinocha.
Nunca volvimos a juntarnos. La Pinocha quedó mal y los padres nos acusaban –pobres, tenían que acusar a alguien– y decían que le habíamos hecho una broma pesada, que la había dejado medio loca. Pero todos sabíamos que no era así, que la habían venido a buscar porque, como nos dijo el muerto Andrés, ella molestaba. Y así se terminó la época en que hablábamos con los muertos.
Mariana Enríquez (1973) es una de las autoras más destacadas en la actualidad, cuya obra combina lo fantástico, lo político y lo marginal.
Este cuento, incluido en su libro Los peligros de fumar en la cama (2021), dialoga directamente con la memoria de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
La historia narra las experiencias de un grupo de chicas que prueban la ouija para comunicarse con los muertos. Lo que comienza como un juego de exploración adolescente y rebeldía se va transformando en una reflexión sobre la muerte, la pérdida y los silencios de la historia reciente.
Así, las jóvenes buscan hablar con los muertos no sólo por curiosidad, sino por necesidad afectiva, para comprender ausencias imposibles de asimilar.
El relato mantiene una tensión constante entre lo sobrenatural y lo psicológico, con un final abierto que sugiere peligros más profundos que los fantasmas: la culpa, la traición o el inconsciente colectivo.
De igual manera, la narración no se limita a lo político. También plantea cómo el trauma se hereda y se incorpora a la vida diaria de nuevas generaciones que, aunque no vivieron los hechos, los sienten como una herida personal.
Revisa Las cosas que perdimos en el fuego: análisis del cuento de Mariana Enríquez
7. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? - León Tolstói
Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra.”
Ahora bien, cerca de la aldea de Pahom vivía una dama, una pequeña terrateniente, que poseía una finca de ciento cincuenta hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pahom oyó que un vecino suyo compraría veinticinco hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad.
“Qué te parece -pensó Pahom- Esa tierra se vende, y yo no obtendré nada.”
Así que decidió hablar con su esposa.
-Otras personas están comprando, y nosotros también debemos comprar unas diez hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias.
Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados cien rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas; contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pahom escogió una parcela de veinte hectáreas, donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra.
Así que ahora Pahom tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada, y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente, y talaba sus propios árboles, y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos, o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta.
Un día Pahom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pahom le preguntó de dónde venía, y el forastero respondió que venía de allende el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá, y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo, y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una avilla. Comentó que un campesino había trabajado sólo con sus manos, y ahora tenía seis caballos y dos vacas.
El corazón de Pahom se colmó de anhelo.
“¿Por qué he de sufrir en este agujero -pensó- si se vive tan bien en otras partes? Venderé mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo”.
Pahom vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba.
Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido, pero cuando se habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pahom ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años, y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero.
“Si todas estas tierras fueran mías -pensó-, sería independiente y no sufriría estas incomodidades.”
Un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los bashkirs, donde había comprado seiscientas hectáreas por sólo mil rublos.
-Sólo debes hacerte amigo de los jefes -dijo- Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y di vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca.
“Vaya -pensó Pahom-, allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte.”
Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de quinientos kilómetros, y el séptimo día llegaron a un lugar donde los bashkirs habían instalado sus tiendas.
En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurniss, y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pahom sacó presentes de su carromato y los distribuyó, y les dijo que venía en busca de tierras. Los bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Pahom.
El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom:
-De acuerdo. Escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia.
-¿Y cuál será el precio? -preguntó Pahom.
-Nuestro precio es siempre el mismo: mil rublos por día.
Pahom no comprendió.
-¿Un día? ¿Qué medida es ésa? ¿Cuántas hectáreas son?
-No sabemos calcularlo -dijo el jefe-. La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo, y el precio es mil rublos por día.
Pahom quedó sorprendido.
-Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra -dijo.
El jefe se echó a reír.
-¡Será toda tuya! Pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero.
-¿Pero cómo debo señalar el camino que he seguido?
-Iremos a cualquier lugar que gustes, y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro, cava un pozo y apila la tierra; luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya.
Pahom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurniss, comieron más oveja y bebieron más té, y así llegó la noche. Le dieron a Pahom una cama de edredón, y los bashkirs se dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer.
Pahom se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra.
“¡Qué gran extensión marcaré! -pensó-. Puedo andar fácilmente cincuenta kilómetros por día. Los días ahora son largos, y un recorrido de cincuenta kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas, o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más. Unas noventa hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado.”
Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba.
-Es hora de despertarlos -se dijo-. Debemos ponernos en marcha.
Se levantó, despertó al criado (que dormía en el carromato), le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los bashkirs.
-Es hora de ir a la estepa para medir las tierras -dijo.
Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurniss, y ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él no quería esperar.
-Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora.
Los bashkirs se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carros. Pahom iba en su carromato con el criado, y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la planicie.
-Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes.
A Pahom le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales.
El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo:
-Ésta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya.
Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre, se puso un costal de pan en el pecho del jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuñó la azada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras.
-No importa -dijo al fin-. Iré hacia el sol naciente.
Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte.
“No debo perder tiempo -pensó-, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco.”
Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, se internó en la estepa.
Pahom caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso. Al cabo de un rato cavó otro pozo.
Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima, y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pahom calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido; se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor; miró el sol; era hora de pensar en el desayuno.
-He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día, y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me quitaré las botas -se dijo.
Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura.
“Seguiré otros cinco kilómetros -pensó-, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra.”
Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol.
“Ah -pensó Pahom-, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando, y muy sediento.”
Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha, y la hierba era alta, y hacía mucho calor.
Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía.
“Bien -pensó-, debo descansar.”
Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad, y sentía sueño, pero continuó, pensando: “Una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo”.
Avanzó un largo trecho en esa dirección, y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. “Sería una pena excluir ese terreno -pensó-. El lino crecería bien aquí.”. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Pahom miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma.
“¡Ah! -pensó Pahom-. Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto.” Y siguió a lo largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte, y Pahom aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta.
“No -pensó-, aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado, y ya tengo gran cantidad de tierra.”.
Pahom cavó un pozo de prisa.
Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos, le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie, y se hundía cada vez más.
“Cielos -pensó-, si no hubiera cometido el error de querer demasiado. ¿Qué pasará si llego tarde?”
Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte.
Pahom siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó sólo la azada que usaba como bastón.
“Ay de mí. He deseado mucho, y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol.”
El temor le quitaba el aliento. Pahom siguió corriendo, y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel, y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pahom estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento.
Aunque temía la muerte, no podía detenerse. “Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora”, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los bashkirs gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo.
El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pahom estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma, agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, riendo a carcajadas.
“Hay tierras en abundancia -pensó-, ¿pero me dejará Dios vivir en ellas? ¡He perdido la vida, he perdido la vida! ¡Nunca llegaré a ese lugar!”
Pahom miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Miró el cielo. ¡El sol se había puesto! Pahom dio un alarido.
“Todo mi esfuerzo ha sido en vano”, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los bashkirs aún gritaban, y recordó que aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pahom soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos.
-¡Vaya, qué sujeto tan admirable! -exclamó el jefe-. ¡Ha ganado muchas tierras!
El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom estaba muerto!
Los pakshirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad.
Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba.
León Tolstói (Rusia, 1828 - 1910) es uno de los grandes escritores de la literatura universal y una figura clave del pensamiento moral y religioso del siglo XIX. Su obra combina profundidad filosófica con un estilo claro que busca transmitir enseñanzas éticas y espirituales.
Publicado en 1886 "¿Cuánta tierra necesita un hombre?" es un cuento moral que reflexiona sobre la ambición, la codicia y el verdadero sentido de la vida. A través de una narración sencilla, Tolstói desnuda la insaciabilidad del ser humano y la ilusión del progreso material.
El relato cuenta la historia de un campesino que, obsesionado con obtener más tierras, termina perdiendo lo más valioso: su vida. Convencido de que la felicidad depende de la posesión, su deseo desmedido lo lleva a correr hasta el agotamiento.
El autor escribió este relato preocupado sobre las desigualdades sociales y la pérdida de los valores espirituales en una Rusia dominada por el afán de riqueza. Por ello, en tono parabólico, advierte sobre los peligros del materialismo y la ambición que consume al individuo.
8. Guerra en los basureros - Guadalupe Nettel
Hace más de diez años que ejerzo como profesor de biología en la Universidad del Valle de México. Mi especialidad son los insectos. Algunas personas vinculadas a mi campo de investigación me han hecho notar que cuando entro en un laboratorio o en las aulas de clase, casi siempre prefiero acomodarme en las esquinas; del mismo modo en que, cuando camino por la calle, me muevo con mayor seguridad si estoy cerca de un muro. Aunque no sabría explicar exactamente por qué, he llegado a pensar que se trata de un hábito relacionado con mi naturaleza profunda. Mi interés por los insectos despertó muy pronto, en el paso de la infancia hacia la adolescencia, alrededor de los once. La ruptura de mis padres era aún muy reciente y, puesto que ninguno de los dos estaba en condiciones psicológicas para hacerse cargo del error que habían engendrado juntos, decidieron mandarme a vivir con la hermana mayor de mi madre, mi tía Claudine, que sí había logrado construir una familia funcional, con dos hijos disciplinados, pulcros y buenos estudiantes. Yo conocía muy bien su casa, situada en un fraccionamiento clasemediero con aspiraciones yankies como decía mi papá. Muy diferente del lugar en el que yo había nacido y pasado once largos años. Mi casa y la de mis tíos eran opuestas en todo. Nosotros vivíamos en una parte desmejorada de la colonia Roma, uno de esos departamentos que ahora se conocen con el nombre de loft y en aquella época como «estudio de artistas», aunque en realidad se asemejaba más a un cuarto oscuro de fotografía, por las telas superpuestas —casi todas hindúes— que frenaban la entrada del sol: mi madre sufría migrañas constantes y no soportaba estar expuesta mucho tiempo a la luz. La casa de mis tíos, en cambio, tenía inmensos ventanales, además de un jardín donde mis primos jugaban al ping-pong. Mientras que, en nuestra familia, los tres teníamos la responsabilidad de la limpieza —obligación que ninguno cumplía cabalmente—, mis tíos contaban con una sirvienta amable y silenciosa que cohabitaba con su madre en la misma azotea: Isabel y Clemencia. Una vez instalado en la casa de mi tía, esas dos mujeres me enseñaron más cosas de las que aprendí en todo el año escolar. No es de extrañarse, pues las peleas y los gritos de mis padres habían tenido en mí el efecto de una perforadora: cualquier información que no friera indispensable para mi supervivencia, como las divisiones con punto decimal y las monocotiledóneas gramíneas, se filtraba por las grietas de mi averiada cabeza para perderse sin remedio en el olvido. Imagino agradecido el esfuerzo que representó para mis padres desplazarse juntos esa mañana de agosto hasta la casa de mis tíos. Ni siquiera aceptaron tomar una copa www.lectulandia.com - Página 24
y eso que casi nunca se negaban a ello. Dejaron mis dos maletas en el vestíbulo y se despidieron ahí. La noche anterior, mi padre me había explicado que ambos tenían ideas muy distintas sobre diversos asuntos, entre ellos mi educación. Me aseguró también que tarde o temprano las cosas iban a arreglarse y que yo podría elegir mudarme con alguno de los dos y pasar las vacaciones con el otro, como hacían todos los hijos de padres divorciados a los que yo venía observando desde hacía tiempo en la escuela, con la misma curiosidad con que uno mira a las víctimas de una guerra civil. Mamá no dijo nada esa noche. La recuerdo sentada sobre la alfombra, en su pose favorita, con las piernas dobladas en triángulo y el mentón apoyado sobre las rodillas. Mientras me llevaban en coche hasta el fraccionamiento, mis padres no añadieron nada a aquella explicación. Saludaron a mis tíos sin mirarlos a los ojos y me pidieron, frente a ellos, que me portara bien y que los obedeciera en todo. Después, sin revelar la fecha en que vendrían a buscarme, o por lo menos el día de su próxima visita, subieron al automóvil y se esfumaron. Mi tía Claudine me tomó de la mano y me llevó hasta lo que, a partir de entonces, sería mi habitación. Se trataba de un cuchitril en la azotea, entre la cocina y el cuarto de servicio en el que vivían Isabel y Clemencia. Mi tía se disculpó en voz baja por ponerme en ese lugar tan poco hospitalario pero mi llegada la había tomado por sorpresa y no contaba con ninguna habitación libre donde recibirme. Sin embargo, aquel cuarto no era tan desagradable. Yo siempre había sido un niño observador y comprendía las ventajas de vivir en una casa organizada. Era la primera vez que tenía una habitación para mí, ya que en el estudio de mis padres los espacios estaban separados únicamente por biombos o cortinillas de papel. Cuando me quedé solo, cerré la puerta y corrí las cortinas; moví la cama de lugar, saqué mi ropa de la maleta y la instalé en los cajones de la cómoda como si se tratara de una mudanza. Mientras me ayudaba a empacar, mi madre me había asegurado que mi estancia en casa de los tíos sería corta y que de ninguna manera consideraba conveniente que me llevara todas mis pertenencias. «Tal vez tu padre y yo acabemos reconciliándonos», recuerdo que dijo, con su titubeo habitual. Sin embargo, yo preferí enfrentar aquel cambio como algo definitivo. Esa tarde, mis primos, algo mayores que yo, subieron a saludarme con una fraternidad sospechosa que durante meses no volvieron a demostrar, y regresaron a sus respectivas ocupaciones hasta la hora de la cena. Estábamos en el mes de enero pero ya no hacía frío. Recuerdo ese fin de semana como un remanso. Me sorprendió que existiera un sitio en el que nadie discutía, excepto en las telenovelas, cuyas voces llegaban hasta mí por la ventana del cuarto de servicio. Conocía poco a mi tía Claudine, menos aún a su esposo. Ella era exactamente lo que mi madre llamaba «una mujer tradicional», es decir una señora que no usaba vaqueros ni faldas orientales, no fumaba marihuana y tampoco escuchaba canciones en inglés. No se preocupaba por el orden mundial sino por el doméstico y por los eventos sociales de su club privado. Al mirarla, no podía sino sorprenderme por lo www.lectulandia.com - Página 25
distinta que era de mi madre, quien, a decir de papá, era incapaz de realizar correctamente más de una actividad al día, como hacer la compra u ordenar sus papeles, y que constantemente quemaba las cacerolas, permitía que las sábanas se pudrieran en la lavadora y dejaba las llaves en la cerradura del departamento. Un desastre, en pocas palabras, pero un desastre increíblemente tierno y al cual por supuesto yo estaba más que apegado. Las pocas reuniones de familia que conservo en la memoria se celebraron siempre en casa de mi tía Claudine. Según mamá, ellos no querían venir a nuestro estudio porque les daba asco. Cuando llegué a su casa, mis tíos me recibieron con una mezcla de lástima por la situación de mis padres y de aprensión por la forma en que me habían educado. Mi tía era una mujer práctica y, para solucionarse la vida, decidió cambiarme de escuela ese año. En vez de seguir asistiendo a la primaria de mi barrio, iría con mis primos al Colegio Americano. Como mi nueva existencia, la escuela también se dividía en diferentes escalones. La mayoría de los alumnos rubios, a la que pertenecían mis primos, estudiaban en la sección americana del colegio, mientras que yo acudía a la mexicana, una sección más barata, donde se hablaba español y cuyos salones se encontraban no en la azotea sino en la planta baja, es decir, en la parte más oscura del edificio. Todas las mañanas, cuando el autobús de la escuela pasaba a recogernos, mis primos ocupaban los asientos traseros del armatoste y, desde ahí, mataban el tiempo molestando a mis compañeros. Es verdad —como aseguró mi tía Claudine a mi padre por teléfono un par de meses después— que yo no hice ningún esfuerzo por integrarme. Podía haber participado más en las conversaciones familiares o aparecer más seguido en las comilonas del domingo a las que acudían otros parientes que también eran los míos; podía haber pedido que me inscribieran al club donde sus hijos pasaban las mañanas del sábado; podía haberme hecho amigo, ya no digamos de mis dos primos, sino de al menos uno; podía haberme tomado la molestia de averiguar cuál era el menos antipático de ellos. En vez de eso, permanecí casi siempre recluido en mi cuarto, con la mirada absorta en las grietas del techo y los oídos atentos a los chismes que la empleada le contaba a su madre acerca de sus patrones. Mi habitación, a medio camino entre la casta de las sirvientas y los miembros de la familia, representaba muy bien mi lugar en ese universo. Aunque nunca lo expresaron de manera contundente, a la hora de la comida notaba un desagrado general por mis modales y mi forma de comportarme en la mesa. Mi tía censuraba sin cesar a mis primos, sobre todo al más pequeño, para que no hablaran con la boca llena y bajaran los codos del mantel. A mí, en cambio, nunca me decía nada y eso aumentaba la animadversión que recibía de ellos. Fue por ese motivo principalmente por el que empecé a comer en otros horarios. Al llegar de la escuela subía a mi cuarto para hacer la tarea y bajaba a la cocina, justo antes de que Isabel metiera las sobras al refrigerador. También a la hora de la cena esperaba a que todos hubieran dejado el comedor, aun si a veces no me era fácil resistir a los olores de comida que subían www.lectulandia.com - Página 26
hasta la azotea. Cuando todos se marchaban, encendía las luces para prepararme un sándwich y beber la taza de chocolate que Isabel me dejaba junto a la estufa. Cenaba solo, como un espectro cuya vida transcurre de manera paralela, sin que nadie venga a interrumpirla. Me gustaba el silencio y la tranquilidad de esas horas. A veces, mientras sorbía con estruendo mi bebida caliente, encontraba algún rastro de Isabel: una lista de mercado, un folletín de la iglesia evangelista, una guía de telenovelas. Era entretenido observar esos papeles, la letra torpe de la muchacha, sus indecisiones ortográficas. Después de cenar, lavaba mi plato y mis cubiertos y subía a asearme al baño de servicio que Isabel y su madre dejaban lleno de vapor y aroma a crema Nivea. Los sábados, mientras mis primos jugaban al tenis en el club, yo acompañaba a Isabel a La Merced a hacer la compra de la semana. Subíamos a un autobús que pasaba a pocas cuadras de la casa y luego a otro que nos llevaba por la avenida Vértiz. El mercado de La Merced era mucho más interesante que el pequeño súper, situado en la misma calle que el estudio de mis padres, donde había hecho la compra hasta entonces. Lo que más disfrutaba de aquellos paseos con Isabel era el viaje en autobús por la ciudad y los personajes que compartían el transporte con nosotros. Personas de todas las edades y todas las clases sociales meciéndose y chocando entre sí. Se veían también mendigos de muy distintos tipos, desde niños tullidos hasta amas de casa de aspecto venerable. Una vez me tocó presenciar un asalto a manos de un payaso armado que amenazó al chofer mientras todos poníamos nuestro capital en la bolsa de su ayudante. También a Isabel le gustaba salir a hacer la compra. En cuanto salía de casa se ponía de buen humor y conversaba conmigo acerca de lo que estuviéramos viendo. Con esa misma alegría eficaz, regateaba con los marchantes. De todas las vidas que transcurrían en esa casa, la de Clemencia era, sin lugar a dudas, la más circunspecta de todas, incluso más que la mía. No hablaba con nadie, evitaba encontrarse con los miembros de la familia y, si por casualidad coincidía con alguno de mis primos en la escalera de servicio, jamás le dirigía la palabra. Sólo de noche la escuchaba susurrando en su habitación con su hija. A veces, sin embargo, sobre todo si me notaba triste o preocupado, dando vueltas por la azotea como era mi costumbre, me ofrecía uno de los cigarrillos que fumaba a escondidas de Isabel, a unos cuantos pasos de los tanques de gas estacionario. Nunca los acepté pero me quedaba a su lado cuando los encendía. El olor de sus Delicados sin filtro me recordaba el del estudio de mis padres. No sabría decir si fue por la sazón exquisita de Isabel, por el exceso de manjares que había en esa cocina o simplemente porque las colaciones improvisadas no me eran suficientes, pero en casa de mi tía me volví un aficionado a la comida. Ya no salía de mi cuarto sólo de cuando en cuando para ir a comer algo, sino que, en una misma noche, bajaba varias veces por una Coca-Cola, una paquete de galletas, un yogurt con mermelada, sin importar la hora. Recuerdo perfectamente la sensación de libertad que me causaba moverme sin ser visto ni escuchado por aquella casa y www.lectulandia.com - Página 27
sospecho que de ese tiempo proviene la costumbre de caminar al ras de los muros de la que hablaba al principio. Una de esas madrugadas en que bajé a la cocina con la intención de servirme un vaso de leche, descubrí una cucaracha enorme, color marrón muy oscuro, detenida junto a la alacena. Me pareció que aquel insecto me miraba y en sus ojos reconocí la misma sorpresa y desconfianza que yo sentía por él. Acto seguido, se echó a correr atolondrado, hacia todas partes. Su nerviosismo me dio asco y, al mismo tiempo, me produjo una sensación familiar. ¿O fue acaso la sensación de familiaridad la que me produjo el rechazo? No sé decirlo. Lo cierto es que dejé el vaso sobre la mesa y corrí despavorido hasta mi cuarto pero no pude dormir. Me preocupaban dos cosas: mi actuación cobarde frente a un miserable bicho y el vaso de leche que había dejado sobre la mesa. Después de pensarlo mucho, reuní el valor suficiente para volver a bajar. Entonces descubrí que el insecto seguía en el suelo. Esta vez no sentí miedo sino una aversión infinita. Levanté el pie del suelo y con la suela de mi chancla lo estampé en el mosaico. El impacto produjo un crujido que, en medio de aquel silencio, me pareció estrepitoso. Me disponía a subir de nueva cuenta, cuando escuché la voz disgustada de Clemencia a unos pasos de distancia: —Si no la levantas y te deshaces de ella —me dijo—, vendrán a buscarla sus parientes. La anciana se inclinó con suavidad y recogió con la mano el cadáver de la cucaracha para envolverlo en una servilleta. Había algo solemne en su actitud, como de quien lleva a cabo un ritual mortuorio. Después abrió la puerta del patio trasero que compartíamos con otras casas vecinas y la echó en una maceta. Sin decir nada, subimos a nuestras habitaciones. Una vez en la azotea, Clemencia empezó a lamentarse. —¿A quién se le ocurre? —dijo, casi para sus adentros—. Ahora, lo más probable es que vengan a invadimos. Pasé varias horas en mi cama, dándole vueltas al asunto. Incluso para un niño de once años, lo que Clemencia había dicho sonaba un poco descabellado. Durante mi insomnio me pregunté qué pasaría con nosotros si Clemencia tuviese razón y, de ser así, cómo eran los lazos familiares entre las cucarachas, qué obligaciones y qué derechos tenían dentro de su clan. Y esa familia, ¿era una sola, interminable, que habitaba toda la tierra, o había distinciones entre las diferentes ramas? Cuando por fin logré dormirme, soñé con un cortejo fúnebre de cucarachas. Aquella que yo había aplastado con el pie yacía en medio de una muchedumbre, como cuando fallece un héroe o un poeta querido. Tuve la certeza de que nunca me lo perdonarían. Clemencia no se equivocaba. En muy poco tiempo, las cucarachas invadieron la casa de mi tía Claudine. No llegaron de golpe como hordas de vikingos, dispuestas a conquistar un territorio. Pero se apoderaron de la alacena subrepticiamente, a la manera de una guerrilla que evita ser detectada. Luego, de la cocina entera. Pocos días más tarde, Isabel llamó a su patrona para darle la noticia. Me encontraba junto a www.lectulandia.com - Página 28
ellas justo en ese momento y por eso pude ver el rictus serio e imponente de mi silenciosa tía. Yo no lograba quitarme de la cabeza que la invasión se había producido por mi culpa. Pensé que la despediría, pero en vez de eso, cuando por fin se decidió a decir algo, fue para establecer un plan de ataque. Empezarían con el veneno más ordinario. Si este no funcionaba en las próximas setenta y dos horas, llamarían al fumigador. Isabel asintió gravemente. Tenía las piernas muy juntas y el cuerpo erguido como un militar. Antes de marcharse, Claudine se detuvo en el quicio de la puerta, pidió a la sirvienta que le preparara un té de tila y que se lo llevara a la cama. —No se lo cuentes a nadie —dijo— esto debe quedar entre nosotras. Sin embargo, mi tía no respetó su plan inicial. Quizás fue una cuestión de orgullo o de simple pudor ante los vecinos, el caso es que el fumigador nunca pisó su casa. En cambio, durante las semanas siguientes vimos circular todo tipo de trampas y venenos para mitigar la plaga. La más impresionante era una especie de goma donde algunas cucarachas se pegaban, dejando un pedazo de caparazón, a veces una sola pata. Por desgracia, la trampa no las mataba y tampoco las dejaba estériles. Aún mutilados, esos insectos se seguían reproduciendo velozmente, poblando las alacenas y los estantes donde se guardaban las especias. Mi tía era la estratega e Isabel la ejecutora. Esta última se tomaba el asunto de las cucarachas como una cuestión personal, la oportunidad que había esperado siempre de demostrar su lealtad a la familia. La simpatía que me inspiraba Isabel me hacía solidarizarme con su guerra. Cada noche la ayudaba a rociar las orillas de la casa con un producto blanco e inodoro que supuestamente ahuyentaba a los insectos. Sin embargo, el único resultado de esa nueva sustancia fue la muerte de un ratón cuya existencia nos resultó insignificante. Mi tía Claudine, en cambio, prefería el aerosol. Cuando ni sus hijos ni su marido estaban en casa, aparecía en los pasillos con un cubreboca y el tubo en la mano, su actitud poderosa recordaba la de un soldado transportando un arma de alto calibre. El ruido del aerosol llegaba hasta mi cuarto causándome escalofríos. Isabel y mi tía ya no hablaban de ninguna otra cosa. Parecían acaparadas por la presencia de los insectos. Mis primos, en cambio, no mencionaban nunca el tema. Muchas veces pregunté si Claudine perseveraba en su afán por mantenerlos aparte o si eran ellos mismos quienes preferían fingir demencia. Sospecho que lo sabían pero, por temor a los nervios de su madre o por simple indiferencia, preferían hacerse los desinformados. Hasta que mi tía ventiló públicamente el asunto, para redoblar las precauciones, no se atrevieron a comentarlo. —Es importante —nos dijo Claudine— que se muestren más cuidadosos con los alimentos. Prohibido dejar platos sucios en la sala o en el cuarto de la tele. No quiero ver ni una migaja en el suelo. Mis primos adoptaron con seriedad todas las medidas de higiene que les requería su madre. Yo hice lo mismo, extrañado de mi propio comportamiento. Las veces en que había visto una araña o un cara de niño en el patio de la escuela, mi reacción había sido serena y despreocupada. Y sin embargo ahora consideraba estos bichos un www.lectulandia.com - Página 29
problema de vida o muerte. Muy rápidamente mis primos se contagiaron de la enjundia. Cada vez que aparecía una cucaracha en el baño o sobre la alfombra de alguna habitación, toda la familia se reunía para acribillarla, Isabel y yo incluidos. Ya no era cuestión de clases sociales sino de una verdadera guerra entre especies. Esos insectos no sólo habían invadido los cajones y las alacenas, sino también todos los resquicios de nuestras conciencias. Cualquiera que las haya sufrido, sabrá que no exagero: las cucarachas casi siempre terminan convirtiéndose en una obsesión. Clemencia era la única que se mantenía fuera de aquella alharaca. Su actitud me extrañaba sobre todo después de su arrebato de la primera noche. Estaba seguro de que sabía muchas cosas acerca de nuestras enemigas y, sin embargo, no revelaba ninguna. Lo único que hacía, de cuando en cuando, era expresarse con sarcasmo acerca de nuestro encarnizamiento: —Así son los ricos —decía—. Se angustian siempre por tan poca cosa. Mírenlos, parece que les hubiera caído el chahuistle. Olvidaba que una de las principales atacantes de los insectos era su propia hija. Según lo que había dicho aquella noche, las cucarachas tenían códigos y rituales, al menos funerarios. Me dije que era importante observar su comportamiento más sistemáticamente y que de esa observación saldrían las claves para aniquilarlas. El enemigo, en cambio, no parecía amedrentado por nuestros ataques. Las cucarachas caminaban por la casa con una desfachatez que rayaba en la arrogancia, tal vez porque, al menos en número, eran superiores a nosotros o quizás porque, a diferencia de los seres humanos, no les importaba la muerte. Era esta característica y no el color de sus caparazones ni la fealdad de sus patas nerviosas lo que más me atemorizaba. De algo estaba seguro: si no las desterrábamos, ellas lo harían con nosotros. Un sábado por la mañana, Isabel y yo nos sentamos a platicar en la cocina. Habíamos puesto pan a descongelar en el microondas. Mientras la mujer me explicaba los beneficios del nuevo insecticida, escuchamos unas crepitaciones inusuales dentro del aparato. Cuando abrimos la puerta, descubrimos tres cadáveres de cucaracha sobre las banderillas. Por lo visto, la parte de arriba del microondas — que rara vez encendíamos— era uno de sus principales cuarteles. La escena me dejó horrorizado: ya habíamos probado todo y seguíamos en las mismas. En cambio Isabel se mantuvo inusualmente tranquila. —No te preocupes —me dijo con tono protector—. Vamos a ganar esta guerra… Esa semana, Isabel dejó de utilizar el insecticida. Sin abandonar ni un instante su nueva tranquilidad, se puso a perseguir a los bichos para meterlos en un bote vacío de yogurt. El sábado siguiente, en vez de subir al autobús, mi tía nos acompañó en coche hasta La Merced. Hicimos la compra igual que siempre pero esta vez, antes de salir, Isabel nos condujo a Claudine y a mí a una nave a la que nunca antes me había llevado. En esta zona, los puestos no tenían cortinas de metal y tampoco mesas de exhibición como en los otros galpones. Ahí, los comerciantes ponían su tendido en el www.lectulandia.com - Página 30
suelo. Una sábana o un petate bastaban para enseñar su mercancía. Algunos llevaban hierbas, otros montoncitos de frutas silvestres, nísperos o ciruelas visiblemente recolectados por ellos mismos. Otros vendían canastas. Alguien en uno de esos puestos miserables llamó poderosamente mi atención. Se trataba de una niña de rostro hermoso y muy oscuro que ayudaba a su madre a vender insectos. —¿Qué es lo que venden? —le pregunté a Isabel, con incredulidad. —Son jumiles —respondió la niña con una voz tan dulce que me ruboricé en el acto—. ¿Quieres probarlos? Me quedé atónito observando el espectáculo. Lo que la niña vendía eran chinches redondas y muy inquietas en conos de cartón que los compradores comían ahí mismo con limón y sal, sin tomarse la molestia de cocinarlas. —Ándale, ¿qué esperas? —me regañó Isabel ante la mirada risueña de mi tía—. ¿Le vas a decir que no a ese angelito? ¡Te las está regalando! Extendí la mano y la niña puso en ella uno de esos vasitos, rebosante de jumiles. Ella misma lo aderezó para mí. A pesar de todo lo que pueda decir mi tía sobre la extravagancia de mis padres, yo nunca había comido insectos, ni siquiera chapulines. Mientras seguía dudando sobre si probarlos o no, uno de los animales escapó y empezó a trepar por mi antebrazo. No pude más, tiré el cucurucho al suelo y salí corriendo. Isabel me encontró en la puerta que separaba el galpón de la siguiente nave del mercado donde vendían la fruta y a la que siempre solíamos ir. Los jumiles no eran los únicos bichos que se vendían ahí. También había comerciantes de abejas cuyo veneno —me enteré esa mañana— servía para desinflamar heridas y para bajar la fiebre, grillos color morado, gusanos del maíz, ahuahutles y unas hormigas gigantes que se llaman chicatanas. Según el instituto para el cual trabajo en la universidad, el número de insectos comestibles censados en nuestro país asciende a quinientas siete especies. —¿Ve que no tiene nada de malo comerse a los insectos? —le preguntó Isabel a mi tía quien seguía observándolo todo con actitud reflexiva—. Se lo aseguro, señora. Si empezamos a comerlas, las cucarachas se irán despavoridas. —Pero ¿cómo vamos a convencer a mi marido y a los niños de que lo hagan? — preguntó Claudine para mi sorpresa. —Primero se las daremos sin decir nada y, ya que se acostumbren, les explicamos todo. Si no, los traemos aquí para que se den cuenta. El lunes, al volver de la escuela, comprendí que mi tía ya estaba decidida. A la hora de comer, Isabel sirvió ensalada de lechuga y charales empanizados. Para aderezarlos, trajo un par de salsas picantes, sal y rebanadas de limón. Desde la cocina, miré cómo mi familia devoraba aquel platillo nuevo con el hambre de siempre. Mi tía también comió pero en menor cantidad y a regañadientes, con una expresión de mártir absorta en su sacrificio. Yo no probé bocado. Al día siguiente sirvieron chop-suey y el miércoles setas de diferentes tipos en salsa de chile guajillo. www.lectulandia.com - Página 31
Toda esa semana Isabel siguió innovando manjares. Después de varios días y sin ningún tipo de razón aparente, la población de cucarachas en nuestra alacena había disminuido. Mi tía estaba feliz y llamó a sus hijos para explicarles el nuevo estado de las cosas. —No le digan nada a su papá todavía —advirtió—. Creo que no está preparado. Al principio mis primos se mostraron contrariados. El más pequeño vomitó esa tarde y se negó a comer durante varios días. Sin embargo, muy pronto todos dejamos de lado los prejuicios y empezamos a disfrutar intensamente nuestra supremacía sobre las cucarachas. Era tanta la animadversión que les teníamos que ideamos todo tipo de estrategias para torturarlas. La receta más popular en la familia fue el ceviche de cucaracha que Isabel preparaba a la vista de todos. Para hacerlo, ponía a ayunar a las miserables con hierbas de olor, como se hace con los chapulines, y una vez purgadas, las dejaba marinando varias horas en jugo de limón. Ahora sé que muchas personas desarrollan alergias a las cucarachas. Su sola presencia les produce edemas en los párpados y un lagrimeo constante. En ocasiones llegan incluso a originar asma. Sin embargo, quizás por la manera tan escrupulosa como las cocinaba Isabel, nadie de la familia desarrolló esas reacciones. La ingesta de cucarachas no sólo nos ayudó a terminar con la plaga sino que fomentó la amistad entre nosotros. Yo volví a comer a la misma hora que todos los demás, poniendo mayor atención en mis modales y mis primos dejaron de segregarme por mi mal comportamiento. No hay nada como un secreto familiar para propiciar la unidad entre los miembros. Clemencia era la única que no participaba de esas bacanales. Si antes ya se mantenía apartada de todos nosotros, sus reticencias gastronómicas terminaron de marginarla. Una noche, me despertó el susurro de una conversación. Isabel y su madre discutían en su cuarto acaloradamente. Me puse las chanclas y salí dispuesto a escuchar detrás de la puerta. —Puede que sea el remedio, pero no tienes derecho. Es injusto lo que estás haciendo —decía la vieja al borde del llanto. Conocía a Clemencia lo suficiente como para saber que le importaba un comino lo que comieran los habitantes de esa casa. Lo que yo no podía creer es que estuviera defendiendo a las cucarachas. Pero Isabel, quien a todas luces no se había dado cuenta del bando al que pertenecía su madre, insistió, una y otra vez, en que era la única manera de vencerlas. Yo había visto alguna vez en la televisión cómo los insectos se eliminan entre ellos. La mejor manera de acabar con una especie es permitir que otra se la coma. Isabel tenía razón y los resultados hablaban por sí mismos. Días más tarde, mientras la acompañaba a fumar uno de sus Delicados sin filtro, Clemencia me habló de las cucarachas con una admiración evidente. —Estos animales fueron los primeros pobladores de la Tierra y, aunque el mundo se acabe mañana, sobrevivirían. Son la memoria de nuestros ancestros. Son nuestras abuelas y nuestros descendientes. ¿Te das cuenta de lo que significa comérselas? www.lectulandia.com - Página 32
Clemencia no bromeaba al preguntar esto. La cuestión del parentesco le parecía imponderable. Le contesté que ni Isabel ni yo teníamos la intención de exterminar a la especie, lo único que queríamos era echarlas de la casa. —Además no tiene nada de malo comer insectos —exclamé, utilizando las palabras de Isabel—. En el mercado los venden. Clemencia guardó silencio y, mientras lo hacía, me dirigió una mirada acusadora, cargada de resentimiento. —Nadie, además de ustedes, se come a las cucarachas. Pero todo lo que hacemos se paga en esta vida. Después no se extrañen de su mala suerte. Volví a mi cuarto aterrorizado por la amenaza de la vieja. Ya antes había visto cómo se cumplían sus disparates. El viernes por la mañana, mi tía apareció en la escuela para llevarme a casa. Le pregunté si había pasado algo malo pero ella sólo negó con la cabeza. La vi tan seria que no me atreví a preguntar nada más. Hicimos el trayecto en coche, sin decir una palabra. En el vestíbulo de la entrada reconocí el abrigo de mi madre. Desde el fondo de la sala se esparcía el olor tan peculiar de sus cigarros oscuros. Me sorprendió el aspecto lustroso de su ropa. Los meses que había pasado en ese fraccionamiento me habían acostumbrado al brillo de las prendas clasemedieras y a sus muebles impecables. Mucho más delgada que antes, mi madre temblaba de nervios en una orilla del sofá. Infringiendo las reglas de la casa —reglas que ella conocía perfectamente—, encendía un cigarro tras otro y aspiraba con fuerza, como si en la sustancia volátil que entraba por sus pulmones hubiera querido encontrar el valor para mirarme a los ojos. No había venido a buscarme. Parecía más interesada en saber si me portaba correctamente, si cumplía con mis obligaciones domésticas y escolares y si mi tía estaba de acuerdo en seguirme alojando. Algo comentó de una cuenta bancaria que podía servir para solventar sus gastos o los míos. Eso no lo entendí bien. Lo que sí capté perfectamente fue que tenía mucho miedo. Fiel a su carácter práctico, mi tía reveló la explicación que su hermana no lograba formular: —Tu madre ha decidido internarse en una clínica —me dijo—. Nosotros estamos de acuerdo y vamos a apoyarla. Sin esperar mi respuesta, Claudine salió de la sala para dejamos solos. Mamá siguió temblando en silencio. Me acerqué al sofá con todo el cuidado del mundo y la abracé. Todas mis dudas desaparecieron en aquel momento: por más adaptado que estuviera a esa nueva familia, era a ella a quien pertenecía y era con ella con quien deseaba vivir. En un tono de voz muy bajo, un tono de confidencia, le hablé de mis primos, de lo espantoso que era viajar con ellos en el camión de la escuela, exageré todo lo que pude las condiciones en las que vivía para que me llevara a su estudio, a la clínica o a donde fuera. Le prometí ocuparme de ella y, por toda respuesta, recibí el calor de su aliento alquitranado. Al cabo de irnos minutos, mi tía volvió a la sala para llevársela. www.lectulandia.com - Página 33
Recuerdo que esa noche cayó un largo aguacero. Isabel y Clemencia tocaron varias veces a la puerta de mi cuarto. La silueta del paraguas se reflejaba en una de mis ventanas. No es que no quisiera verlas o hablar con ellas, pero carecía de fuerzas para salir de la cama y abrir. La única compañía que tuve en ese momento fue la de una cucaracha muy pequeña que permaneció toda la noche junto al buró de la esquina. Una cucaracha huérfana, probablemente asustada, que no sabía hacia dónde moverse.
Guadalupe Nettel (México, 1973) es una de las voces más relevantes de la literatura mexicana contemporánea. Su narrativa se caracteriza por explorar la fragilidad humana, la convivencia con lo extraño y la manera en que lo marginal revela verdades ocultas sobre la sociedad.
El cuento narra la vida de un joven que llega a vivir con sus tíos en un hogar completamente distinto al suyo. El protagonista observa con ojo científico y con sensibilidad infantil/adolescente las pequeñas dinámicas domésticas.
Luego, una plaga de cucarachas desencadena una “guerra” doméstica en la que se multiplican medidas higiénicas, venenos y trampas, hasta que se propone una solución radical y transgresora.
La cucaracha funciona como símbolo polivalente. Por un lado, representa lo marginal, pero también sirve como espejo moral que pone en evidencia la brutalidad encubierta tras medidas “higiénicas”.
9. La monstruosa radio - John Cheever
Jim e Irene Westcott pertenecían a esa clase de personas que parecen disfrutar del satisfactorio promedio de ingresos, dedicación y respetabilidad que alcanzan los ex alumnos universitarios, según las estadísticas de los boletines que ellos mismos editan. Eran padres de dos niños pequeños; llevaban casados nueve años; vivían en el piso doce de un bloque de apartamentos cerca de Sutton Place; iban al teatro una media de 10,3 veces al año y confiaban en residir algún día en Westchester. Irene Westcott era una muchacha agradable y no demasiado atractiva, de suave pelo castaño y frente fina y amplia sobre la que nada en absoluto había sido escrito; en tiempo frío solía usar un abrigo de turón teñido de tal forma que parecía visón. No podía afirmarse que Jim Westcott aparentase ser más joven de lo que era, pero al menos podía asegurarse que parecía sentirse más joven. Llevaba muy corto el pelo ya grisáceo, se vestía con la clase de ropa que su generación solía llevar en los campus de Andover, y su porte era formal, vehemente y deliberadamente ingenuo. Los Westcott se diferenciaban de sus amigos, vecinos y compañeros de estudios únicamente en su común interés por la música seria. Asistían a un gran número de conciertos, aunque raramente se lo decían a nadie, y pasaban gran parte de su tiempo escuchando música en la radio.
Tenían un aparato anticuado, sensible, imprevisible e imposible de reparar. Ninguno de los dos entendía sus mecanismos, ni tampoco el de los restantes artefactos domésticos; cuando la radio fallaba, Jim golpeaba con la mano uno de los lados de la caja. A veces servía de algo. Un domingo por la tarde, en mitad de un cuarteto de Schubert, la música se desvaneció por completo. Jim aporreó la caja varias veces, pero no hubo respuesta; habían perdido a Schubert para siempre. Prometió a Irene comprarle una radio nueva, y el lunes, al volver a casa después del trabajo, le dijo que había adquirido una. Se negó a describírsela, y añadió que cuando llegase le daría una sorpresa.
La tarde siguiente les entregaron la radio por la puerta de servicio y, con ayuda del portero y la sirvienta, Irene la desembaló y la llevó a la sala. Le disgustó en el acto la fealdad de la amplia caja de madera encolada. Estaba orgullosa de su cuarto de estar; había escogido el mobiliario y los colores con el mismo cuidado con que elegía sus vestidos, y ahora le parecía que la nueva radio era una intrusa agresiva en medio de sus pertenencias íntimas. Se quedó perpleja ante la cantidad de interruptores y botones del panel de mandos, y los examinó minuciosamente antes de insertar el enchufe en la pared y encender la radio. Una malévola luz verde bañó los botones, y como a distancia, percibió la música de un quinteto de piano. Los compases sonaron lejanos nada más que un segundo; luego se abatieron sobre Irene a una velocidad mayor que la de la luz e inundaron la casa con tanta potencia que un objeto de porcelana cayó de una mesa al suelo. Corrió hacia el aparato y bajó el volumen. Las violentas fuerzas agazapadas dentro de la fea caja de madera encolada la hacían sentirse incómoda. Entonces los niños volvieron del colegio, y se los llevó al parque. Hasta última hora de la tarde, Irene no pudo volver a ocuparse de la radio.
La sirvienta ya había dado de cenar a los niños y supervisado su baño cuando Irene la encendió de nuevo, bajó el volumen y se sentó a escuchar un quinteto de Mozart que conocía y amaba. La música salía nítida. El sonido del nuevo aparato, pensó, era mucho más puro que el del antiguo. Decidió que lo más importante era el sonido y que podía esconder la fea caja detrás de un sofá. Pero tan pronto hubo hecho las paces con la radio empezaron las interferencias. Un crujido similar al chisporroteo de una mecha encendida acompañaba el cántico de las cuerdas. Más allá de la música se oía un susurro que a Irene, molesta, le recordó el mar, y a medida que el quinteto avanzaba, más y más ruidos iban sumándose al primero. Pulsó todos los interruptores y botones, pero nada atenuó las interferencias. Se sentó otra vez, presa de la frustración y el desconcierto, e intentó seguir el hilo de la melodía. El hueco del ascensor del inmueble daba a la pared de la sala, y precisamente el ruido de éste le dio una pista sobre la causa de las interferencias. El chasquido de los cables del ascensor y el abrir y cerrar de sus puertas se reproducían en el altavoz del aparato, y, percatándose de que la radio era sensible a toda suerte de corrientes eléctricas, empezó a discernir a través de la música de Mozart el repiqueteo del teléfono, la acción de marcar el número y el lamento de una aspiradora. Escuchando con mayor atención, fue capaz de captar los timbres, los ruidos del ascensor, las máquinas de afeitar eléctricas y las batidoras, sonidos capturados de los apartamentos circundantes y transmitidos por el altavoz. La fea y potente radio, con su equívoca sensibilidad para la disonancia, escapaba a su dominio, así que apagó el cacharro y fue a ver qué tal estaban los niños.
Esa misma noche, al volver a casa, Jim Westcott se dirigió a la radio confiadamente y manipuló los mandos. Vivió una experiencia parecida a la de Irene. Un hombre hablaba en la emisora que Jim había elegido, y su voz creció al instante desde la lejanía hasta una potencia tal que estremeció la casa. Jim giró el botón del volumen y redujo el torrente de aquella voz. Las interferencias comenzaron un minuto o dos más tarde. Empezó el campanilleo de teléfonos y timbres, junto con el chasquido de las puertas de ascensor y la rotación de los electrodomésticos. El tipo de ruidos que la radio registraba había cambiado desde que Irene la había probado; habían desenchufado la última máquina de afeitar, las aspiradoras habían vuelto a sus armarios y las interferencias reflejaban el cambio de ritmo que impera en la ciudad tras la caída del sol. Jugueteó con los botones del aparato pero no logró eliminar las interferencias; lo apagó por fin y le dijo a Irene que por la mañana llamaría a la gente que se la había vendido y que lo iban a oír.
La tarde siguiente, cuando Irene volvió a casa después de un almuerzo fuera, la sirvienta le dijo que un hombre había venido y había arreglado la radio. Irene fue a la sala de estar antes de quitarse el sombrero y las pieles y probó el aparato. Por el altavoz empezó a oírse un disco; era el Missouri Waltz. Le recordó la chirriante y floja música de un anticuado fonógrafo que a veces podía oírse desde el otro lado del lago donde solía veranear. Esperó hasta que el vals hubo acabado, suponiendo que habría algún comentario sobre la grabación, pero no hubo ninguno. El silencio siguió a la música, y luego se repitió el chirriante y quejumbroso disco. Giró el sintonizador, y del aparato salió una agradable ráfaga de música caucasiana —golpeteo de pies desnudos en el polvo, tintinear de alhajas—, pero del fondo venían timbrazos y una algarabía de voces. Los niños llegaron entonces del colegio; Irene apagó la radio y se reunió con ellos en su habitación.
Cuando aquella noche Jim llegó a casa, estaba cansado; se dio un baño y se cambió de ropa. Luego se reunió con Irene en la sala. Acababa de poner la radio cuando la sirvienta anunció la cena, así que la dejó encendida y él e Irene se sentaron a la mesa, Jim estaba tan fatigado que ni siquiera simuló deseos de mostrarse sociable. No hubo nada en la cena que atrajese la atención de Irene, de modo que su atención se centró en la comida para después desviarse al brillo plateado que cubría los candelabros y más tarde a la música en la otra habitación. Escuchó unos minutos un preludio de Chopin y se sintió de pronto sorprendida al oír que irrumpía la voz de un hombre:
«Por el amor de Dios, Kathy —dijo—, ¿siempre tienes que tocar el piano justo cuando llego a casa?»
La música cesó bruscamente.
«Es el único momento que tengo —dijo una mujer—. Estoy todo el día en la oficina.»
«Y yo también», dijo el hombre.
Agregó algo obsceno sobre un piano vertical y salió dando un portazo. La apasionada y melancólica música sonó de nuevo.
—¿Has oído eso? —preguntó Irene.
—¿Qué?
Jim estaba tomando el postre.
—La radio. Un hombre ha dicho algo mientras la música seguía sonando. Una palabrota.
—Una obra de teatro probablemente.
—No lo creo —dijo Irene.
Dejaron la mesa y tomaron el café en la sala de estar. Irene pidió a Jim que pusiera otra emisora. Él giró el botón.
«¿Has visto mis ligas?», preguntó un hombre.
«Abróchame», pidió una mujer.
«¿Has visto mis ligas?», repitió el hombre.
«Primero abróchame y luego buscaré tus ligas», dijo la mujer.
Jim cambió de emisora.
«Me gustaría que no dejases los corazones de las manzanas en los ceniceros —dijo un hombre—. Detesto el olor.»
—Es extraño —dijo Jim.
—Sí, ¿verdad? —dijo Irene.
Jim volvió a girar el botón.
«En las orillas de Coromandel, donde crecen las tempranas calabazas —dijo una mujer con marcado acento inglés—, en medio de los bosques vivía el Gran Patazas. Dos antiguas sillas, la mitad de una vela, una jarra sin asas más vieja que mi abuela...»
—¡Dios mío! —exclamó Irene—. Es la niñera de los Sweeney.
«Ninguna otra cosa tenía en el mundo», prosiguió la voz inglesa.
—Apaga la radio —dijo Irene—. Quizá puede oírnos.
Jim la apagó.
—Era la señorita Armstrong, la niñera de los Sweeney —expresó Irene—. Le estará leyendo a la niña pequeña. Viven en el 17-B. He hablado con la señorita Armstrong en el parque. Conozco muy bien su voz. Seguramente estamos captando lo que ocurre en otras casas.
—Imposible —dijo Jim.
—Te digo que era la niñera de los Sweeney —repitió Irene, acalorada—. Conozco su voz. La conozco muy bien. Me pregunto si nos oyen los vecinos.
Jim encendió la radio. Primero a lo lejos y después más cerca, cada vez más cerca, como transportado por el viento, se oía otra vez el diáfano acento de la niñera:
«“¡Mi María, mi María!, sentado entre estas calabazas, ¿vendrás y serás mi esposa?”, dijo triste el Gran Patazas.»
Jim se acercó a la radio y dijo: «Hola», muy alto junto al altavoz.
«“Estoy harto de vivir sin compañía —siguió la niñera—, en esta ribera tan salvaje y umbría, la vida me resulta muy penosa; si tú vienes y quieres ser mi esposa, mi existencia se volverá muy hermosa...”»
—Creo que no puede oírnos —dijo Irene—. Busca otra cosa.
Jim puso otra emisora, e inundó la habitación el alboroto de una fiesta que se había salido de madre. Alguien tocaba el piano y cantaba Whiffenpoofsong; las voces que lo acompañaban eran alegres, enérgicas. «Come más bocadillos», gritó una mujer. Se oyeron carcajadas, y un plato o algo semejante se estrelló contra el suelo.
—Deben de ser los Fuller, en el 2-E —dijo Irene—. Sé que esta tarde daban una fiesta. La vi a ella en la tienda de licores. ¡Es como un fenómeno sobrenatural! Pon otra cosa. Trata de captar a los del 18-C.
Los Westcott oyeron esa noche un monólogo sobre la pesca del salmón en Canadá, una partida de bridge, comentarios directos sobre una película casera, al parecer filmada durante una estancia de dos semanas en Sea Island, y una agria disputa doméstica a propósito de unos números rojos en un banco. Apagaron la radio a medianoche y se fueron a la cama, cansados de tanto reír. En un momento dado de la noche, su hijo empezó a llamar pidiendo un vaso de agua, e Irene se levantó y se lo llevó a su cuarto. Era muy temprano. Todas las luces del vecindario estaban apagadas, y por la ventana de la habitación del niño Irene vio la calle vacía. Fue a la sala y encendió la radio. Se oyeron toses débiles, un gemido, y luego habló un hombre:
«¿Estás bien, cariño?», preguntó.
«Sí —respondió una mujer, con voz cansada—. Sí, estoy bien, supongo. —Y luego añadió muy sentidamente—: Pero, ¿sabes, Charlie?, ya no me siento yo misma. En una semana me siento yo misma, como mucho, quince o veinte minutos. No quiero que me vea otro médico, porque los honorarios que debemos pagar son ya demasiados, pero no me siento yo misma, Charlie. Nunca volveré a sentirme como antes.»
No eran jóvenes, pensó Irene. Adivinó por el timbre de sus voces que eran personas de mediana edad. La contenida melancolía del diálogo y una corriente de aire que entró por la ventana del dormitorio le dieron escalofríos, y volvió a acostarse.
A la mañana siguiente, Irene preparó el desayuno para su familia —la sirvienta no subió hasta las diez de su habitación en el sótano—, hizo las trenzas a la niña y esperó en la puerta hasta que sus hijos y su marido se alejaron en el ascensor. Luego fue a la sala y puso la radio.
«No quiero ir al colegio —gritó un niño—. Odio el colegio. No quiero ir al colegio. Lo odio.»
«Irás al colegio —dijo una mujer, furiosa—. Pagamos ochocientos dólares para que vayas, e irás aunque te mueras.»
El siguiente número que probó en el dial le trajo el gastado disco del Missouri Waltz. Cambió de emisora e invadió la intimidad de varias mesas de desayuno.
Sorprendió muestras de indigestión, de amor carnal, de insondable vanidad, de fe y de desesperación. La vida de Irene era casi tan simple y protegida como aparentaba serlo, y el lenguaje franco y en ocasiones brutal que emitía el altavoz aquella mañana le produjo asombro y malestar. Siguió escuchando hasta que llegó la sirvienta. Entonces apagó a prisa la radio, consciente de que aquella invasión de intimidades ajenas era algo furtivo. Irene tenía aquel día una cita para comer con una amiga, y salió de casa poco después de las doce. Había unas cuantas mujeres en el ascensor cuando éste se paró en su piso.
Miró con fijeza sus rostros bellos e impasibles, sus pieles y las flores de tela en sus sombreros. ¿Cuál de ellas había estado en Sea Island? ¿Cuál había tenido un descubierto en su cuenta bancaria? El ascensor se detuvo en la décima planta y entró una mujer con un par de perros terrier. Llevaba un peinado alto y lucía una capa de visón. Tarareaba el Missouri Waltz.
Irene tomó dos martinis durante el almuerzo, miró de forma inquisitiva a su amiga y se preguntó cuáles serían sus secretos. Habían planeado ir de compras después de comer, pero Irene se disculpó y regresó a casa. Dijo a la sirvienta que nadie la molestara; luego entró en la sala, cerró las puertas y encendió la radio. A lo largo de esa tarde, escuchó la conversación entrecortada de una mujer que entretenía a su tía, el epílogo histérico de una comida con invitados, y a una anfitriona que daba instrucciones a su criada a propósito de ciertos asistentes al cóctel.
«No des el mejor whisky a los que no tengan el pelo blanco —dijo—. Trata de deshacerte de ese paté de hígado antes de servir los platos calientes. Y otra cosa: ¿podrías prestarme cinco dólares? Quiero darle una propina al ascensorista.»
A medida que la tarde declinaba, las conversaciones ganaban en intensidad. Desde donde Irene se había sentado, veía el cielo abierto sobre el East River. Había cientos de nubes en el firmamento, como si el viento del sur hubiese roto en pedazos el invierno y lo transportara al norte, y en la radio oía la llegada de los invitados al cóctel y el retorno de los niños y los hombres de negocios de colegios y oficinas.
«Esta mañana encontré un diamante de tamaño considerable en el suelo del baño —dijo una mujer—. Seguramente se cayó de la pulsera que la señora Dunston llevaba anoche.»
«Lo venderemos —dijo un hombre—. Llévaselo al joyero de Madison Avenue y véndeselo. A la señora Dunston no va a suponerle nada, y a nosotros nos vendrán bien un par de cientos de dólares...»
«Naranjas y limones, dice la campana de Santa Ana —cantaba la niñera de los Sweeney—. Medio penique y un chelín, dice la campana de San Martín. ¿Cuándo tu deuda habrás saldado?, dicen las campanas del viejo juzgado...»
«No es un sombrero, es un asunto sentimental —gritaba una mujer, y a su espalda se oía el bullicio del cóctel—. No es un sombrero, es un idilio. Es lo que dijo Walter Florell. Dijo que no es un sombrero, sino un idilio. —Y luego, en voz más baja, la misma mujer añadió—: Habla con alguien, por el amor de Dios, cariño, habla con alguien. Si ella te pilla aquí parado sin hablar con nadie, nos borrará de su lista de invitados, y me encantan estas fiestas.»
Los Westcott cenaban fuera aquella noche, y cuando Jim llegó a casa, Irene se estaba vistiendo. Parecía triste y ausente, y él le sirvió una copa. Cenaban con unos amigos de la vecindad, y fueron andando hasta su domicilio. El cielo estaba despejado y lleno de luz. Era uno de esos espléndidos atardeceres de primavera que excitaban la memoria y el deseo, y el aire que rozaba su cara y sus manos era muy suave. En la esquina, una banda del Ejército de Salvación tocaba Jesús es más dulce. Irene cogió por el brazo a su marido y le retuvo allí durante un minuto, para escuchar la música.
—Son gente buena de verdad, ¿no te parece? —dijo—. Tienen una cara tan agradable... En realidad, son mucho más agradables que mucha otra gente que conocemos.
Sacó un billete de su monedero, se aproximó a ellos y lo depositó en la pandereta. Cuando regresó junto a su marido, en el rostro de Irene había una radiante melancolía que a él no le era familiar. Y su comportamiento durante la cena de aquella noche también pareció extrañar a Jim. Ella interrumpió de manera descortés a su anfitriona y miró a las personas del otro lado de la mesa con una intensidad por la que habría castigado a sus hijos.
Seguía haciendo buen tiempo cuando volvieron a casa caminando, e Irene contempló las estrellas primaverales.
—Qué lejos envía sus rayos aquella lucecita —exclamó—. Así brilla una buena acción en un mundo malvado.
Esa noche aguardó hasta que a Jim lo venció el sueño. Se levantó, fue a la sala y encendió la radio.
La tarde del día siguiente, Jim regresó del trabajo a eso de las seis. Emma, la sirvienta, le abrió la puerta, y él ya se había quitado el sombrero y se estaba quitando el abrigo cuando Irene llegó corriendo al recibidor. Tenía la cara arrasada por las lágrimas y el pelo desordenado.
—¡Sube al 16-C, Jim! —chilló—. No te quites el abrigo. Sube al 16-C. El señor Osborn le está pegando a su mujer. Han estado riñendo desde las cuatro en punto, y ahora le está pegando. Sube y detento, Jim.
Jim oyó alaridos, palabrotas y ruidos procedentes de la radio que estaba en la sala.
—Sabes que no deberías escuchar esas cosas —dijo.
Entró a zancadas en la sala y giró el interruptor.
—Es indecente —dijo—. Es como fisgar por las ventanas. Sabes muy bien que no debes escuchar cosas como éstas. Puedes apagar la radio.
—¡Oh, es tan horrible, tan espantoso! —Irene sollozaba—. He estado escuchando todo el día, y es tan deprimente.
—Bien, si es tan deprimente, ¿por qué escuchas? Compré esa maldita radio para que te distrajeras —dijo—. Pagué un montón de dinero. Pensé que te haría feliz. Quería hacerte feliz.
—No, no, por favor, no nos peleemos —gimió ella, y descansó su cabeza en el hombro de él—. Todo el mundo ha estado riñendo todo el día. Todo el mundo se ha estado peleando. Todos tienen problemas de dinero. La madre de la señora Hutchinson está muriéndose de cáncer en Florida y no tienen suficiente dinero para enviarla a la clínica Mayo. Por lo menos eso dice el señor Hutchinson; dice que no tiene el dinero que hace falta. Y una mujer de este edificio está liada con el portero, con ese repugnante portero. Da náuseas. Y la señora Melville padece del corazón, y el señor Hendricks va a perder su empleo en abril, y su mujer está inaguantable a causa de ese asunto, y la chica que toca el Missouri Waltz es una puta, una puta vulgar, y el ascensorista tiene tuberculosis, y el señor Osborn ha estado pegándole a la señora Osborn.
Gimoteó, tembló de congoja y frenó con el dorso de la mano el río de lágrimas que surcaba su cara.
—Bueno, pero ¿por qué tienes que escuchar? —preguntó Jim de nuevo—. ¿Por qué tienes que oír todas esas cosas si te entristecen tanto?
—¡Oh, no, no, no! —gritó ella—. La vida es tan terrible, tan sórdida y espantosa. Pero nosotros nunca hemos sido así, ¿verdad que no, cariño? ¿Verdad que no? Me refiero a que siempre hemos sido buenos, decentes y cariñosos el uno con el otro, ¿no es cierto? Y tenemos dos niños, dos niños preciosos. Nuestra vida no es sórdida, ¿verdad, cielo? ¿Verdad que no?
Le echó los brazos al cuello y atrajo la cara de Jim hacia la suya.
—Somos felices, ¿no es así, cariño? Somos felices, ¿verdad?
—Claro que somos felices —dijo él, cansado. Empezaba a olvidar su enfado—. Por supuesto que lo somos. Mandaré que arreglen esa maldita radio, o les diré que se la lleven. —Acarició el suave cabello de su mujer—. Mi pobre niña —dijo.
—Me quieres, ¿verdad? —preguntó ella—. Y no andamos siempre criticando ni preocupados por el dinero, y somos honrados, ¿verdad?
—Sí, cariño.
Un hombre llegó por la mañana y arregló la radio. Irene la encendió con cautela y oyó con gozo un anuncio del vino de California y una grabación de la Novena Sinfonía de Beethoven, incluida la Oda a la alegría, de Schiller. Dejó puesta la radio todo el día y nada inconveniente salió por el altavoz.
Retransmitían una suite española cuando Jim volvió a casa.
—¿Todo va bien? —preguntó.
Está pálido, pensó Irene. Bebieron algunos cócteles y se pusieron a cenar oyendo el Coro de los Gitanos de Il Trovatore. Luego radiaron La Mer, de Debussy.
—Hoy he pagado la factura de la radio —dijo Jim—. Cuatrocientos dólares. Espero que la disfrutes.
—Oh, seguro que sí —dijo Irene.
—Cuatrocientos dólares es bastante más de lo que puedo permitirme —prosiguió Jim—. Quería comprar algo que tú disfrutaras. Es el último lujo que podemos permitirnos este año. He visto que no has pagado todavía las facturas de tus vestidos. Las he visto sobre tu tocador. —La miró de frente—. ¿Por qué me dijiste que ibas a pagarlas? ¿Por qué me has mentido?
—No quería preocuparte, Jim —dijo. Bebió un poco de agua—. Pagaré esas cuentas con mi subsidio de este mes. El mes pasado hubo que pagar las fundas y la fiesta aquella.
—Tienes que aprender a emplear el dinero que te doy de un modo un poco más inteligente, Irene —dijo—. Tienes que entender que este año no disponemos de tanto dinero como el año pasado. Hoy he tenido una conversación muy seria con Mitchell. Nadie compra nada. Nos pasamos el tiempo promoviendo nuevos artículos, y ya sabes que todo eso va muy despacio. No soy precisamente joven, ya me entiendes. Tengo treinta y siete años. Tendré el pelo gris el año que viene. No todo me ha salido tan bien como esperaba. Y no creo que las cosas mejoren.
—Sí, cariño —asintió ella.
—Tenemos que empezar a hacer recortes en los gastos —dijo Jim—. Hay que pensar en los niños. Para ser del todo sincero contigo, el dinero me preocupa mucho. No tengo ninguna seguridad respecto del futuro. Nadie la tiene. Por si me ocurre algo tenemos mi seguro de vida, pero con eso hoy día no se puede ir muy lejos. He trabajado muy duro para daros una vida confortable a ti y a los niños —declaró amargamente—. No quiero ver todas mis energías, toda mi juventud, desperdiciada en abrigos de pieles, radios, fundas y...
—Por favor, Jim —dijo ella—. Por favor. Pueden oírnos.
—¿Quién puede oírnos? Emma no puede.
—La radio.
—Oh, ¡estoy harto! —gritó—. Me asquean tus aprensiones. La radio no puede oírnos. Nadie puede oírnos. ¿Y qué si nos oyen? ¿A quién le importa?
Irene se levantó de la mesa y fue a la sala. Jim se acercó a la puerta y le gritó desde allí.
—¿Por qué te has vuelto tan mojigata de repente? ¿Qué ha hecho que te conviertas de golpe en una monjita? Robaste las joyas de tu madre antes de que legalizasen su testamento. No le diste a tu hermana ni un céntimo de ese dinero que se suponía que era para ella, ni siquiera cuando lo necesitaba. Hiciste desgraciada a Grace Howland, y ¿dónde estaban tu piedad y tu virtud cuando fuiste a abortar? Nunca he olvidado lo tranquila que estabas. Preparaste tu bolsa y te fuiste a que asesinaran a un niño como quien se va de vacaciones a Nassau. Si por lo menos hubieras tenido alguna razón, si hubieras tenido un buen motivo...
Irene permaneció un minuto ante la monstruosa caja, avergonzada, asqueada, pero mantuvo su mano en el interruptor antes de apagar la música y las voces, confiando en que el aparato quizá le hablase amablemente, en que tal vez oyese a la niñera de los Sweeney. Jim seguía gritándole desde la puerta. La voz de la radio era suave, inofensiva:
«Un desastre ferroviario en Tokio esta mañana temprano causó la muerte de veintinueve personas —se oyó por el altavoz—. A primera hora de la mañana, las monjas de un hospital católico extinguieron el fuego que se produjo en el centro, situado cerca de Buffalo y consagrado a la asistencia de niños ciegos. La temperatura es de ocho grados centígrados. La humedad es del ochenta y nueve por ciento.»
John Cheever (1912 - 1982) es un autor clave en la narrativa de Estados Unidos. Creador del imaginario nacional, describió al norteamericano promedio de mediados del siglo XX.
De este modo, representó a la clase media, haciendo una fuerte crítica a la falsa felicidad de los suburbios en los años cincuenta. En "La monstruosa radio" la compra de un aparato electrónico de moda que promete mejorar la vida, se convierte en el descubrimiento de las máscaras que todos usan.
Tras la aparente felicidad de sus vecinos, Irene descubre que se esconde muchísimo dolor y le permite también entender que su matrimonio perfecto es sólo una fachada.
Cheever busca desenmascarar la tragedia del progreso a través de la vida cotidiana de personajes infelices, en donde la prosperidad material conduce al vacío del alma. Así, los lazos de familia y pareja se rompen, dejando al individuo moderno profundamente solo.
Ver también: