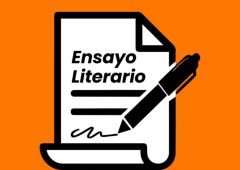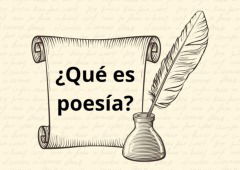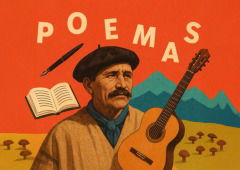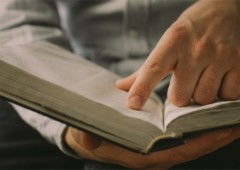Características de un fábula (definición, historia y ejemplos)
La fábula es uno de los géneros más populares en la historia de la humanidad. Su brevedad y simbolismo la convierten en una de las formas literarias más efectivas para explorar la conducta humana, criticar los abusos de poder y transmitir principios éticos.
Su presencia en la sociedad contemporánea no ha desaparecido ni ha perdido vigencia: se ha transformado y expandido.
Vive en los libros escolares, en los dibujos animados, en los mensajes digitales, en las campañas sociales y en la conciencia de millones de personas.
¿Qué es una fábula?
Composición literaria breve, escrita generalmente en prosa o verso, cuyo propósito principal es transmitir una enseñanza o moraleja a través de una historia protagonizada por animales, objetos o seres personificados.
Se caracteriza por su intención didáctica y moralizante, siendo uno de los géneros literarios más antiguos y universales de la tradición oral y escrita.
En la antigüedad, se usaba para enseñar valores morales y sociales a los niños, pero también para instruir a los adultos en formas indirectas.
Características de la fábula
Sus características principales son:
Brevedad narrativa
La fábula se distingue por su concisión. Es un relato breve que se enfoca en una única acción central, con un conflicto bien delimitado y un desenlace claro.
Esta brevedad no implica superficialidad, sino una economía de medios que permite concentrar la atención en la enseñanza que se desea transmitir.
Así, se facilita la memorización y la transmisión oral, lo que resulta ideal para públicos de todas las edades.
Personificación (animales u objetos con características humanas)
Es uno de los rasgos más emblemáticos. Animales, plantas o cosas inanimadas adquieren rasgos humanos. De este modo, hablan, razonan, sienten emociones y toman decisiones como si fueran personas.
Esto permite representar tipos humanos y actitudes universales (la astucia, la pereza, la avaricia) sin mencionar a personas reales, evitando la confrontación directa.
Final moralizante (moraleja)
Toda fábula encierra una enseñanza o reflexión ética. Esta puede estar escrita explícitamente al final del texto (como en las fábulas clásicas) o deducirse implícitamente de los hechos narrados (como en algunas fábulas modernas). Con ello, se cumple un propósito educativo.
Lenguaje sencillo y directo
El estilo de las fábulas se caracteriza por la claridad, precisión y accesibilidad. No se busca una complejidad literaria elevada, sino que el mensaje sea comprensible para cualquier lector o audiencia.
Así, resultan apropiadas tanto para niños como para adultos. Su sencillez facilita la comprensión inmediata del mensaje.
Universalidad de los valores
Las fábulas abordan temas y dilemas éticos que trascienden épocas y culturas, como la justicia, la prudencia, la lealtad, la hipocresía y la ambición, entre otros. Esta universalidad permite que sean reinterpretadas en contextos muy diversos.
De esta manera, estos relatos conectan con la naturaleza humana más allá de los tiempos históricos. Por eso, pueden encontrarse versiones similares de ciertas fábulas en distintas civilizaciones (India, Grecia, China).
Función educativa y formativa
Desde sus orígenes, la fábula ha sido un instrumento pedagógico. Los antiguos sabios la usaban para enseñar no sólo a niños, sino también a gobernantes y adultos, especialmente a través de la crítica indirecta.
En la actualidad, se emplea en escuelas para fomentar valores y desarrollar el pensamiento crítico. Así, ofrece una vía atractiva para la formación del carácter y la conciencia ética. A través de historias agradables, se inculcan virtudes y se advierte sobre los vicios.
Trama simbólica o alegórica
Los elementos de la fábula no deben leerse literalmente. Cada personaje o acción representa un tipo humano o una situación moral. Por ejemplo, el lobo puede representar al tirano, la oveja al pueblo, la zorra al político oportunista, el león al soberano.
Con ello, la alegoría permite la crítica social y política encubierta, muy útil en contextos donde la censura impide hablar con franqueza.
Trascendencia literaria
Las fábulas comenzaron en la tradición oral, siendo contadas de generación en generación, y luego fueron fijadas en forma escrita. Esa doble naturaleza ha hecho que se adapten fácilmente a distintos formatos: libros, teatro, canciones, animaciones, etc.
Tipos de fábula
- Fábulas animales: Las más comunes, protagonizadas por animales con características humanas. Ej: "La liebre y la tortuga".
- Fábulas mitológicas o teológicas: Utilizan dioses, ángeles o demonios para transmitir mensajes religiosos o filosóficos.
- Fábulas literarias o modernas: De autor conocido, con intención artística, crítica o reflexiva, más allá de lo moral. Ej: fábulas de Kafka.
Origen y desarrollo histórico de la fábula
La fábula es uno de los géneros narrativos más antiguos de la humanidad. Su origen se remonta a las tradiciones orales de las civilizaciones antiguas, donde el relato breve con animales personificados y enseñanzas morales cumplía una función pedagógica, filosófica y social.
Aunque es en la antigua Grecia donde la fábula adquiere una forma definida, sus antecedentes más remotos se encuentran en India. Textos como el Panchatantra (siglo III a. C.) y posteriormente el Hitopadesa recopilan relatos protagonizados por animales que actúan como metáforas de las virtudes y defectos humanos.
No se trataba simplemente de cuentos para entretener, sino que eran auténticos manuales de sabiduría práctica, usados para educar a príncipes y nobles en el arte del buen gobierno y la prudencia.
Simultáneamente, otras culturas como la mesopotámica y la egipcia desarrollaron relatos similares. En estas tradiciones, también se encuentran historias breves con animales parlantes que ofrecen lecciones morales o espirituales.
Por ejemplo, en la literatura egipcia del Imperio Medio (aproximadamente 2000 a. C.) ya se registran cuentos como La disputa entre el hombre y su Ba, que aunque no es una fábula en el sentido clásico, muestra elementos alegóricos y didácticos similares.
En general, el uso de animales personificados respondía a la necesidad de alejar la enseñanza del terreno personal. Con ello, se presentaban críticas o consejos sin señalar directamente a individuos, lo que también permitía sortear formas tempranas de censura.
Luego, en la antigua Grecia, la fábula alcanzó un nuevo nivel de desarrollo con Esopo (siglo VI a. C.), un personaje enigmático cuya existencia real aún se debate, pero cuya obra ha sido fundamental para la consolidación del género.
La economía del lenguaje, la agudeza de la observación social y la simplicidad formal convirtieronn a la fábula en una herramienta crítica y educativa al alcance de todos.
Las fábulas atribuidas a Esopo fueron transmitidas oralmente durante siglos, hasta ser recopiladas por diversos autores en tiempos posteriores. Su figura simboliza el uso de la palabra para resistir la injusticia, dado que muchas de sus historias contienen mensajes subversivos disfrazados de cuentos inofensivos.
Durante la época romana la fábula fue cultivada por autores como Fedro (siglo I d. C.), quien adaptó los textos esópicos al latín en verso, con un estilo más literario y refinado.
Así, Fedro introdujo una dimensión filosófica al género, acentuando el contraste entre el poder y la debilidad, la ley y la injusticia. Con ello, la fábula se consolidó como género literario y se convirtió en un vehículo de reflexión sobre la condición humana, accesible para todo tipo de lectores.
En la Edad Media, fue absorbida por el contexto cristiano y moralizante de la época. Se transformó en un instrumento pedagógico útil para monjes y clérigos, quienes veían en ella una forma eficaz de transmitir valores cristianos sin recurrir a sermones directos.
En esta etapa, se desarrollaron los llamados "Ysopets", colecciones de fábulas esópicas adaptadas al francés antiguo y otras similares en lenguas vernáculas de Europa. La moraleja se volvió explícita y muchas veces religiosa.
También es en esta época se mezcló con los bestiarios, en los que los animales simbolizan virtudes o pecados, y con las parábolas, lo que refuerza su carga espiritual.
Por su parte, el Renacimiento introdujo una revalorización del legado clásico y, con ello, un renovado interés por la fábula. Los humanistas redescubrieron las obras de Esopo, Fedro y Babrio. Por ello, comenzaron a traducirlas, editarse y reinterpretarlas con una mirada crítica y artística.
Sin embargo, es en el siglo XVII, en Francia, donde la fábula alcanzó su máximo esplendor literario con Jean de La Fontaine. Este autor reinterpretó las fábulas antiguas con elegancia, humor, ironía y profundidad psicológica.
De este modo, ya no se limitaban a una función didáctica para niños, sino que se dirigían a un público culto y reflexivo. Además, se convirtieron en una crítica social velada contra la nobleza, la hipocresía de la corte y la rigidez de las instituciones.
En el siglo XVIII, el movimiento de la Ilustración retomó la fábula como un género útil para la educación de la ciudadanía.
En España, destacaron Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, cuyas fábulas en verso no solo instruían, sino que también polemizaban entre sí, mostrando que el género podía ser un espacio de debate. Entonces, se convirtió en un medio para promover ideales ilustrados, como la razón, la templanza y la virtud cívica.
Durante el siglo XIX, la fábula se popularizó aún más y se transformó en un género literario para niños, aunque también fue usada con fines de crítica social y política.
En Rusia, Iván Krylov adaptó las fábulas europeas y las nacionalizó, llenándolas de referencias al pueblo ruso y al sistema zarista.
Por su parte, en América Latina, autores como José Joaquín Fernández de Lizardi y José Martí retomaron el género como una forma de resistencia cultural. Lo dotaron de una dimensión patriótica y emancipadora frente al colonialismo y la tiranía.
En el siglo XX, la fábula continuó su evolución. Aunque perdió protagonismo como forma literaria, fue reinterpretada en clave filosófica, política o experimental.
Un caso paradigmático es el de George Orwell, cuya novela Rebelión en la granja (1945) empleó la estructura de la fábula animal para construir una crítica hacia el totalitarismo.
De manera paralela, en el ámbito infantil, editoriales y medios audiovisuales siguieron adaptando fábulas clásicas y creando nuevas, conscientes de su poder formativo.
Hoy, en el siglo XXI, sigue presente en múltiples formatos: literatura, cine, videojuegos y redes sociales. Ha adoptado nuevas formas, pero conserva su esencia: una historia breve, simbólica, que invita a pensar críticamente sobre la conducta humana.
Principales exponentes de la fábula y sus obras más destacadas
La fábula ha sido moldeada por distintos contextos culturales, filosóficos y políticos. Cada autor ha aportado una visión única del género. Algunos lo han usado como vehículo moral, otros como sátira social o como juego literario.
Esopo (siglo VI a. C.) - Grecia
Considerado el padre de la fábula occidental, Esopo es una figura legendaria a la que se le atribuye la sistematización del género en la tradición griega.
Aunque no existen manuscritos originales escritos por él, cientos de fábulas le han sido adjudicadas y transmitidas oralmente durante siglos.
Las recopilaciones más antiguas se hicieron siglos después, pero conservan el espíritu de la enseñanza moral breve, directa y simbólica.
Sus relatos representan conflictos humanos proyectados en animales que actúan con inteligencia, vicios y emociones humanas.
Obras destacadas (atribuidas):
- La zorra y las uvas
- La tortuga y la liebre
- El pastor mentiroso
Fedro (siglo I d. C.) - Roma
Fedro fue un esclavo liberto romano que adaptó y reescribió las fábulas de Esopo en verso latino. Su estilo es sobrio y elegante. Muchas de sus composiciones introducen un tono más crítico y sarcástico, especialmente hacia las injusticias sociales.
Este autor le otorgó a la fábula una dimensión jurídica y social más evidente, como un instrumento de crítica moral en el contexto del Imperio romano.
Obras destacadas:
- El lobo y el cordero: metáfora del abuso del poder disfrazado de lógica.
- El perro y el cocinero: crítica a la codicia y la traición.
- El asno y el lobo con piel de oveja: advertencia sobre las apariencias engañosas.
Jean de La Fontaine (1621 - 1695) - Francia
La Fontaine elevó la fábula al rango de arte literario en el siglo XVII, durante el clasicismo francés. Su obra combina elegancia estilística, ironía y profundidad psicológica.
Tiene una clara influencia de Esopo y Fedro, pero reinterpretada bajo los valores y tensiones de la corte de Luis XIV.
Se dirigió tanto a niños como a adultos. Por ello, sus textos contienen múltiples niveles de lectura: crítica política, ética, sátira social y refinamiento artístico.
Obras destacadas (tomadas de sus Fábulas en 12 libros):
- La cigarra y la hormiga: sobre la previsión frente a la ociosidad.
- El lobo y el cordero: reelaboración crítica sobre el abuso de autoridad.
- El león y el ratón: una lección sobre la gratitud y el valor de los pequeños.
Félix María Samaniego (1745 - 1801) - España
Samaniego representa la adopción del género en el contexto español del siglo XVIII. Inspirado en La Fontaine y en Esopo, escribió fábulas para instruir a la juventud del Seminario de Vergara, donde se enseñaban las virtudes cívicas propias del pensamiento ilustrado.
De este modo, combinó un tono coloquial, ameno y moralizante, con una clara intención educativa. Sus fábulas gozan aún de una enorme popularidad en el ámbito escolar.
Obras destacadas (del Libro de fábulas en verso castellano):
- La lechera: sobre la vanidad y los sueños desmedidos.
- La zorra y las uvas: adaptación libre del modelo esópico.
- El cuervo y el zorro: crítica a la vanidad y la adulación.
Tomás de Iriarte (1750 - 1791) - España
Contemporáneo y rival literario de Samaniego, Iriarte compuso sus Fábulas literarias con un enfoque singular: usarlas para enseñar principios de estética, moral y crítica literaria.
Esto hace de su obra una rareza dentro del género, pues muchas de sus historias están dirigidas a escritores y lectores cultos. Por ello, empleó el humor, la ironía y la autorreferencia, haciendo de la fábula un ejercicio metatextual y pedagógico.
Obras destacadas:
- El burro flautista: sátira sobre el talento accidental y la mediocridad.
- El oso, la mona y el cerdo: sobre la crítica destructiva.
- Los dos conejos: advertencia sobre distraerse con lo trivial.
Iván Krylov (1769 - 1844) - Rusia zarista
Krylov adaptó el modelo francés y lo transformó según la sensibilidad y problemática de la sociedad rusa. Su estilo combina sencillez, humor popular y una crítica velada a las autoridades y estructuras sociales.
Es considerado el mayor fabulista ruso y sus textos aún se enseñan en escuelas como parte de la identidad nacional.
Obras destacadas:
- El cisne, el lucio y el cangrejo: sobre la falta de cooperación y la ineficacia.
- El cuervo y el queso: versión de la fábula de La Fontaine, con acento ruso.
- La pulga y el león: sátira contra la burocracia y los aduladores.
Augusto Monterroso (1921 - 2003) - Guatemala
Monterroso modernizó la fábula con una sensibilidad posmoderna. Maestro del microrrelato, tomó elementos de la fábula clásica y los subvirtió con humor, ironía y ambigüedad.
Su estilo minimalista rompió con la moraleja explícita, abriendo la interpretación al lector.
Obras destacadas (de La oveja negra y demás fábulas):
- La oveja negra: sobre el castigo de la diferencia y la construcción de la historia oficial.
- El mono que quería ser escritor satírico: crítica a la mediocridad artística.
La fábula en la sociedad contemporánea
Aunque la fábula nació en la antiguedad como herramienta didáctica y crítica, su presencia en la sociedad contemporánea sigue siendo activa, aunque ha cambiado de forma, medios de expresión y funciones.
Ya no se limita a ser una narración literaria breve en verso o prosa. Ha migrado hacia múltiples soportes, desde libros ilustrados y películas animadas hasta campañas publicitarias y redes sociales. De todos modos, ha conservando su esencia: enseñar a través de la representación simbólica.
Uno de los espacios donde la fábula mantiene una presencia constante es en la educación infantil. En escuelas y hogares, se sigue recurriendo a fábulas clásicas - como las de Esopo, La Fontaine o Samaniego - para introducir a los niños en el mundo de la literatura, la moral y la convivencia social.
Estos relatos se utilizan por su estructura sencilla y porque transmiten valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad o la prudencia.
Además, ayuda a desarrollar la comprensión lectora, el pensamiento simbólico y la capacidad de interpretar. A pesar de los cambios en los programas escolares, la fábula sigue siendo un recurso formativo esencial.
En el ámbito cultural más amplio, ha sido reapropiada por los medios masivos y las industrias creativas. Películas animadas como Zootopia, Kung Fu Panda o Madagascar son herederas modernas del espíritu fabulístico.
Aunque no siempre presentan moralejas explícitas, estas historias emplean animales antropomorfizados para abordar temas como el prejuicio, la identidad, el poder o la cooperación. Así, el mensaje ético se adapta a audiencias diversas, sin perder su intención reflexiva.
Las series infantiles, los videojuegos educativos e, incluso, algunos cómics retoman esta estructura arquetípica para construir mundos narrativos con una dimensión crítica o formativa.
Además, en la era digital y globalizada, ha adquirido nuevas funciones dentro de la comunicación social, el activismo y la publicidad. Este uso demuestra que la fábula, más que un género literario fijo, es un modelo narrativo versátil que ha sido absorbido por el imaginario colectivo y el lenguaje cotidiano.
En el campo literario contemporáneo, aunque menos dominante que en siglos anteriores, la fábula sigue viva en obras de autores que la reformulan de manera crítica o filosófica.
Escritores como Augusto Monterroso o Italo Calvino retoman estructuras breves y simbólicas que remiten a la fábula clásica, pero con una carga más ambigua, irónica o metafísica.
En América Latina, algunos autores han reinterpretado la fábula en clave política o posmoderna. Así sucede en las narraciones de Eduardo Galeano, donde el relato breve y metafórico condensa una crítica social.
Así, la fábula ha ampliado su alcance temático, volviéndose un instrumento de reflexión más abierto y complejo, sin abandonar del todo su raíz moral.
Ejemplos de fábulas
1. La liebre y la tortuga - Esopo
En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga.
-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa! -decía la liebre riéndose de la tortuga.
Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre.
-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo.
-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre.
-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera.
La liebre, muy divertida, aceptó.
Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos.
Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. ¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura!
Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo.Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar.
Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha.
Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida.
Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera.
Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que burlarse jamás de los demás.
Moraleja: La pereza y el exceso de confianza pueden desviar de los objetivos.
Esta historia enseña que la mayoría de las veces es mejor la perseverancia, tal como demostró la tortuga. De este modo, aunque la liebre tenía ventaja sobre su competidora, pecó de soberbia y le fue imposible vencer la determinación de su amiga.
Revisa Fábulas de Esopo para niños con moraleja y La liebre y la tortuga: guía para padres y maestros
2. La lechera y el cántaro de leche - Jean de La Fontaine
Había una vez una muchacha con un cántaro de leche en la cabeza.
Caminaba ligera y dando grandes zancadas para llegar lo antes posible a la ciudad, a donde iba para vender la leche que llevaba.
Por el camino empezó a pensar lo que haría con el dinero que le darían a cambio de la leche.
-Compraré un centenar de huevos. O no, mejor tres pollos. ¡Sí, compraré tres pollos!
La muchacha seguía adelante poniendo cuidado de no tropezar mientras su imaginación iba cada vez más y más lejos.
-Criaré los pollos y tendré cada vez más, y aunque aparezca por ahí el zorro y mate algunos, seguro que tengo suficientes para poder comprar un cerdo. Cebaré al cerdo y cuando esté hermoso lo revenderé a buen precio. Entonces compraŕe una vaca, y a su ternero también….
Pero de repente, la muchacha tropezó, el cántaro se rompió y con él se fueron la ternera, la vaca, el cerdo y los pollos.
Moraleja: Es importante hacer las cosas paso a paso y no adelantarse a los hechos.
Este relato muestra lo ocurrido a una niña que en vez de alegrarse por lo que tenía en el momento, se distrajo haciendo castillos en el aire. Por ello, enseña la importancia de obrar con prudencia, sin necesidad de hacer grandes proyectos de inmediato. Cada proceso tiene su ritmo y debe hacerse con calma.
3. La cigarra y la hormiga - Félix María de Samaniego
Cantando la cigarra
pasó el verano entero
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.
Viose desproveída
del precioso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo y sin centeno.
Habitaba la hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto
la dijo: «Doña hormiga,
pues que en vuestro granero
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste cigarra,
que, alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme,
que fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo».
La codiciosa hormiga
respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:
«¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen tiempo?».
«Yo», dijo la cigarra,
«a todo pasajero
cantaba alegremente,
sin cesar ni un momento».
«¡Hola! ¿con que cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo».
Moraleja: No pases tu tiempo dedicado sólo al placer. Trabaja y guarda de tu cosecha para los momentos de escasez.
Esta fábula ilustra la diferencia entre una persona trabajadora, que se preocupa de su futuro y otra que simplemente quiere disfrutar del momento. Así, la hormiga y su disciplina demuestran que los frutos del esfuerzo pueden gozarse cuando más se lo necesita.
4. El conejo y el león - Augusto Monterroso
Un celebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de la Selva, semiperdido.
Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos.
Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al Conejo; por otro, al León.
En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre.
El León estremeció la Selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes; por su parte, el Conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del León, dio media vuelta y se alejó corriendo.
De regreso a la ciudad el celebre Psicoanalista publicó cum laude su famoso tratado en que demuestra que el León es el animal más infantil y cobarde de la Selva, y el Conejo el más valiente y maduro: el León ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo; el Conejo advierte esto, conoce su propia fuerza, y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.
Moraleja: Más vale el pensamiento crítico y la calma
En este fábula se hace una comparación entre el comportamiento animal y el humano. Así, aunque el león pueda parecer un animal más fuerte, es más que nada ruido y poca inteligencia. En cambio, el conejo, gracias a su calma y su sabiduría, es capaz de enfrentar las adversidades de una forma mucho más racional y madura.
5. Ventana sobre la utopía - Eduardo Galeano
Ella está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Moraleja: mantener la utopía en el horizonte, pues es la que entrega las razones suficientes para levantarse cada día y luchar por lo que se quiere.
Eduardo Galeano (1940 - 2015) fue un escritor y periodista uruguayo, muy influyente en América Latina. Este es un excelente ejemplo de la reinterpretación moderna de la fábula. Aunque no intervienen animales, se personifica un concepto complejo como la utopía.
En este breve texto reflexiona sobre la necesidad de mantener vivos los sueños en la vida. El siglo XX implicó un fuerte cambio de mentalidad, ya que las guerras mundiales, la bomba atómica y los regímenes dictatoriales parecieron acabar con la esperanza de las personas.
Bibliografía:
- Cruz, Manuel (2017). La fábula como forma de conocimiento. Editorial Herder.
- Delgado, Javier (2012). La fábula literaria: orígenes, evolución y persistencias. Editorial Biblioteca Nueva.
Ver también: