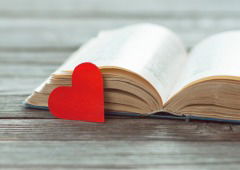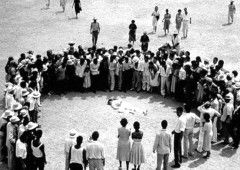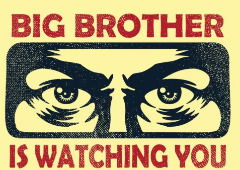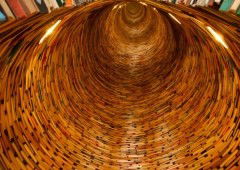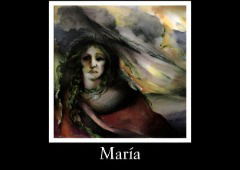La tregua de Mario Benedetti: resumen y análisis de la novela
La tregua (1960), de Mario Benedetti, es una de las novelas más emblemáticas de la literatura rioplatense del siglo XX. Debido a su lenguaje sobrio, a la exploración de la sensibilidad y al retrato certero de la vida urbana, se convirtió en un referente para lectores de distintas generaciones.
Lejos de limitarse a un relato sentimental, la obra se adentra en cuestiones relacionadas con el paso del tiempo, la alienación del trabajo moderno y la capacidad de reinventarse aun en la madurez.
Resumen
Escrita en forma de diario sigue la rutinaria vida de Martín Santomé, un empleado administrativo a punto de jubilarse. Tras la muerte de su esposa, sobrevive entre la monotonía laboral y un desánimo existencial que parece definitivo.
Así, el protagonista narra su rutina, la relación tensa que tiene con sus hijos y la llegada a la oficina de una joven empleada, Laura Avellaneda.
Este personaje resultará clave, pues gracias a ella descubre un amor inesperado que le devuelve la esperanza. Ese idilio amoroso (una “tregua” en su melancolía vital) dura relativamente poco. Desgraciadamente, la desgracia aparece y Santomé vuelve a encontrarse solo.
Personajes y su significación
- Martín Santomé: es el protagonista y narrador. Es viudo, tiene 50 años y es padre de tres hijos adultos. Representa la mediocridad cotidiana, la rutina burocrática, la angustia existencial y al sujeto que cree haber perdido todas las posibilidades de transformación. Su voz interior (irónica, melancólica, a veces autocrítica) permite al lector explorar la soledad moderna, el paso del tiempo y la lucha entre resignación y deseo.
- Laura Avellaneda: joven empleada que entra a la oficina de Santomé y se convierte en su pareja. Simboliza la juventud, la ternura, la oportunidad (la “segunda vida” o la posibilidad de amar otra vez). Es una presencia transformadora: su temperamento mesurado y afectuoso contrasta con la aridez emocional de Martín. Su muerte repentina reitera la precariedad de las treguas en la existencia humana.
- Los hijos: Blanca, Jaime y Esteban representan la desconexión familiar y el vacío comunicativo entre generaciones. La relación con ellos evidencia la incapacidad de Martín para construir vínculos auténticos.
- Personajes de oficina (compañeros y subordinados): conforman el entorno burocrático que refuerza la monotonía de la vida de Santomé. Entre ellos aparecen figuras como Santini o el propio ambiente de financias/administración, que muestran la mecánica social donde se desarrolla la novela. Su importancia es más funcional. Subrayar la rutina, los hábitos y las convenciones sociales que ahogan la vitalidad.
-
Personajes secundarios (vecinos, amigos): subrayan la limitada red social de Martín y ayudan a marcar el contraste entre la vida interior rica en reflexión y la superficie gris del mundo exterior.
Estilo y procedimientos narrativos
La novela toma la forma del diario íntimo que permite capturar por completo la visión del protagonista. Así, permite un acceso directo al flujo emocional de narrador: sus vacilaciones, contradicciones, temores y deseos se despliegan sin mediación, con una sinceridad que no tendría cabida en una narración tradicional.
De este modo, todo ocurre filtrado por la mirada de Santomé, lo que deja zonas de sombra y exige que el lector reconstruya realidades omitidas o apenas sugeridas.
La subjetividad del narrador, con sus prejuicios y lagunas, genera una visión ambigua. Así, no se puede saber con certeza quién es Avellaneda en su plenitud, ni cómo lo perciben sus hijos, ni cuál es la dimensión real de la transformación que experimenta el protagonista. Lo que el lector conoce es la versión limitada y cambiante de quien escribe.
Cada anotación supone un corte en la continuidad temporal y esa fragmentación acompaña la forma en que el protagonista experimenta su vida. Se trata de días aislados, iguales a sí mismos, atravesados por pequeños sobresaltos afectivos que van adquiriendo sentido en conjunto.
El lenguaje es deliberadamente sobrio. Benedetti evita florituras, metáforas excesivas o barroquismos. La voz narrativa de Santomé se caracteriza por un tono conversacional con observaciones incisivas, muchas veces teñidas de ironía.
Ese tono directo crea la ilusión de un hombre corriente que registra su vida sin pretensiones literarias. Sin embargo, esa misma austeridad funciona como puerta de entrada para que afloren las emociones reprimidas y los momentos de revelación interior.
El manejo del tiempo es otra pieza clave del estilo. Las fechas minuciosas, dispuestas como una cronología exacta, convierten la novela en un reloj narrativo donde cada anotación marca un avance en la existencia.
Con ello, el tiempo se vuelve material narrativo: la espera de la jubilación, el paso de los meses, la irrupción del amor y la devastación del final funcionan como estructura vital.
Este énfasis en la temporalidad, unido al uso de silencios significativos (días sin escribir, entradas breves que condensan un impacto emocional) crea un ritmo emocional que refleja el vaivén interno del protagonista.
Por último, la ironía y el autoanálisis profundo configuran el tono esencial de la obra. Santomé se observa con una mezcla de pudor y escepticismo. Su lenguaje encierra momentos de humor casi involuntario que suavizan la dureza de sus observaciones. Ese equilibrio entre melancolía, ternura e ironía constituye uno de los sellos estilísticos más reconocibles de Benedetti.
Temas principales
Algunos de los temas principales que trabaja la novela son:
Soledad
La soledad no es sólo un aislamiento afectivo, es una condición estructural de la vida moderna. Antes de conocer a Avellaneda, Santomé vive en piloto automático.
Su rutina está marcada por la falta de sentido y la repetición mecánica de gestos que no lo conectan ni con el mundo ni consigo mismo. Por ello, el diario es un intento por registrar una vida que se le escurre entre los dedos.
Así, la relación amorosa funciona como una interrupción luminosa (una tregua) de esa soledad fundamental.
Rutina burocrática como forma de alienación
La oficina no es sólo un espacio laboral. Es metáfora de una vida administrada, vigilada por horarios y procedimientos, donde el individuo se disuelve en roles.
A través de las tareas repetitivas y la interacción con compañeros intercambiables, Benedetti muestra cómo la modernidad puede reducir la existencia a una secuencia de obligaciones interiores y exteriores. Así, aunque la burocracia no anula la subjetividad, la adormece.
Amor tardío como posibilidad de renacimiento
La relación con Avellaneda no idealiza la salvación afectiva, pero sí la comprende como un cambio auténtico en la percepción de la vida.
Para Santomé el amor no es un triunfo heroico, sino una irrupción inesperada que reconfigura su manera de estar en el mundo. Esta experiencia revela la capacidad del sujeto para transformarse, incluso después de años de estancamiento emocional. No obstante, la novela deja claro que esa transformación es frágil y provisional.
Incomunicación familiar
Los hijos de Santomé encarnan la tensión entre expectativas paternas, frustraciones pasadas y diferencias ideológicas y emocionales.
Benedetti examina cómo los vínculos familiares pueden convertirse en sistemas de malentendidos que reproducen la soledad en espacios teóricamente afectivos.
La precariedad del sentido
Se trata de la idea de que cualquier momento de plenitud puede ser interrumpido sin aviso. La muerte de Avellaneda no es sólo un desenlace trágico. Es una afirmación de que toda tregua es temporaria.
En ese sentido, el amor y la felicidad no son triunfos duraderos, sino experiencias efímeras cuya intensidad reside precisamente en su transitoriedad.
Símbolos
Aunque se trata de una novela de estilo sencillo, existen varios elementos narrativos que funcionan de manera simbólica.
La tregua
El título funciona a varios niveles. En primera instancia, alude a la suspensión del dolor, la interrupción luminosa en una existencia gris.
También es una metáfora del amor como interludio, no como destino. Le permite a Santomé reencontrar aspectos perdidos de sí mismo: la ternura, la vulnerabilidad, la fantasía de un futuro compartido.
Sin embargo, es la fragilidad temporal de la tregua lo que la vuelve significativa. Es una pausa en la guerra, no la paz. De este modo, la tragedia no niega la plenitud vivida, sino que la subraya.
Los registros del diario
Funcionan como símbolo de la búsqueda de orden interno en medio del caos emocional. Escribir le permite a Santomé domesticar la experiencia, procesar el dolor y dar sentido a lo incoherente.
Con ello, el diario simboliza la voz interior que, en un mundo saturado de silencios y gestos automáticos, busca articular la verdad íntima.
La oficina
Con sus pasillos idénticos, formularios y horarios, se convierte en un símbolo de la rutina deshumanizadora. Es un espacio donde lo individual queda subordinado a la maquinaria social. Un universo que representa la modernidad urbana, el desencanto y la uniformidad.
También aparece como contrapunto del espacio íntimo que Santomé construye con Avellaneda, que es cálido, desordenado y lleno de vida.
El tiempo
El tiempo es un símbolo permanente. Cada fecha señalada en el diario funciona como recordatorio de la finitud y del avance inexorable hacia la jubilación, la vejez y la muerte.
De esta manera, el tiempo adquiere materialidad. Se convierte en una presencia que condiciona, limita y organiza la existencia.
La muerte de Avellaneda
Representa la irrupción del azar, lo imprevisible, aquello que desbarata todo proyecto humano. Es símbolo de la condición humana entendida como vulnerabilidad radical.
Su ausencia final convierte el amor en un recuerdo y la tregua en un paréntesis ya clausurado, devolviendo a Santomé (y al lector) al enfrentamiento con la existencia desnuda.
Lecturas críticas de la novela
A lo largo de los años la novela ha sido analizada desde diferentes corrientes y posturas.
Lectura existencial
Una de las interpretaciones más populares de La tregua se inscribe en la tradición del existencialismo, pues la trama se centra en las preocupaciones que marcaron la literatura europea y latinoamericana de mediados del siglo XX.
Desde esta perspectiva, Santomé es un sujeto alienado que vive atrapado en la rutina, en una vida que parece no haber elegido, sino simplemente heredado.
Su día a día transcurre en una especie de letargo moral donde el tiempo se experimenta como desgaste. Así, el diario revela que su existencia previa al encuentro con Avellaneda carece de autenticidad. Actúa por inercia, cumple roles, mantiene vínculos superficiales con sus hijos y se considera a sí mismo una pieza desgastada del engranaje social.
La llegada del amor introduce un sentido nuevo, pero no logra consolidarse como proyecto vital. La fugacidad de la felicidad subraya la tesis existencial: la vida es un terreno inestable donde lo más significativo puede ser arrebatado en cualquier momento.
El final devuelve al protagonista a un estado aún más consciente de su soledad, mostrando la condición humana como una búsqueda permanente de sentido que siempre corre el riesgo de frustrarse.
Lectura social
Otra lectura fundamental observa la novela como un retrato de la burocratización de la vida moderna. La oficina en la que trabaja Santomé no es sólo un espacio laboral, es un sistema que estructura su identidad y sus posibilidades emocionales.
De este modo, su vida está regulada por horarios, expedientes, cálculos y balances, al punto de que su subjetividad parece moldeada por ese orden mecánico.
La relación con sus compañeros de trabajo es funcional, casi despersonalizada. Con ello, la rutina laboral se convierte en una metáfora del estado de automatismo en que vive.
Esta lectura enfatiza cómo la modernidad urbana produce individuos cuya vida privada se ve infectada por la misma lógica que domina el trabajo: la eficiencia y repetición.
Así, la historia de amor aparece como resistencia, como una chispa de humanidad frente a la maquinaria social. Sin embargo, el final sugiere que la ruptura con esa lógica es siempre parcial y frágil. La tregua es un intervalo, pero no una emancipación definitiva.
Lectura psicológica
Desde una lectura psicológica, La tregua puede entenderse como un estudio profundo de la subjetividad masculina en crisis. El diario funciona como un dispositivo terapéutico en el que Santomé intenta procesar años de duelo no resuelto por la muerte de su esposa y el desgaste emocional acumulado en su relación con sus hijos.
El protagonista no sólo narra hechos, sino que intenta comprenderse a sí mismo. Duda, se contradice, se observa con dureza, se culpa.
De esta manera, el encuentro con Avellaneda opera como detonante de su proceso de reconexión afectiva. Después de mucho tiempo, Santomé vuelve a sentir deseo, ternura, ansiedad, esperanza.
El amor se convierte en catalizador psicológico que reactiva zonas internas que permanecían dormidas. Es por esto que la muerte de Avellaneda opera como una interrupción abrupta del proceso de sanación emocional.
Lectura sobre género
Una lectura contemporánea permite examinar la novela desde la perspectiva de género y edad, atendiendo a las dinámicas implícitas en la relación entre un hombre maduro y una mujer mucho más joven.
La chica aparece en el diario filtrada exclusivamente por la mirada de Santomé, lo que genera un cuestionamiento sobre su representación: ¿se la presenta como persona o como proyección del deseo del protagonista?
Desde este enfoque, Avellaneda puede interpretarse como un ideal afectivo más que como un sujeto pleno. Su carácter, aunque tierno y sensible, llega al lector recortado por la subjetividad masculina.
A la vez, la brecha generacional introduce el tema de la diferencia de experiencias y expectativas vitales. La juventud de Avellaneda aporta vitalidad, pero también vulnerabilidad.
Esta lectura ilumina el modo en que la novela reproduce y cuestiona ciertas dinámicas afectivas entre hombres maduros y mujeres jóvenes.
Lectura política y cultural
La tregua puede entenderse como una obra situada cultural y políticamente en el Uruguay de mediados del siglo XX, un país en transición, marcado por tensiones sociales y una creciente sensación de estancamiento.
Aunque la novela no aborda la política de manera directa, su trasfondo revela una crítica sutil a la clase media urbana que vive entre el conformismo y la frustración.
Santomé es un empleado que ha internalizado los valores de una sociedad que premia la estabilidad por encima de la realización personal.
Con ello, la obra muestra el desgaste emocional de una generación atrapada entre obligaciones económicas, heridas de guerra, envejecimiento y pérdida de horizontes. La modernización no trae alivio, sino nuevas formas de vacío: ciudades más grandes, vidas más reguladas, vínculos más frágiles.
Desde esta lectura, no es sólo la historia de un hombre solitario, sino un espejo de una cultura entera que comienza a sentir la erosión de sus certezas.
Biografía del autor
Mario Benedetti (1920 - 2009) fue un escritor, poeta, cuentista y ensayista uruguayo, considerado una de las figuras centrales de la literatura latinoamericana del siglo XX.
Nació en Paso de los Toros, pero desde temprana edad se trasladó con su familia a Montevideo, ciudad que marcó su sensibilidad literaria y su visión del mundo.
Autodidacta y lector voraz, comenzó a trabajar desde muy joven en oficios diversos, al mismo tiempo que iniciaba su camino en la escritura y en el periodismo cultural.
Su carrera literaria despegó en la década de 1950 con la publicación de libros de cuentos y ensayos. Alcanzó gran notoriedad con novelas como La tregua (1960), Gracias por el fuego (1965) y Primavera con una esquina rota (1982).
Su poesía, caracterizada por el lenguaje coloquial y la preocupación ética, lo convirtió en un autor cercano al público. También fue un ensayista comprometido con los problemas políticos y sociales de Uruguay y del Cono Sur.
Durante la dictadura uruguaya vivió un largo exilio en Argentina, Perú, Cuba y España, experiencia que influyó en gran parte de su obra posterior.
Tras la restauración democrática regresó a Montevideo, donde continuó escribiendo hasta su muerte en 2009. Su legado permanece como uno de los más leídos y queridos de la literatura en español.
Contexto de escritura
La tregua aparece en un período en que la literatura latinoamericana estaba atenta a la representación de lo cotidiano y a las tensiones del individuo moderno.
Publicada en 1960, la novela refleja el Montevideo del periodo con la expansión de la burocracia estatal y la vida de clase media urbana.
La elección del diario como forma responde a la necesidad de aprehender la subjetividad y la intimidad. Además, la obra coincidió con una época en que las preocupaciones sobre la alienación, la soledad y la búsqueda de sentido eran temas recurrentes en la literatura occidental y latinoamericana.
Impacto de La tregua
La tregua ha tenido un gran impacto en la literatura latinoamericana, en parte gracias a la combinación de sencillez estilística, accesibilidad emocional y profundidad existencial.
Publicada en 1960, la novela emergió en un momento en que el Boom latinoamericano estaba a punto de consolidarse con obras de mayor experimentación formal y ambición estructural.
Frente a ese panorama, Benedetti ofreció un relato aparentemente pequeño, íntimo, construido desde la cotidianidad de un oficinista que renovó la importancia del individuo corriente como protagonista literario.
Su influencia en la narrativa rioplatense abrió camino a una literatura social que se aleja del exotismo o la experimentación extrema sin renunciar a la densidad conceptual.
En el ámbito cultural uruguayo, la novela se consolidó rápidamente como un símbolo nacional. La tregua expone las tensiones entre modernidad, burocracia, soledad urbana y normatividad social en un Montevideo gris, rutinario, donde la esperanza se percibe como un acto casi insurreccional.
En un país donde la literatura había estado fuertemente marcada por lo rural e histórico, Benedetti reafirmó la vigencia de lo urbano y emocional.
Su retrato de la clase media montevideana (funcionarios, viudos, empleados públicos, jóvenes precarizados) caló profundamente en generaciones que reconocieron en Martín Santomé no sólo un personaje, sino un espejo social. Así, la novela contribuyó a definir un imaginario colectivo uruguayo.
En el ámbito internacional, La tregua se convirtió en una de las novelas latinoamericanas más traducidas del siglo XX. Su forma de diario y su lenguaje llano facilitaron su circulación, pero fueron sus preguntas universales (¿qué significa volver a amar? ¿cómo se habita la vulnerabilidad? ¿cómo se soporta la rutina sin perder humanidad?) las que permitieron que lectores de distintas culturas se reconocieran en sus páginas.
Además, la novela se integró a programas escolares y universitarios de numerosos países, lo que consolidó décadas de recepción crítica constante.
Esta presencia educativa amplificó su impacto generacional, convirtiéndola en una de las primeras lecturas serias de muchos jóvenes, quienes encontraban en Santomé una sensibilidad adulta, pero accesible.
El impacto también se extendió al ámbito cinematográfico y teatral. La adaptación cinematográfica de Sergio Renán (1974), nominada al Óscar a mejor película extranjera, llevó la historia a públicos más amplios y confirmó el poder emocional del relato.
Las reiteradas versiones teatrales en distintos países reforzaron la dimensión dialogada, íntima y cotidiana de la novela, mostrando su maleabilidad y vigencia.
Cada adaptación ha contribuido a revitalizar el interés por Benedetti, reinsertando la obra en debates contemporáneos sobre el amor, la soledad, la burocratización de la vida moderna y la fragilidad del destino.
Desde una perspectiva más filosófica, La tregua ha tenido un impacto notable en discusiones sobre el sentido de la vida adulta, especialmente en el contexto del capitalismo urbano del siglo XX.
La novela ha sido ampliamente estudiada en áreas como la sociología, la psicología social y los estudios culturales. Esto se debe al modo en que representa el trabajo como un espacio de desgaste emocional, la rutina como una forma silenciosa de muerte espiritual y el amor como la única irrupción capaz de devolver intensidad vital.
Santomé se convirtió en un caso paradigmático del "hombre de oficina" del siglo XX: disciplinado, eficiente, emocionalmente anquilosado, atrapado en estructuras laborales que devoran el tiempo y la subjetividad.
La novela fue pionera en este tipo de problemáticas en la región, anticipando debates actuales sobre alienación laboral, burnout y la búsqueda de significado más allá de la productividad.
Ver también: