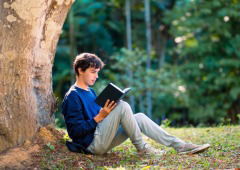La leyenda de la yerba mate: dos versiones de la tradición guaraní
La leyenda de la yerba mate es una de las más famosas del folclor guaraní y se ha transmitido oralmente por generaciones en Paraguay, el noreste argentino y el sur de Brasil.
Aunque existen varias versiones, todas comparten una idea central: la yerba mate es un regalo divino para la humanidad, con un valor espiritual y comunitario.

Dos versiones de la leyenda de la yerba mate
Aunque circulan bastantes leyendas con ciertas variaciones, hay dos relatos que se han hecho más famosos.
El dios Tupã y el anciano
Hace mucho tiempo, en la inmensidad de la selva guaraní, vivía un anciano junto a su hija Yari. El hombre ya no podía cazar ni recolectar como antes, por lo que la chica se encargaba de conseguir el alimento diario.
Un día, el dios Tupã, disfrazado de viajero, llegó hasta su choza. El anciano, aunque tenía poco que ofrecer, fue generoso y compartió con él lo que tenía. Impresionado por su hospitalidad y bondad, Tupã decidió recompensarlo.
Al día siguiente, el dios los condujo al corazón del monte. Allí les mostró una planta nueva, de hojas verdes brillantes. Les dijo que era un regalo del cielo: se trataba de la ka’a, la yerba mate.
De este modo, les explicó que, al secar y moler sus hojas, y luego verter agua caliente sobre ellas, obtendrían una bebida que los llenaría de fuerza, salud y compañía.
Desde entonces, la yerba mate se convirtió en símbolo de amistad, generosidad y unión entre los pueblos guaraníes. Compartir el mate se transformó en un acto sagrado, que une corazones y fortalece a la comunidad.
Esta historia privilegia las enseñanzas morales y espirituales. En primer lugar, destaca la hospitalidad desinteresada como valor esencial. El hecho de compartir lo poco que se tiene es lo que merece la recompensa divina.
Además, se presenta a la yerba como una planta sagrada, un regalo del cielo, que está destinada a acompañar a los hombres en sus momentos de fatiga, pero también en los de celebración.
La figura de la hija, cuidadora del padre anciano, representa la solidaridad intergeneracional y el vínculo filial. Por su parte, la intervención de Tupã vincula el mundo humano con lo trascendente.
La luna, la nube y el regalo del mate
Cierta noche luminosa, la luna Yací y la nube Araí, curiosas por la belleza de la Tierra, descendieron desde el cielo en forma de dos mujeres jóvenes y hermosas.
Recorrieron con asombro los senderos ocultos de la selva paraguaya, admirando los árboles altísimos, los aromas del follaje y el canto lejano de los pájaros nocturnos.
Caminaban entre la vegetación cuando un rugido feroz estremeció la noche. Era un yaguareté, el gran felino de la selva, que les cortó el paso con un salto ágil y amenazante. Las dos celestes viajeras quedaron paralizadas de terror. El animal se preparaba para atacar.
Pero justo cuando el yaguareté se lanzó sobre ellas, una flecha surcó el aire y se clavó en su costado. El grito de la fiera se mezcló con el silbido del viento. Un anciano, que pasaba por el lugar con su arco, había visto el peligro y, sin dudarlo, disparó para protegerlas.
Sin embargo, la fiera aún no había caído. Enfurecida, se abalanzó contra el viejo. Él, con la serenidad de quien conoce la selva, lanzó una segunda flecha que atravesó el corazón del animal. El silencio volvió al bosque.
En ese momento, Yací y Araí se elevaron en el aire, recuperando su forma verdadera. Brillaron una vez más en lo alto: la luna y la nube regresaban a su morada celeste. El anciano, confundido, pensó que todo había sido un sueño de la selva.
Pero esa noche, mientras dormía, ambas aparecieron en sus sueños. Le hablaron con dulzura y gratitud, revelándole quiénes eran y prometiéndole un regalo por su valentía.
—Cuando despiertes —le dijeron— encontrarás a tu lado una planta sagrada. Sus hojas, tostadas con cuidado, darán origen a una bebida cálida. Reconfortará al cansado, animará al triste, fortalecerá al débil. Será símbolo de amistad y unión entre los hombres.
Al despertar, el anciano halló a su lado una planta desconocida, de hojas verdes y brillantes. Tal como le indicaron, las cosechó, las tostó, y preparó la infusión. El sabor era amargo y profundo, pero dejaba en el cuerpo una sensación de calor, compañía y vigor.
Así nació el mate, el regalo de la luna y la nube. Desde entonces, se transmite de mano en mano, en rueda de amigos o en silencios compartidos. Y cada sorbo lleva consigo la memoria de un acto noble, de un encuentro entre cielo y tierra, y de una bebida que es, más que todo, un lazo de hermandad.
Esta leyenda posee un carácter mágico y sitúa el origen del mate en una especie de pacto entre el cielo y la tierra. La presencia de entidades celestes como la luna y la nube, figuras asociadas a los ciclos naturales, al agua y a la fertilidad, sugiere que el mate tiene un origen cósmico.
El anciano, humilde y solitario, es elevado a la categoría de héroe cultural por su coraje y nobleza. En tanto, el yaguareté representa los peligros que acechan en la vida o los obstáculos naturales que deben ser superados con sabiduría.
Asimismo, el sueño funciona como un canal de comunicación entre lo sagrado y lo humano. En esta versión, la yerba mate no es sólo una planta útil, sino un regalo de gratitud celestial, otorgado a quienes defienden la vida sin esperar nada a cambio.
Origen histórico y evolución de la yerba mate
Mucho antes de la colonización europea, los pueblos guaraníes de Paraguay, el noreste argentino, el sur de Brasil y partes de Bolivia ya conocían y consumían la yerba mate.
La planta crecía en forma silvestre en la región subtropical y su uso estaba estrechamente vinculado a la cosmovisión indígena. Los guaraníes la consideraban una planta sagrada, utilizada en ceremonias rituales, ofrendas, momentos de descanso y reuniones comunales.
La preparaban masticando directamente las hojas secas, o bien haciendo infusiones simples en recipientes con agua caliente.

Árbol del mate
Además de su dimensión espiritual, la yerba era apreciada por sus propiedades estimulantes, digestivas y reconfortantes. En un entorno selvático y caluroso, el mate ayudaba a mantener la energía, combatir la sed y unir a los miembros de una comunidad.
Para los guaraníes, el acto de compartir la yerba era más que una costumbre: era un gesto de comunión y respeto.
La llegada de los jesuitas y el cultivo sistemático
Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los colonizadores descubrieron el consumo de mate entre los guaraníes y lo adoptaron rápidamente.
Sin embargo, fueron los jesuitas, a partir del siglo XVII, quienes promovieron el cultivo organizado de la planta. En sus reducciones guaraníes los sacerdotes establecieron técnicas agrícolas avanzadas para cultivar la yerba mate, lo que marcó el inicio de su comercialización a gran escala.
De hecho, durante este período se la conocía como "el té de los jesuitas", ya que la producción era controlada por ellos y exportada a distintos puntos del virreinato.
No obstante, no era una planta fácil de cultivar fuera de su hábitat silvestre. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, gran parte del conocimiento sobre su reproducción fue perdido y el consumo volvió a depender de la recolección en el monte.
No fue hasta fines del siglo XIX que se retomó el cultivo sistemático, especialmente en la provincia de Misiones (Argentina), y luego en Paraguay y el sur de Brasil, gracias al redescubrimiento de técnicas de germinación y procesamiento.
Producción moderna
Actualmente, la producción de yerba mate es una actividad agroindustrial consolidada, principalmente en Argentina (el mayor productor mundial), Paraguay, Brasil y Uruguay.
La planta se cultiva en grandes extensiones y pasa por varias etapas: la cosecha, el secado (sapecado), el estacionamiento (natural o acelerado, para suavizar su sabor), la molienda y el envasado.
Las formas de consumo han evolucionado. Existen versiones tradicionales (mate amargo o dulce), frías como el tereré (en Paraguay y regiones cálidas), infusiones con hierbas medicinales, y hasta productos gourmet.
Aun así, el modo clásico - el mate cebado con bombilla y calabaza - sigue siendo el más popular y cargado de significado cultural.
Importancia cultural del mate
El mate es una bebida característica en ciertos sectores y se ha convertido en un símbolo cultural.
Un ritual de comunión
Más que una bebida, el mate es un rito cotidiano, una forma de encuentro. Compartir el mate implica detenerse, conversar, observar al otro y dsifrutar el momento presente.
La ronda del mate, con su cebador y su ritmo pausado, genera un lazo social, donde todos beben del mismo recipiente y se sitúan en igualdad.
Este gesto simbólico rompe barreras sociales, acorta distancias y fomenta la confianza. El mate puede compartirse entre amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso desconocidos.
Es común en espacios públicos, escuelas, plazas y viajes. Cebar mate no es sólo preparar una bebida: es ofrecerse al otro, es decirle “te tengo en cuenta”.
Identidad y pertenencia
En países como Argentina, Uruguay y Paraguay, el mate es parte inseparable de la identidad nacional. Se consume en casi todos los hogares, sin importar clase social ni edad.
Para los migrantes, llevar consigo una calabaza y una bombilla es llevar un pedazo de hogar. En este sentido, el mate une generaciones, culturas y geografías.
Además, ha traspasado lo doméstico y ha llegado a la literatura, la música, el cine, la política y el deporte. Íconos como el Che Guevara, Maradona o Lionel Messi han sido retratados tomando mate.
La bebida aparece también en poesías de Atahualpa Yupanqui, en cuentos de Horacio Quiroga o en escenas de películas costumbristas.
Valores simbólicos
En un mundo cada vez más acelerado y fragmentado, el mate sigue siendo un espacio de pausa, un gesto de humanidad y una ceremonia cotidiana de afecto. Así, representa:
- Hospitalidad: ofrecerlo es acoger.
- Amistad: compartirlo es estar disponibles emocionalmente.
- Humildad: se acepta con gratitud y se pasa con respeto.
- Resistencia: su historia está ligada a la lucha indígena y la resistencia cultural.
Bibliografía:
Piña, Juan. y Recabarren, Marcela. (Comp.). (2011). "Leyenda de la yerba mate" en Un viaje por las letras. Antología literaria. Aguilar Ediciones.
Ver también: